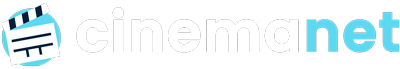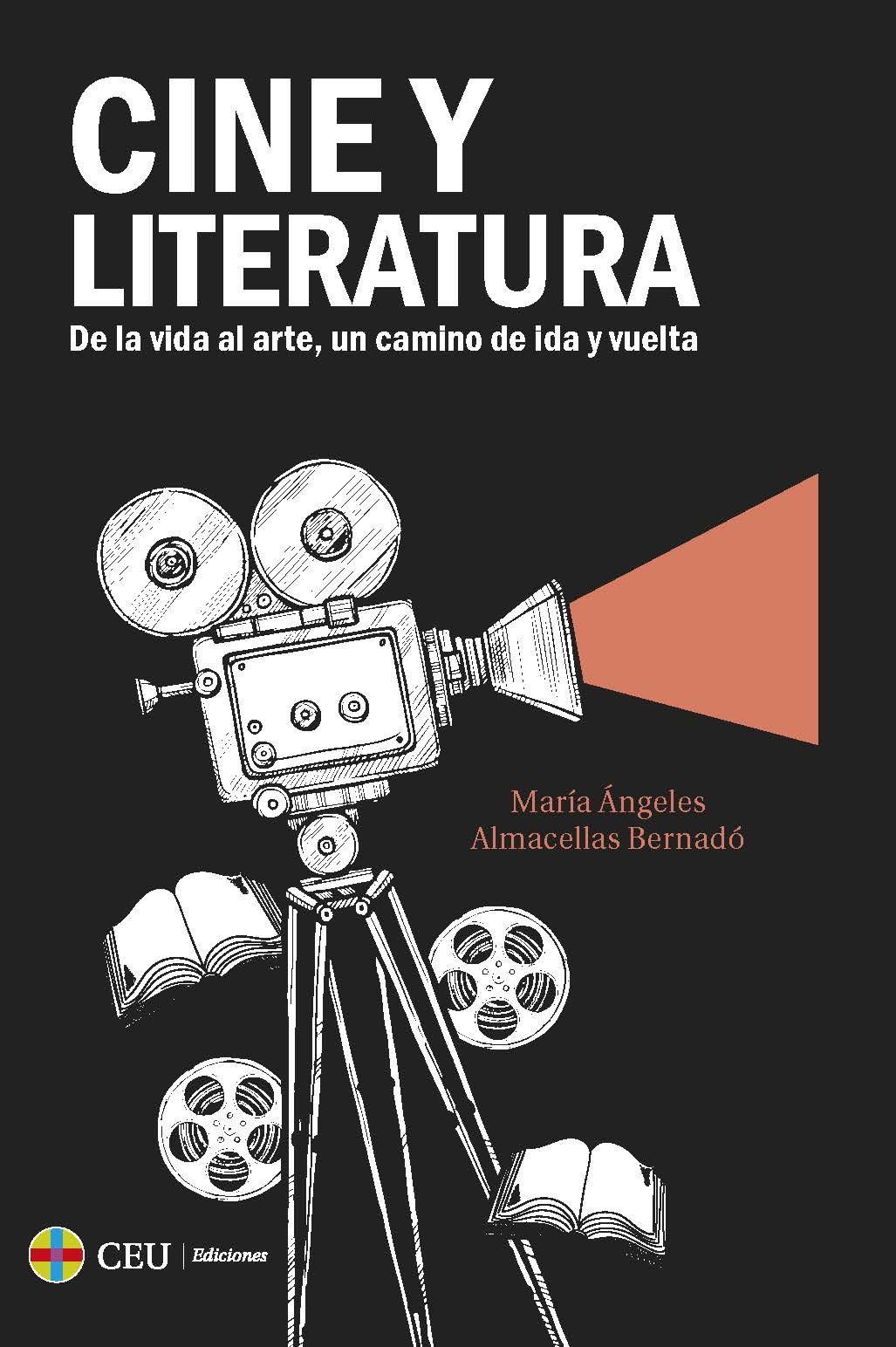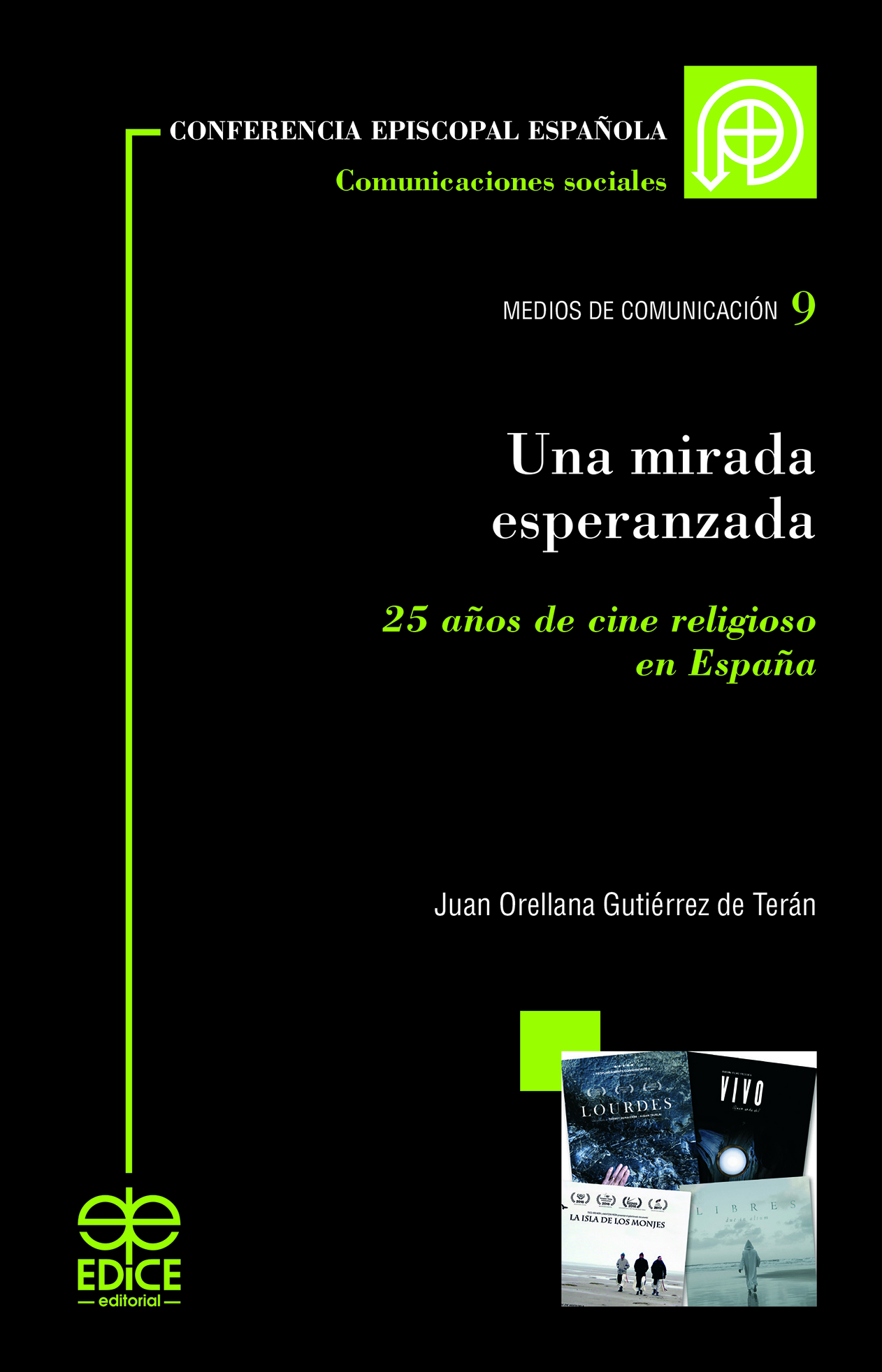La noticia sacudió el mundo del cine como hacía tiempo no sucedía. El cadáver del intérprete apareció, al igual que el de su esposa y el de uno de sus perros, días después de su muerte en extrañas circunstancias. Aunque llevaba retirado veinte años por decisión propia, su prestigio permanecía intacto y su legado permanecerá siempre como ejemplo y definición del oficio de actor.
No era el más guapo. Ni el más fuerte. Ni el más simpático. Tampoco llegó al cine echando la puerta abajo. Siempre esquivaba el estrellato en su acepción más vacía y superficial. Entonces, ¿qué tenía Gene Hackman para haberse labrado un nombre en la cinematografía universal? Muy sencillo: naturalidad, talento, oficio y carisma. Características todas ellas que empapaban sus interpretaciones de una gran carga de veracidad. En eso consiste la profesión y de la dificultad que ello entraña dimana el éxito que sus trabajos han cosechado en las taquillas y, lo que es más importante, la imagen que de él se ha formado el público.
Gene Hackman llegó a las pantallas a una edad relativamente tardía, ya en la treintena, en algunos papeles de escaso calado y no demasiado prometedores. Parecía seguir un viejo vaticinio de los tiempos en los que estudiaba interpretación, cuando fue votado, junto con otro compañero, como el que tenía menos papeletas para triunfar. El otro era Dustin Hoffman, así que la profecía fracasó con rotundidad. No obstante, hasta que encarnara al hermano de Clyde (Warren Beatty) en “Bonnie y Clyde” (1967), su rostro había pasado bastante desapercibido.

Comenzó a hacerse familiar para el público en algunas películas pensadas para el lucimiento de otros, hasta que la nueva década le obsequió con las mieles del éxito. Eran nuevos tiempos, la Historia y el cine presentaban un brusco cambio de tendencia y en esto fueron de la mano. El mundo se afeaba, se volvía más violento y la belleza masculina dejó de cotizar tan alto como hasta entonces en la composición de mitos. Ante tan propicia coyuntura, Hackman jugó muy bien sus cartas gracias al personaje del policía Jimmy “Popeye” Doyle en “Contra el imperio de la droga”, película policíaca de acción que lo encumbró, llevándolo a alzarse con el Oscar al mejor actor principal de 1971, en su tercera nominación. Había empezado su década prodigiosa, con títulos tan relevantes como “Carne viva” (1972) –thriller donde se enfrentó a Lee Marvin–, “La aventura del Poseidón” (1972) –una de las primeras y mejores películas catastrofistas, donde su personaje del reverendo Scott, ejemplo de determinación, pasaría a ser un hito en su carrera–, “Espantapájaros” (1972) –que consideraba su favorita–, “La conversación” (1974) –curiosa película de culto dirigida por Coppola– o “La noche se mueve” (1975) –estupenda muestra del cine negro contemporáneo–, que contribuyeron a forjar su versatilidad en diversos géneros.

Sabía sacar partido de su aspecto de tipo de al lado, sin aligerarlos de contenido, más bien, todo lo contrario. La ductilidad de que hacía gala le permitía moverse con igual destreza entre personajes principales y secundarios, entre buenos y malos, algo difícil de encontrar en la misma medida. Porque, cuando Hackman era el bueno, su sonrisa lo convertía en un pedazo de pan; pero, cuando era el malo, pocas expresiones podían suponer más amenaza y ser antesala de una furia superior.
Gracias a estas cualidades, su ritmo de trabajo no se redujo con la madurez; al contrario, muchas de sus interpretaciones más recordadas pertenecen a esta etapa: “Bajo el fuego” (1983), “Más allá del valor” (1983), “Hossiers: más que ídolos” (1986), “No hay salida” (1987) o “Arde Mississippi” (1988), cuarta y penúltima candidatura al Oscar. La siguiente volvió a materializarse en estatuilla, gracias a “Sin perdón” (1992), obra maestra de Clint Eastwood donde volvió a ser el malo –¿alguien podría imaginar a otro actor propinándole una paliza a Eastwood?– y confirmó su posición de enemigo de altura. Medirse a Hackman era un reto muy complicado y, por ello, una prueba para los actores. Muchas veces le tocó oponerse al protagonista, porque Hollywood sabía que era una garantía de éxito. Ya lo había hecho con Superman –otorgando a Lex Luthor, pese a su naturaleza caricaturesca, una gran dignidad– y seguiría haciéndolo con muchos jóvenes actores de la talla de Tom Cruise, Hugh Grant o Denzel Washington. Entre los veteranos se movía con la misma comodidad –la espléndida “Al caer el sol” (1998), con Paul Newman y Susan Sarandon, es un excelente ejemplo–, por los galones que le confería una personalidad fuerte y poderosa.

Después de una carrera triunfal y sin haber decaído su categoría, decidió despedirse de la gran pantalla con “Bienvenidos a Mooseport” (2004). Un año antes, en “El jurado” (2003), compartió cartel con Dustin Hoffman, compañero de piso y de clases, una simbólica manera de ir cerrando el círculo justo antes de la despedida definitiva. Desde entonces había vivido apartado de los focos, tranquilamente en su residencia de Santa Fe, en Nuevo México, junto a su segunda esposa. Allí le ha llegado el final, de una forma que ha estremecido al mundo. Los avances en la investigación conducen al desconsuelo y son un amargo caldo de cultivo para elucubraciones desagradables y pensamientos negativos. Lejos de llevar esto por el argumento de la fama pasada o una disección sobre el componente último de la misma, parece más razonable enfocarlo desde un punto de vista humano. La soledad de los cadáveres durante más de una semana ha de llevar a una reflexión sobre la situación de muchos mayores. Sin ánimo de caer en el sentimentalismo –pues Hackman no lo era–, ni mucho menos en el amarillismo, este caso puede ser un altavoz para que situaciones así no vuelvan a producirse. Ojalá se consiga.

La última ceremonia de los Oscar, celebrada pocos días después de conocerse la noticia, tuvo un destacado recuerdo para el actor, cuya imagen cerraba el homenaje a los desaparecidos durante el último año –un documento audiovisual, para su bochorno, con sonoras ausencias– y que fue evocado con afecto por Morgan Freeman, amigo y compañero de reparto en “Sin perdón” y “Bajo sospecha”. No cabe duda de que el Olimpo cinematográfico pierde uno de sus símbolos más prestigiosos, pero su legado siempre quedará ahí para demostrar la grandeza de un actor irrepetible.