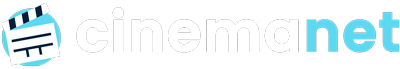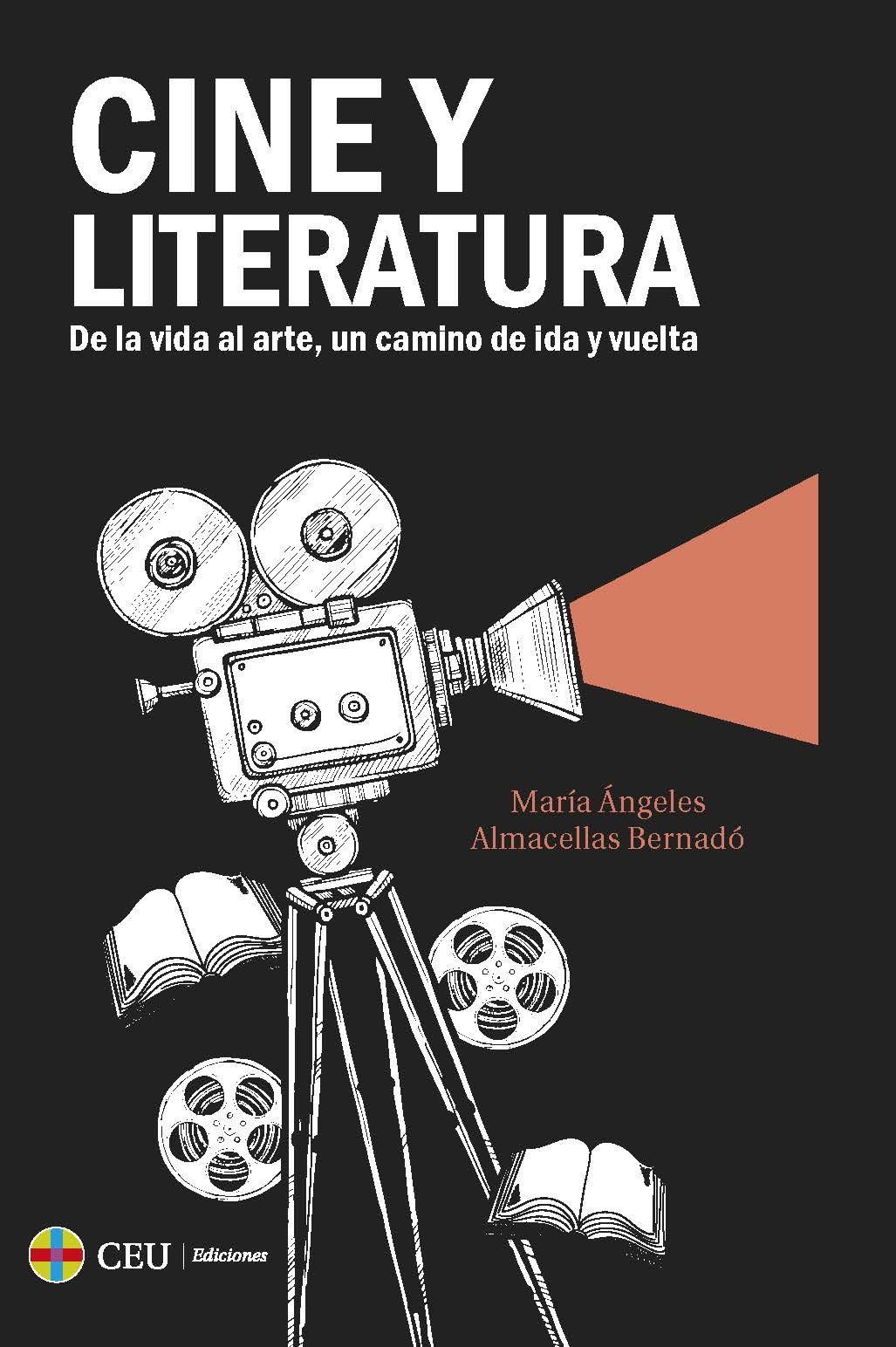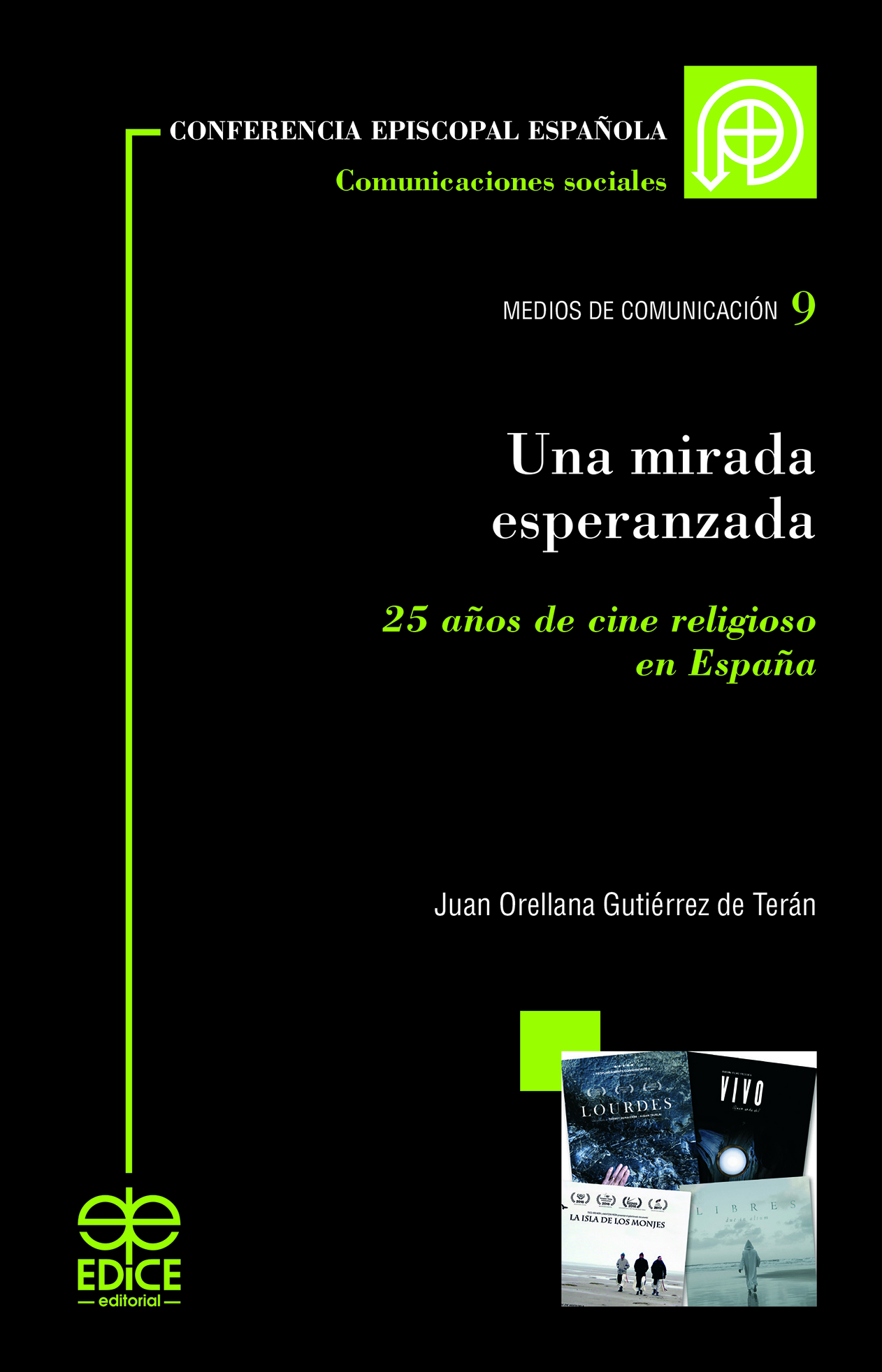La sonrisa, la actitud caótica, esa sensación de tener pájaros en la cabeza –por dentro y por fuera–, una imagen vestida sin pretensión ni esmero aparente… Todas estas características conformaban el armazón de una de las más importantes figuras que ha dado el cine desde los años setenta: grandísima actriz, original e irrepetible, coleccionista de obras maestras y poseedora de una sencillez que enamoraba. Con esa vitalidad y un ánimo optimista y risueño, Diane Keaton parecía luchar contra la expresión alicaída de su rostro. Lo consiguió.
Eran otros tiempos, como si el siete en la decena hubiera de suponer un cambio drástico respecto, incluso, del pasado más reciente, o acelerar los nuevos aires de los títulos que habían tomado la delantera poco antes. Ya no existía la organización de los grandes estudios, la imagen pública temía poco los escándalos y casi parecía que la presencia en algún tabloide era la única manera rápida de engrosar la nueva hornada de estrellas. ¿Obligatorio? Por supuesto que no. Ahí estaba Diane Keaton para fulminar la tendencia y llegar al éxito a base de talento, originalidad y estilo propio.

La irrupción de la actriz en las carteleras sucedió de un modo bastante rápido, apenas después de unos pocos años en el teatro. Tampoco hubo de deambular por demasiados títulos menores antes de integrar el reparto de “El padrino” (1972), la obra maestra de Francis Ford Coppola sobre la novela de Mario Puzo. Interpretaba a Kay, la novia de Michael Corleone, un codiciado papel al que aspiraron actrices como Geneviève Bujold, Ali McGraw o Cybill Shepherd. Keaton, poseedora de un aire melancólico fácil de encajar en los años en que se enmarca la acción, realizó una actuación excelente, llena de matices, lo que la catapultó como una de las mejores intérpretes de su generación. Comenzaba así una etapa fructífera donde las haya.

Ese mismo año tuvo lugar su primer trabajo con Woody Allen en la pantalla grande, en la adaptación de su obra “Play It Again, Sam”, que ya habían estrenado sobre las tablas en 1969. “Sueños de seductor” fue su título en España –el original de cines conservaba el teatral– y la dirigió Herbert Ross. En adelante, sería el propio Allen quien se pusiera tras la cámara para plasmar sus ideas en celuloide. Siete veces más fue Keaton la musa del cineasta, desde las menos académicas –“El dormilón” (1973) o “La última noche de Boris Grushenko” (1975)– a joyas como “Annie Hall” (1977) o “Manhattan” (1979). Por “Annie Hall” se alzó con el Oscar a la Mejor Actriz, un premio merecidísimo. No en vano, la película había sido escrita para ella: desde el nombre de la protagonista –el verdadero apellido de Diane era “Hall”, mientras que “Annie” era su apelativo cariñoso– hasta las vicisitudes del personaje, todo era una declaración de amor y cine por parte de Woody Allen. Fueron pareja en la vida real, entre ellos primó siempre el aprecio y seguro que ella tuvo mucho que ver en aquellos maravillosos años de Allen desde el punto de vista creativo. Una mirada ventajista deja vislumbrar una cierta línea de felicidad –sin abandonar los obligados toques de su pesimismo inherente– que rara vez se le ha visto en otras etapas. Tiempo después, la sonora y escandalosa ruptura sentimental entre Woody Allen y Mia Farrow propició que “Misterioso asesinato en Manhattan” (1993), una película concebida para la pelirroja, recayera final y felizmente en las manos de la castaña. El resultado fue una de las mejores películas de su autor, beneficiada en gran medida por la vis cómica de la protagonista femenina –una característica de la que Farrow carece–, con seguridad el último gran título de la actriz en un género que seguiría cultivando.

No todo iba a ser comedia en su carrera. El drama se había manifestado como otra de sus habilidades: “Interiores” (1978) –de Woody Allen–, “Rojos” (1981) –dirigida y protagonizada por su entonces pareja, Warren Beatty– o “La habitación de Marvin” (1996) –junto a Robert De Niro y un joven Leonardo DiCaprio– componen un sólido legado en tales menesteres. Después de esta fecha, la carrera de Diane Keaton se ha caracterizado por los altibajos –primando el segundo lexema–, donde se empeñaba por mantener su condición de estrella intermitente, con un destello casi ahogado que se resistía a apagarse. No importaba que las mieles del éxito, los trabajos imperecederos, fueran cosa del pasado: el prestigio permanecía y su nombre en un reparto daba cierta categoría a películas casi siempre fallidas, maltrechas o de ingenio ausente.

Hoy el gesto del cinéfilo se parece mucho al de Kay en la última escena de “El padrino”. Los motivos son diferentes y, de las emociones entre ambas, la única en común es la tristeza. Pero la mención no es sobrante ni accesoria: si la película no para de crecer, es, entre muchas razones, por interpretaciones como la de Diane Keaton. Pronto, la carcajada se impondrá, como, seguramente, ella hubiera querido. En cualquier caso, el agradecimiento por lo disfrutado es y será permanente.