Si hay un elemento común que define a todos los genios del Cine (Ford, Hawks, Chaplin, Disney, Wilder…) es su profundo amor y absoluta entrega a su profesión. No hacen cine, son cine. Lo llevan en cada vena, en cada neurona, en cada célula de su ser. Respiran cine, laten cine, comen y beben cine, sueñan cine. Sobre todo, sueñan cine. Nuestro protagonista de hoy ocupa un lugar de honor entre estos elegidos con todo merecimiento. Porque si hay un director (y productor y guionista y actor ocasional) que vive por y para el cine, ése es Steven Spielberg.
[Pepe Álvarez de las Asturias. Colaborador de CinemaNet]
Su vocación comenzó a despertar tras su primer contacto con la gran pantalla, a los 6 años. Era la Navidad de 1952 cuando su padre lo llevó a ver El mayor espectáculo del mundo, de Cecil B. DeMille (otro ‘ser-cine’) y, aunque el pequeño Steven se esperaba un circo de verdad, con sus animales de carne y hueso, quedó fuertemente impactado por dos cosas: el payaso interpretado por Jimmy Stewart y el descarrilamiento del tren; una escena que lo marcó para siempre. Al igual que las películas de Disney, especialmente Fantasía y el capítulo Una Noche en el Monte Pelado: “Después de ver esa escena nunca pude mirar las montañas de la misma manera” (como le ocurre al personaje de Richard Dreyfuss en Encuentros en la tercera fase).

Hijo de padres ausentes (ingeniero y veterano de la II GM él, concertista de piano ella) y hermano mayor de tres niñas, la infancia del tímido Spielberg transcurrió básicamente en soledad, acompañado por sus fantasías, los comics y la televisión. De ahí comenzó a germinar su faceta más creativa y aprendió que la imaginación lo puede todo, especialmente evitar el aburrimiento. Una semilla que empezó a fructificar muy poco después, con un suceso que marcaría su futuro para siempre.
Cuando tenía 12 años, a su padre le regalaron una cámara Kodak de 8 mm, que utilizaba para rodar las escenas familiares durante las acampadas silvestres; sin embargo, el progenitor no era precisamente diestro con la Súper 8, así que el propio Steven se apropió de la cámara, se erigió en camarógrafo oficial y comenzó a rodar tomas más creativas, más cinematográficas (creando sus propios efectos y montajes o simulando ataques de osos sobre sus hermanas, bien salpicadas de sangriento ketchup). Al llegar a casa, sin soltar la cámara, un día decidió inmortalizar el choque de trenes de aquella película de su infancia utilizando su propio tren eléctrico; “cuando terminé la escena y la vi ¡era fantástica!, como una película de verdad. Creo que ahí fue cuando decidí dedicarme a hacer cine”.

Y, en efecto, lo hizo. Un año después rodó su primer corto, el western The Last Gun y a los 15 años, en 1961, obtenía su primer premio con una película de cuarenta minutos llamada Escape to nowhere, en la que sus compañeros de clase interpretaban a unos aguerridos soldados de la II Guerra Mundial. En los siguientes años el joven Spielberg continuó imaginando y rodando: Firelight, en 1964, sobre una invasión de ovnis hostiles con luces extrañas (¿les suena?) que se sitúan sobre una pequeña ciudad de Arizona y la arrancan para trasladarla a otro planeta; su presupuesto, 500 dólares, y su recaudación, 600 dólares, tras ser exhibida en un cine alquilado por su padre en Phoenix, Arizona. Luego llegó Amblin’, premiada en el Festival de Atlanta y que años después dio nombre a la productora de Spielberg, Amblin Entertainment. Ese mismo año de 1968, el joven Spielberg comenzó a trabajar en los estudios Universal, dirigiendo ocasionalmente capítulos de series de TV, como Marcus Welby o Colombo, y empezando a dar muestras de su talento cinematográfico.
Ese talento incipiente, hábilmente reconocido por su jefe, fue el que le dio la oportunidad de dirigir su primera película de larga duración y, de paso, su lanzadera a la inmortalidad. Era el 13 de septiembre de 1971 cuando Steven Spielberg comenzó a rodar El diablo sobre ruedas («Duel»), un inquietante telefilme basado en un relato de Richard Matheson y protagonizado por Dennis Weaver (el famoso sheriff McCloud), en el papel de la víctima, y un gigantesco camión Peterbilt 281 en el de implacable asesino. La historia es tan sencilla como angustiosa, una persecución sin sentido que se acaba convirtiendo en un duelo a vida o muerte a lo largo de kilómetros y kilómetros de carreteras perdidas; y el talento de Steven Spielberg le otorgó un clima de tensión, un pulso narrativo y un tono épico inéditos en la televisión de la época. Fue tal el impacto en los telespectadores de la cadena ABC, que meses después Duel se estrenó en las salas de cine, amplificando su éxito y cosechando premios en festivales de Europa y Estados Unidos.

Fue la primera muestra real de lo que se puede hacer con un presupuesto mínimo, un puñado de actores, dos semanas de rodaje y toneladas de genio cinematográfico. Tres años después llegó Tiburón, y el genio se convirtió en leyenda. Una leyenda que, desde entonces, no ha hecho más que multiplicarse exponencialmente con cada película de ese tipo tímido y solitario que, como él mismo reconoce, sueña para vivir.

Más de 50 películas como director y de 120 como productor, la mayoría grandes éxitos de taquilla, y unas cuantas de ellas consideradas verdaderas obras inmortales del Cine incluso por los críticos. Sin embargo, hay una faceta del genio muy poco conocida y que resulta, cuando menos, una curiosa anécdota: la del Spielberg actor. No es que se prodigue demasiado, probablemente por timidez, pero le hemos podido ver, por ejemplo, paseando su gorra por la plaza del pueblo en Regreso al futuro, invitado en una fiesta de Vanilla Sky, ejerciendo de director famoso en Austin Powers, de alien en Men in Black, devorando palomitas en Parque Jurásico, paseando en silla de ruedas eléctrica en Gremlins o de turista esperando su avión en Indiana Jones y el Templo Maldito.
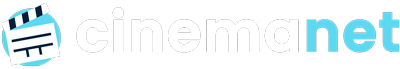




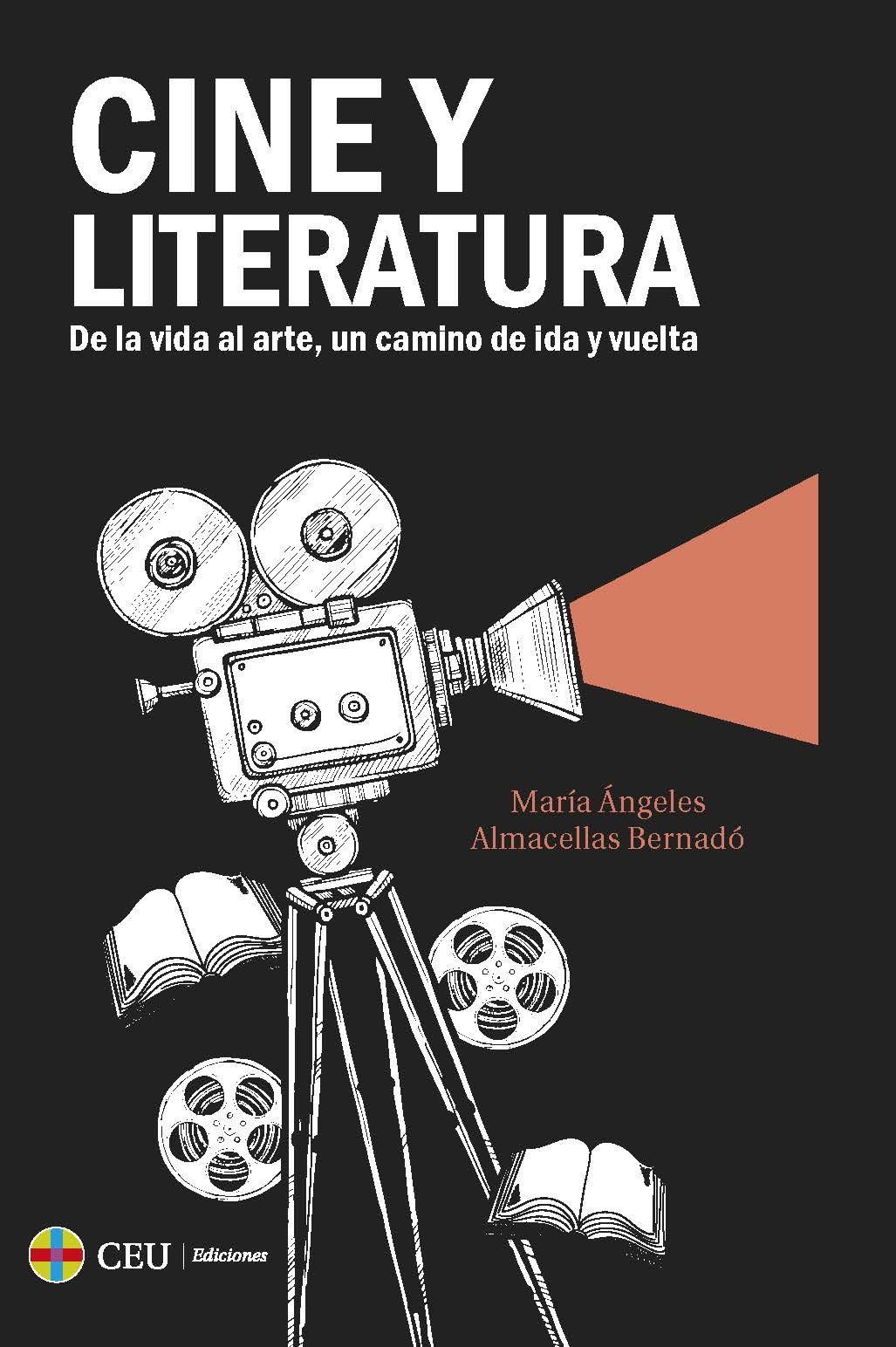
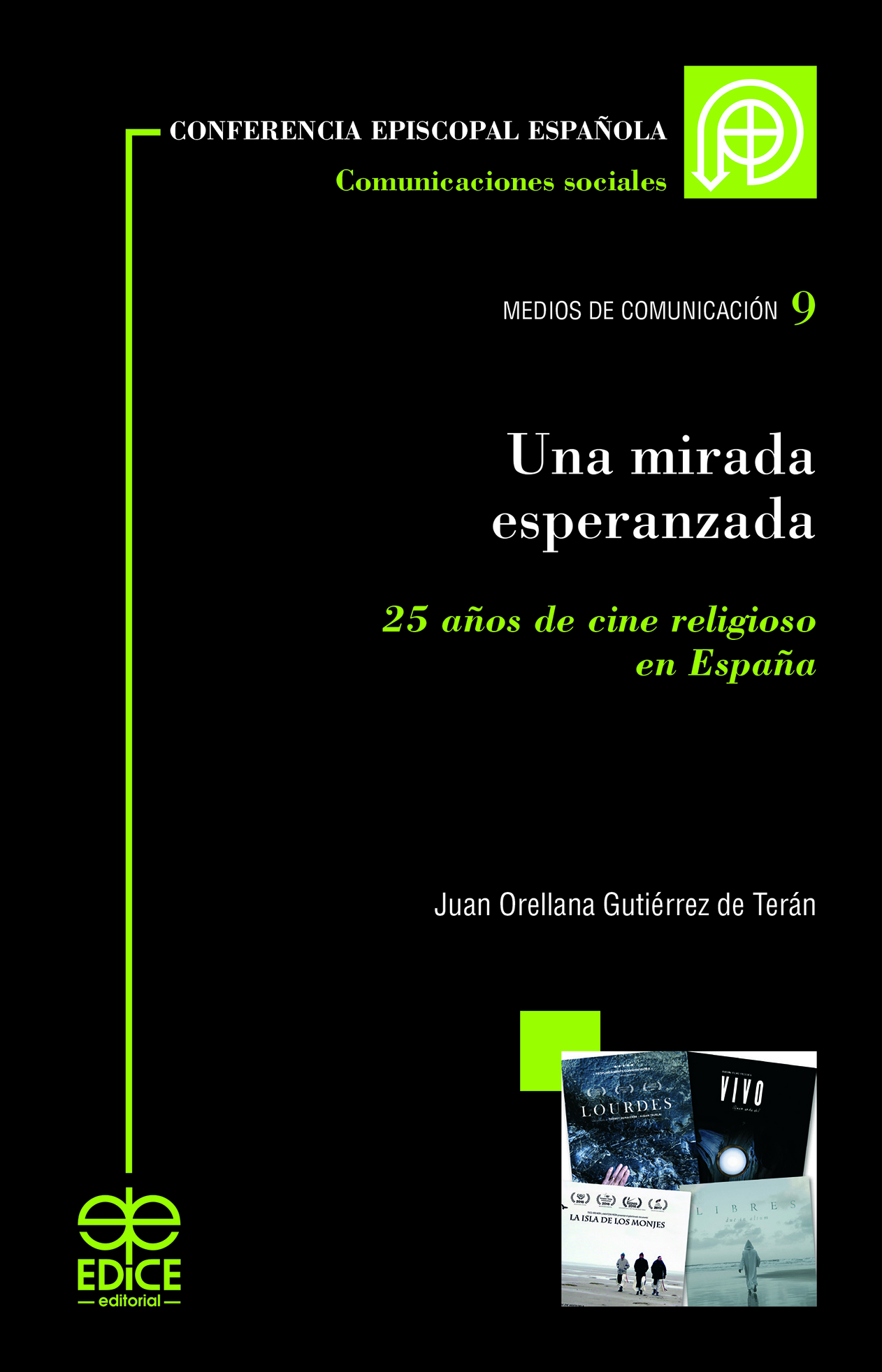





Un artículo coloquial, informativo en interesante ¡gracias!; quizás hay que continuarlo, pues la obra del maestro da para ello