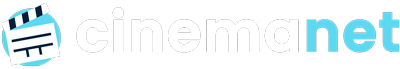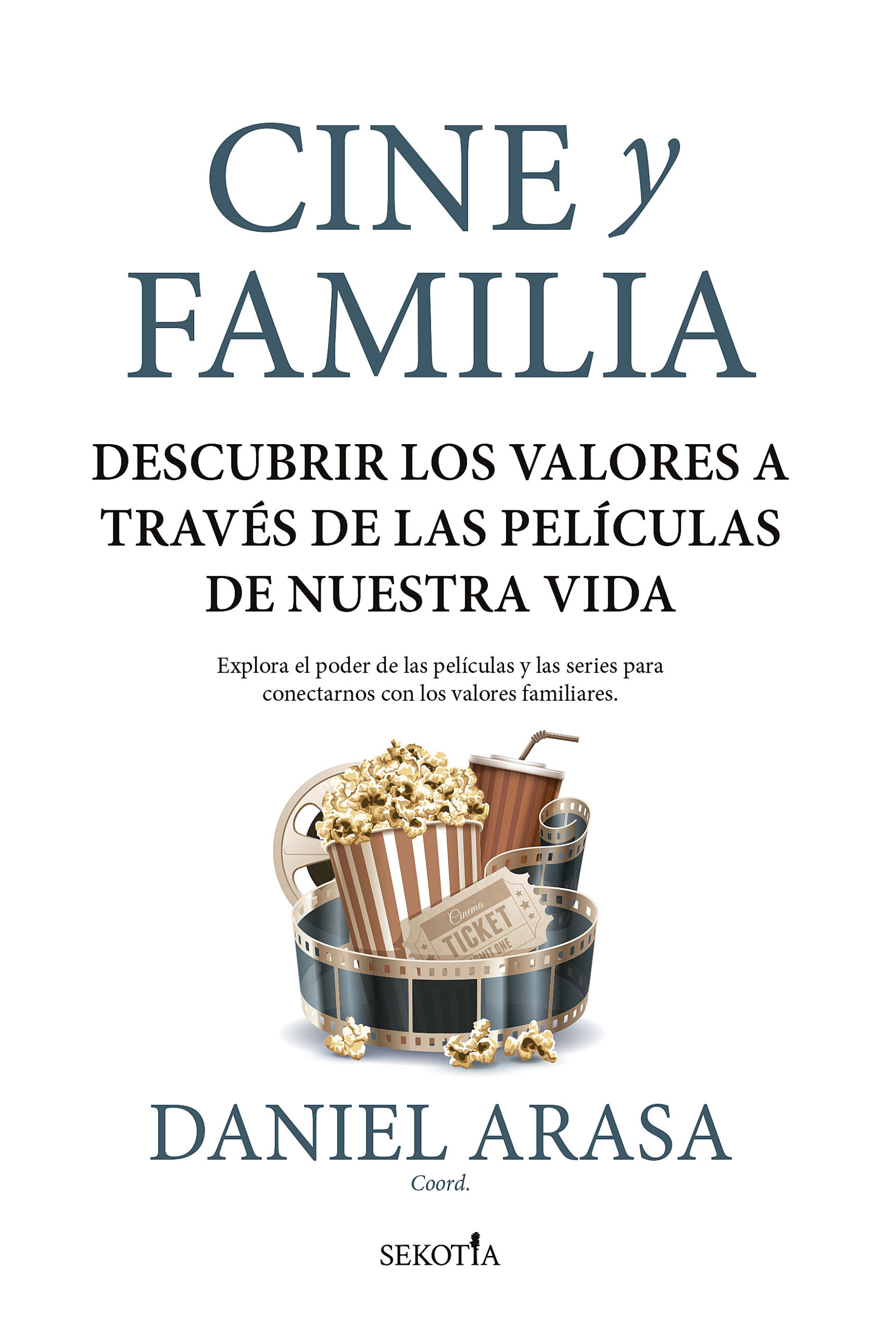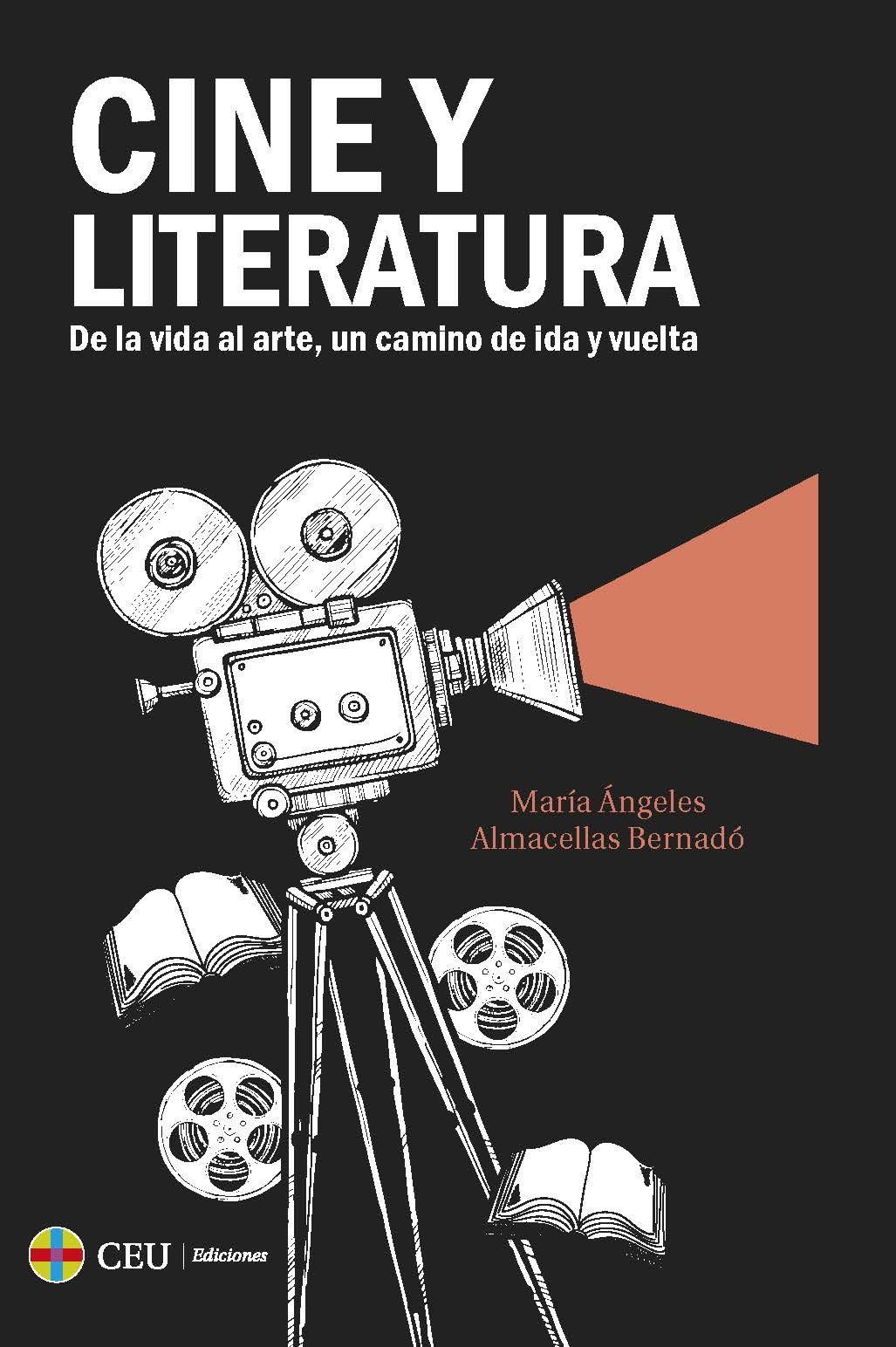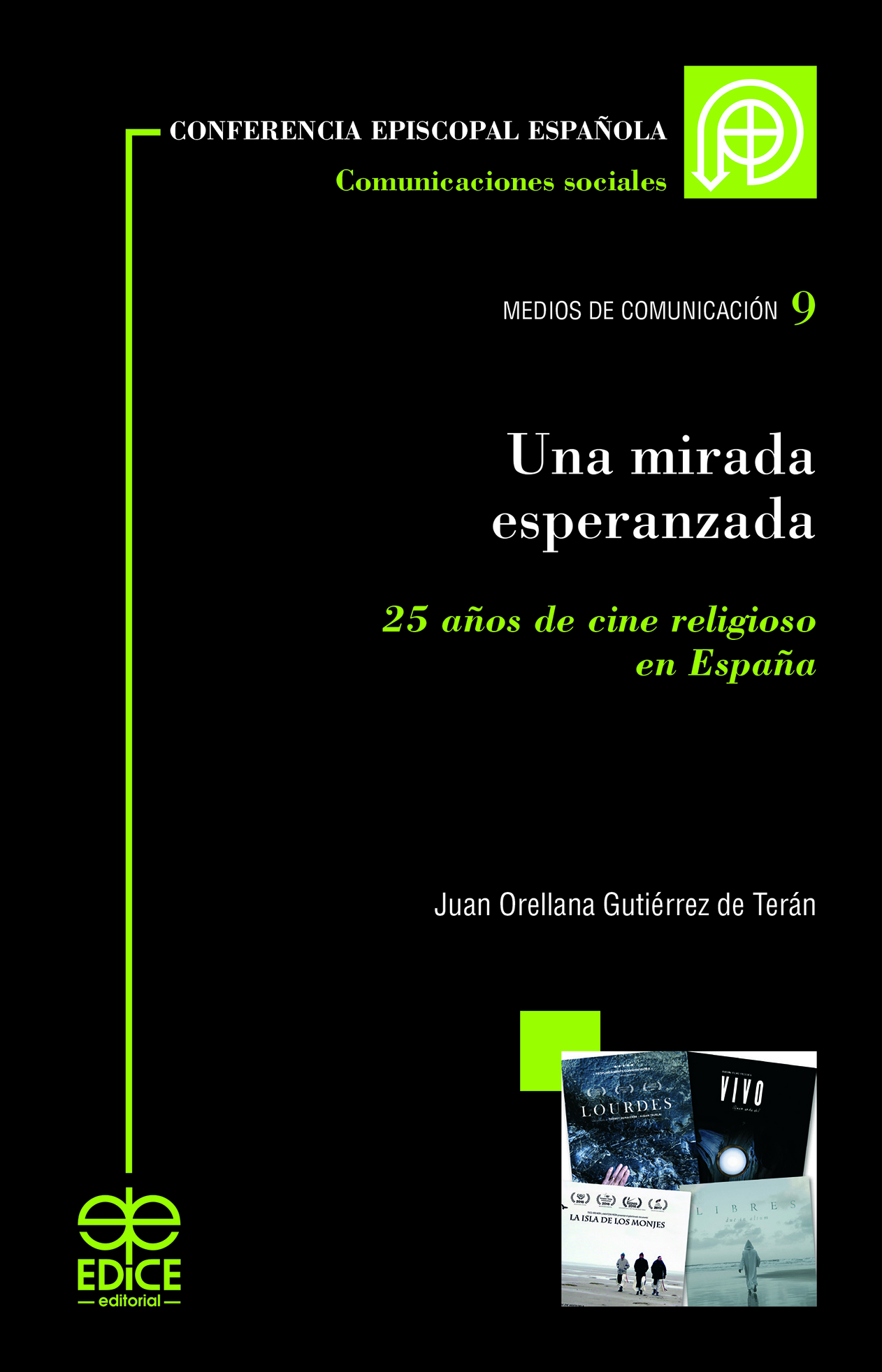Tras la IIª Guerra Mundial, los niños empezaron a mostrar su parte más oscura en la pantalla. Ya no hablaban sobre el “American dream”, sino sobre los miedos que guardaba la sociedad. Todo esto, acompañado de los cambios en la industria cinematográfica, dio como resultado un gran cambio en la representación de la infancia en el cine.
[María Iserte. Colaboradora de Cinemanet]
La infancia en el cine III ( 1945- 1980)
La televisión empieza a entrar en los hogares estadounidenses y en 1959 el 90% de la población ya dispone de este aparato en sus casas. Esta situación tiene varias consecuencias, entre ellas: Una crisis en la industria cinematográfica que hace descender el número de largometrajes por año y, en segundo lugar, un cambio en la formación de los niños. Según Neil Postman, los más pequeños cambiaron dentro de las pantallas porque ya lo habían hecho fuera de ellas: la llegada de la televisión hizo que tuviesen más información y que cada vez pareciesen más adultos.

Por otra parte, las experiencias vividas durante la IIª Guerra Mundial traumaron a toda una generación. K.M. Jackson, dice que “in a very real and powerful way, the atomic age has threatened the future with the possibility of no future”. Las bombas que se lanzaron en Hiroshima y Nagasaki tuvieron un fuerte efecto psicológico en toda la sociedad estadounidense. Tal como afirma el Dr. Karl Compton, del departamento de guerra estadounidense, “it was not one atomic bomb or two, which brought surrender, it was the experience of what an atomic bomb will actually do to community”. Hasta ese momento, los niños habían simbolizado el futuro de una nación. Si ya no había futuro, ¿qué papel tendrían ahora en el cine?
Durante el baby-boom la era del child-star termina, puesto que los estudios no ven rentables los contratos de larga duración en una industria que compite con la televisión. Así, los temas puramente infantiles pasaron a tener más fuerza en la televisión y el cine se centró en asuntos relacionados con los adultos. Parece toda una contradicción que en una época con tantos niños en América, éstos protagonizaran menos películas. Pero todavía quedaban resquicios de lo que fue el cine infantil previo a la Guerra, como por ejemplo la versión de Little Women realizada por Mervyn LeRoy en 1949, protagonizada por Margaret O’Brien en el papel de Beth, Elizabeth Taylor como Amy, June Allyson como Jo, Janeth Leigh como Meg y Peter Laword como Laurie.
Bien entrada la década de los 50 se hizo más evidente la plasmación de la infancia como una edad oscura, con el estreno en 1956 de The Bad Seed, dirigida por el mismo director que Little Women y protagonizada por Patty McCormack. Es la primera vez que se transmitía una imagen tan diabólica de la infancia en el cine. Con esta película empieza una corriente que tendrá su punto álgido en los años 70: “the child-as-monster”.
No es casualidad que tuviese una buena acogida una película tan transgresora. En 1954 el diario “New York Times” publicó una noticia cuyo título fue “1.000.000 Delinquents” en referencia a los miles de jóvenes que durante ese año habían delinquido en Estados Unidos, la mayor parte (al igual que la protagonista de The Bad Seed) provenientes de familias de clase media-alta. A la vez, esta película seguía la corriente de uno de los debates en el campo de la psicología más en boga en esos momentos, sobre la herencia versus el entorno.

Incluso Walt Disney, que vio en todos esos niños del baby-boom una gran fuente de financiación, se acercó a esta tendencia. Con la película Mary Poppins (Robert Stevenson, 1964) se sugería “a societal conflict between embracing the traditional view of childhood innocence and rejecting it in favor of news, less optimist images”.
P. Vandromme dice que “el mundo de la infancia, tierra de predilección, puede ser el mundo del terror, pero un terror inocente a la vez que grave, porque es considerado como un juego”. Precisamente esto es lo que ocurre en To Kill a Mockingbird (Robert Mulligan, 1962) donde el mundo de los niños que representa la inocencia y el juego, se rompe con la existencia de un entorno racista que les hace posicionarse conforme a unas convicciones sustentadas por los altos valores de su padre.
Incluso en algunas películas de temática “child-as-monster” se mantiene la idea de la inocencia del niño. En The Exorcist, tal como argumenta K. M. Jackson “The words help me appear on Regan’s stomach, an obvious plea from the child traped inside the possessed body. In this fil, childhood innocence exists, but it has been defiled, thus supporting the traditional image of the vulnerable child”. Esta película fue la primera que, siendo protagonizada por una menor, recibió la “R” respecto a su contenido.
Temas que denotan cierta angustia van a la par de los acontecimientos que estaba viviendo la sociedad americana del momento: la Guerra Fría, la guerra contra Corea, la crisis en Cuba, el asesinato de un presidente y la Guerra de Vietnam. En las películas se palpa un claro desencanto por las instituciones que no saben reconducir o curar a esos niños; bien sea la escuela, la Iglesia o el Estado.
También dentro de la institución familiar se daban cambios: los niños tenían más protagonismo dentro de la casa y la desintegración del hogar era una realidad creciente. Una realidad que sigue siendo actual y que quedó reflejada en películas como Kramer vs. Kramer (Robert Benton, 1979).

Bibliografía:
Images of Children in American Film. A Sociocultural Analysis. Kathy Merlock Jackson.
The Scarecrow Press, Inc. Metuchen, N.J. and London. 1986.
La infancia en la pantalla. Pol Vandromme. Rialp, Madrid. 1960.
¡Debate este artículo en nuestros foros!