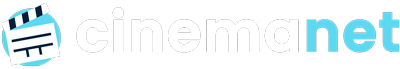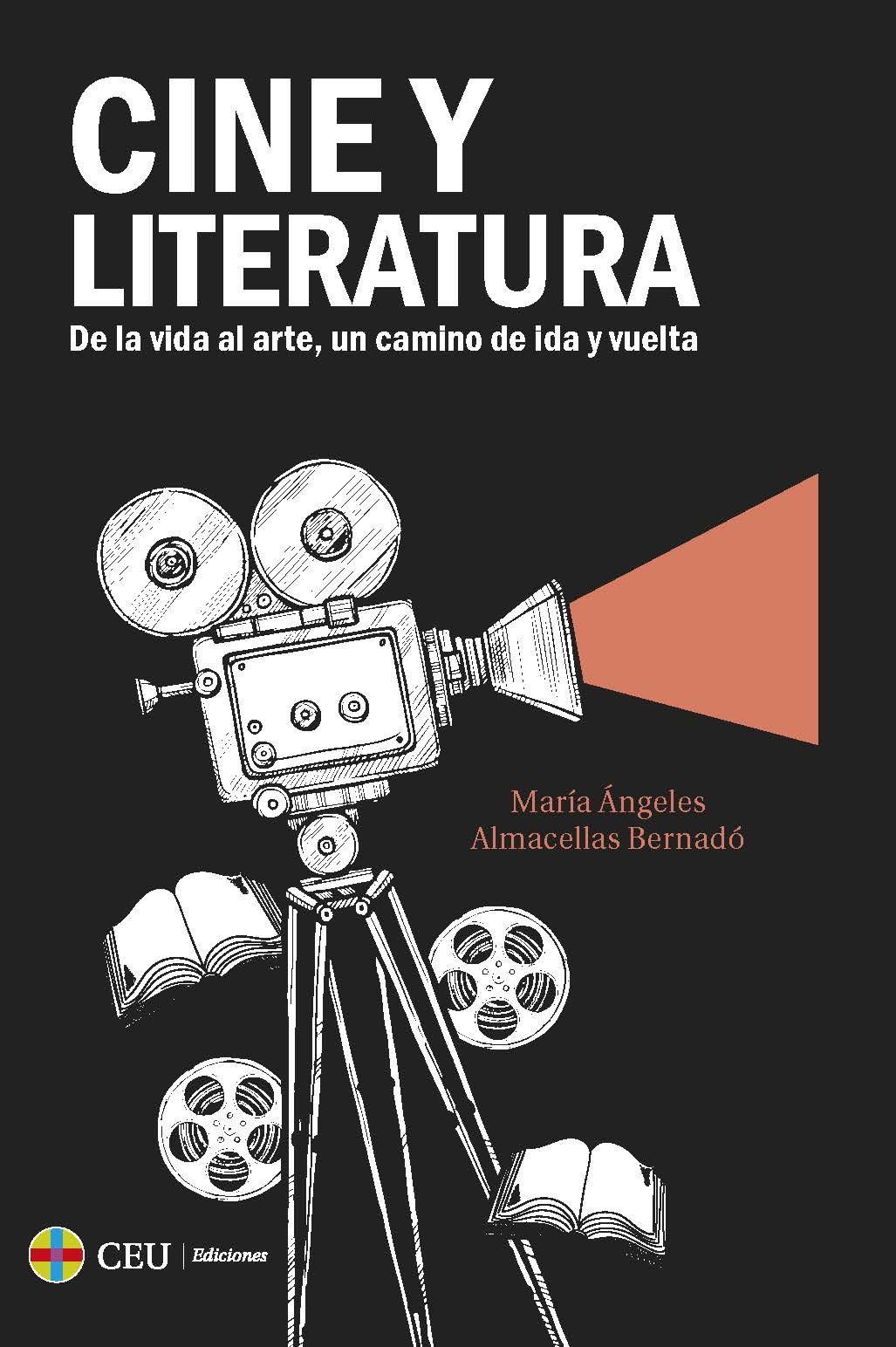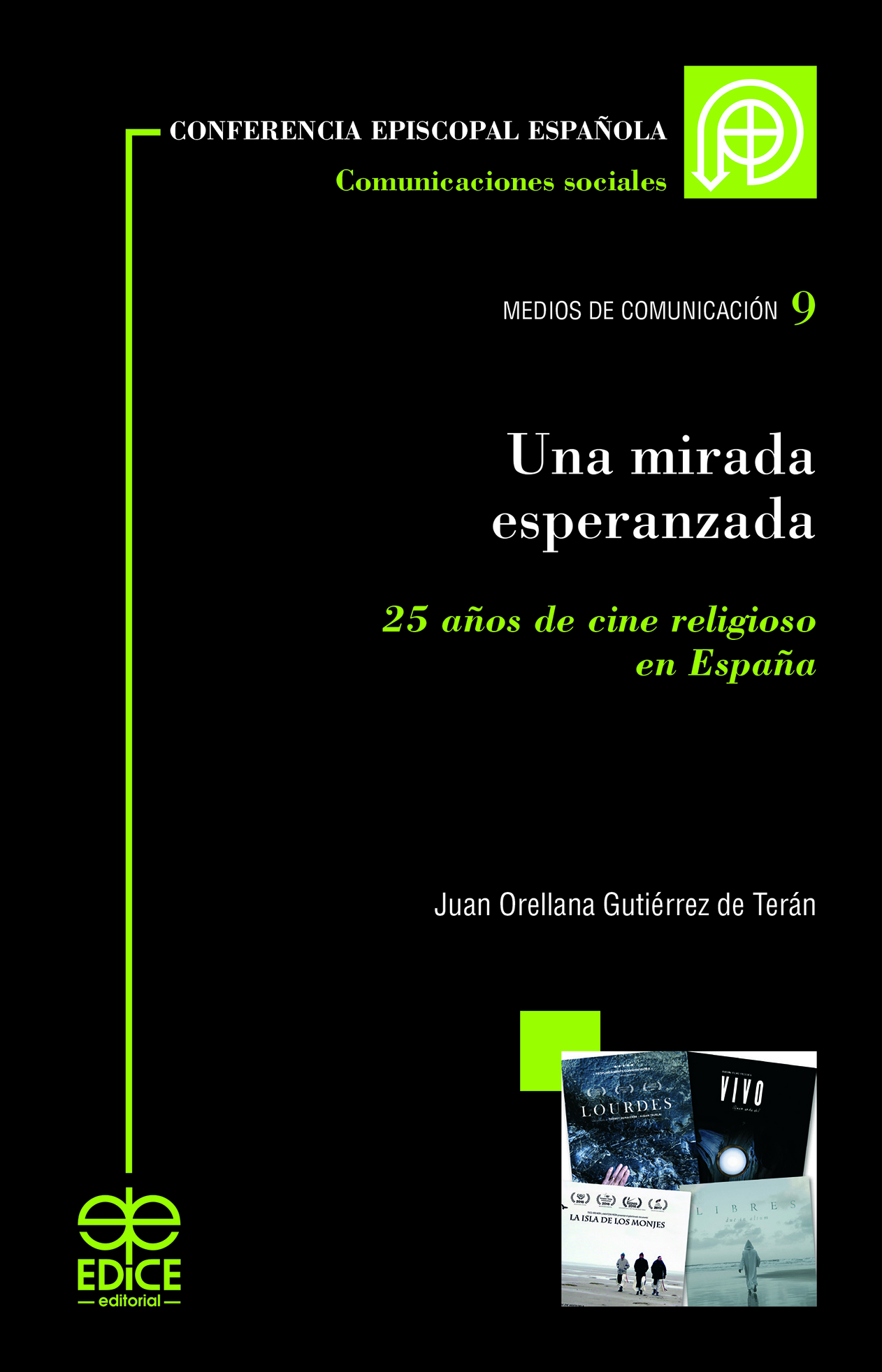A FONDO
[Sergi Grau. Colaborador de Cinemanet]
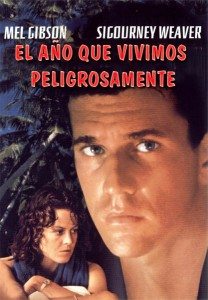 EL SIGLO XX A TRAVÉS DEL CINE
EL SIGLO XX A TRAVÉS DEL CINE
12. PETER WEIR
Película: El año que vivimos peligrosamente
Temática: Indonesia. El fin del régimen de Sukarno. Años sesenta.
“¿Qué podemos hacer?”
Billy Kwan (Linda Hunt)
El formidable éxito de películas como Unico testigo (1985), El club de los poetas muertos (1989), El show de Truman (1998) o Master and commander: Al otro lado del mundo (2001) explican la popularidad y el prestigio que acompañan al nombre del cineasta australiano Peter Weir, posiblemente uno de los mejores directores aún en activo y, por desgracia, viva demostración de que ni siquiera la buena reputación garantiza la cobertura económica por parte de una industria (no necesariamente estadounidense) cada vez más enrocada en la obtención de beneficios a costa de fórmulas adocenadas y carentes de todo riesgo, tal y como da fe el hecho de que el director haya tardado nada menos que siete años en dar a luz al que por el momento es su último filme, el espléndido Camino a la libertad (2010). Weir es un cineasta muy dotado para la puesta en escena, y en sus obras se consigna siempre el afán perfeccionista que le caracteriza como creador. Todo ello al servicio de una muy fuerte personalidad, como demuestra el hecho de que, firme o no el guión de sus películas (cosa que mayoritariamente sí hace), sabe impregnarlas de diversos rasgos conceptuales y temáticos muy marcados que cohesionan y le dan coherencia a una trayectoria en la que, junto con los filmes enumerados al inicio, hallamos películas tan extraordinarias como Picnic en Hanging Rock (1975), La última ola (1977), Gallipoli (1981), Matrimonio de convivencia (1990) o, por supuesto, el título que aquí nos ocupa, El año que vivimos peligrosamente (The Year of Living Dangerously, 1982).
¿Y cuáles son esos conceptos que atraviesan la selecta filmografía de Weir? Sería motivo de largo análisis, pero podríamos simplificarlo como el cierto énfasis en transmitir al espectador la presencia y preeminencia de lo espiritual en la existencia de los hombres, y, en relación con lo anterior, el enfrentamiento inevitable del individuo que alcanza su esencialidad con los estrechos márgenes del funcionamiento social. En el caso concreto de la película que nos ocupa, y también de su precedente Gallípoli (dos filmes a menudo unidos por su cercanía y por compartir el mismo actor protagonista, un Mel Gibson aún afincado en su Australia natal, y sólo conocido por la sensacional repercusión internacional de Mad Max, salvajes de la autopista (George Miller, 1979)), Weir interpreta la Historia a partir de controversias entre la ética y la supervivencia física y hasta espiritual de los personajes que pueblan sus relatos. En Gallípoli se escenifica la batalla de tan triste recuerdo para los australianos que tuvo lugar en aquella isla durante la Primera Guerra Mundial, y en The Year of Living Dangerously se glosa la convulsa situación en Indonesia en 1965, durante los últimos coletazos del régimen del carismático Sukarno, a punto de sucumbir ante la revuelta comunista de Suharto. En ambos casos, ese contexto de violencia se posa en la temperatura emocional de los personajes, estigmatizándolos, llamándolos a una reacción imposible; en ambos casos, pues, la cruda realidad arrasa con los valores humanos que pretenden oponerse a ella: sólo cabe la huida o la muerte.
El año que vivimos peligrosamente empieza y termina en un aeropuerto, ida y vuelta a Djakarta de un joven e impetuoso periodista, Guy Hamilton. Lo que la película nos narra, así establecido, tiene mucho de viaje iniciático, pero también de ensueño. O quizá de pesadilla. La película narra el romance entre Guy y una funcionaria del Consulado británico (Sigourney Weaver); pero entre ellos se sitúa un extraño vértice, Billy Kwan (la pequeña gran actriz Linda Hunt, en el único rol masculino de la historia por el que una mujer ha logrado ganar un Oscar interpretativo), personaje apasionante donde los haya, que canaliza el desarrollo dramático de los acontecimientos: fotógrafo colaborador de él, amigo íntimo de ella, hace las veces de sutil celestino entre ellos, pero, mucho más que eso, se erige (para Guy, pero sobretodo para el espectador) en una puerta de acceso a la cultura indonesa y a su terrible realidad social, sea como narrador mediato –hábilmente, el filme utiliza como voz over la transcripción de sus anotaciones personales-, sea en las lecciones que imparte a Guy sobre las referencias culturales autóctonas, sea a través de las innumerables fotografías que capturan la esencia de esa realidad, y que Weir, con sumo esmero visual, convierte en icónicas.
El cineasta domina sobradamente eso tan frágil y complicado que llamamos “ritmo”: parte de una llana presentación de los personajes, siempre bien dispuestos en el encuadre, esbozados a la perfección a menudo mediante simples detalles, y despliega la historia integrando las suaves texturas de lo particular (la amistad, el amor, las relaciones profesionales entre los protagonistas) en una aguda introspección en lo general, el paisaje histórico, así como del conflicto relacionado con la ética –periodística o de cualquier otra clase- que el personaje de Billy nos introduce pero que, a poco de pensarlo, se condensa más bien en la apabullante escenografía de la película, los visos realistas que las imágenes nos conceden de ese entorno tercermundista y de esa tensión militar latente.
Es por ello que la película es más y más fascinante conforme va acercándose al desenlace. La relación de Guy con la mujer a la que ama y con su amigo Billy se requebraja a la par que adviene la revolución (de lo particular a lo general): dos pasajes brillantes alcanzan ese nudo argumental: uno, el viaje de Guy a aquella mansión colonial, donde descubre que sus socios profesionales están comprometidos con la causa comunista, y que termina con un mal sueño de Guy, anticipando la pesadilla por venir; dos, la secuencia en la que Billy descubre que el niño indoneso que había tomado como protegido ha fallecido, y, cuando aporrea la máquina de escribir, cuando se pregunta “¿Qué podemos hacer?”, el espectador ya masca la tragedia, ya sabe que Billy (y todo lo que representa) está perdido. Al final de ese viaje tan convulso en lo anímico se produce el reencuentro de la pareja protagonista en el avión que les evacua del lugar, desenlace que, lejos de ser un happy-end convencional, resulta coherente con esta historia sobre las controversias entre la ética y la supervivencia física y hasta espiritual. Guy pierde un ojo, detalle simbólico nada baladí, y cuando yace tumbado en cama, con los ojos vendados, diríase que busca el imposible de una redención: en realidad, nada más que un viaje de vuelta (de la realidad general a su realidad particular) relacionado con la anterior secuencia en la que le habíamos visto yacer y tener pesadillas. Al contrario que a Billy, bien lejos de lo que concierne al pueblo indoneso, a Guy le espera la supervivencia. Y el amor, es cierto, aunque el reencuentro se encuadra desde lejos, opción más ética que estética para definir la rúbrica final de esta sobresaliente película.