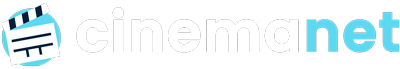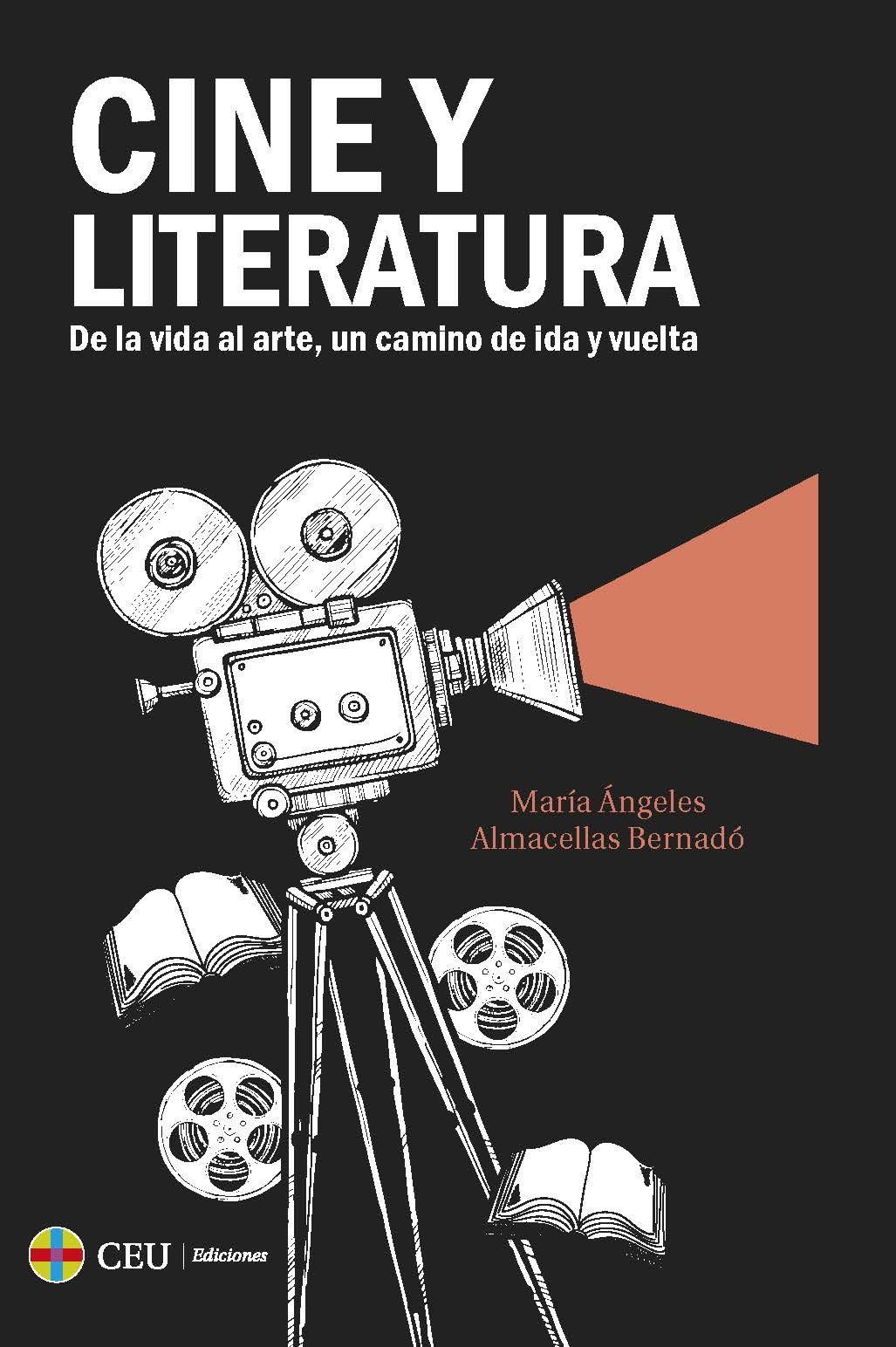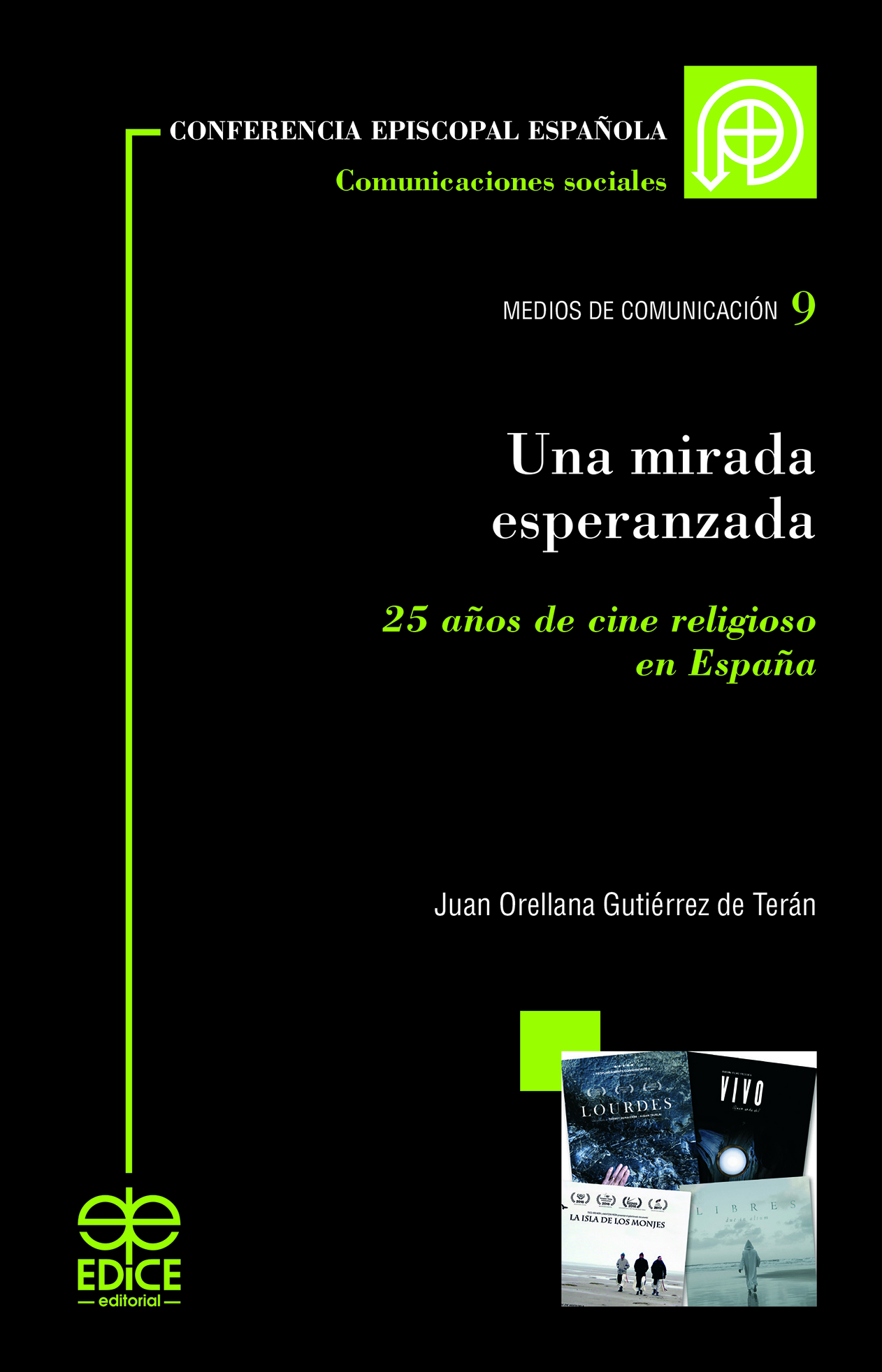A FONDO
[Sergi Grau. Colaborador de Cinemanet]
 EL SIGLO XX A TRAVÉS DEL CINE
EL SIGLO XX A TRAVÉS DEL CINE
15. BRIAN DE PALMA
Películas: El precio del poder
Temática: Crisis de valores. Años ochenta
«El mundo es tuyo»
Como otros cineastas que han ido apareciendo (Scorsese, Coppola) o aparecerán (Spielberg) en los textos de que se compone este monográfico sobre El Siglo XX a través del cine, Brian De Palma forma parte de la ilustre terna de realizadores que, por allá a principios de los años setenta, terminaron de dinamitar desde dentro las estructuras del funcionamiento de los estudios de Hollywood (que de hecho, ya llevaban dos décadas en crisis) y alumbraron otras metodologías e inercias, algunas de las cuales aún se sostienen. En el caso particular de De Palma procedía del paisaje cinematográfico underground neoyorquino (y algunas de sus primeras películas, rabiosamente independientes y de vocación claramente arty del cineasta, se recuerdan por suponer también los primeros pasos de Robert De Niro ante las cámaras, caso de Greetings (1968), The Wedding Party (1969) y Hola, mamá (1970)), y accedió a la primera línea de cartel merced de diversos títulos de género de terror en los que explotó su proverbial gusto por el manierismo formal (Hermanas (1973), Carrie (1977), La furia (1978), Impacto (1981)), en diversas ocasiones rindiendo bastante directo tributo a su maestro Alfred Hitchcock (principalmente, Fascinación (1976), Vestida para matar (1980) y Doble cuerpo (1984)). Aunque en aquellos años setenta también firmó películas tan personales (y geniales) como ese musical alucinado con argumento fáustico titulado El fantasma del paraíso (1974), huelga decir que el grueso terrorífico de su bagaje le hizo correr el peligro de ser encasillado, hándicap del que fue liberándose desde los años ochenta, cuando pasaron a engrosar su filmografía títulos tan celebrados como el que aquí nos ocupa, El precio del poder (1983), Los intocables de Elliott Ness (1988) o Misión imposible (1996), películas todas ellas de alta rendibilidad comercial que compaginó con proyectos más o menos personales pero en todos los que dejó esa impronta de estilo característica, marcada por el rabioso jugo a lo formal, caso de Corazones de hierro (1989), Atrapado por su pasado (1993), Snake Eyes (1997) o Femme Fatale (2003).
 El filme que aquí nos ocupa es de hecho un remake de un título del cine de gángsters del todo referencial, que en los años treinta causó estragos en las taquillas, Scarface (Howard Hawks, 1932), protagonizado por un inolvidable Paul Muni. No le fue a la zaga el actor escogido para interpretar este nuevo cara cortada, Al Pacino, cuya encarnación de Tony Montana es aún hoy fuente de veneración iconográfica, y, más allá de esas consideraciones, supone un excepcional trabajo del actor, bien capaz de situarse en las antípodas de su Michael Corleone y dibujar con todo lujo de excesos una trayectoria absolutamente lineal, en la que el contexto económico (la riqueza y sus desproporciones) representan la única matización (y por lo demás, secundaria) de un talante indócil desde el primer al último minuto del metraje.
El filme que aquí nos ocupa es de hecho un remake de un título del cine de gángsters del todo referencial, que en los años treinta causó estragos en las taquillas, Scarface (Howard Hawks, 1932), protagonizado por un inolvidable Paul Muni. No le fue a la zaga el actor escogido para interpretar este nuevo cara cortada, Al Pacino, cuya encarnación de Tony Montana es aún hoy fuente de veneración iconográfica, y, más allá de esas consideraciones, supone un excepcional trabajo del actor, bien capaz de situarse en las antípodas de su Michael Corleone y dibujar con todo lujo de excesos una trayectoria absolutamente lineal, en la que el contexto económico (la riqueza y sus desproporciones) representan la única matización (y por lo demás, secundaria) de un talante indócil desde el primer al último minuto del metraje.
Junto con el de De Palma y el de Pacino, hay otro nombre a tener muy en cuenta al glosar la naturaleza de la película. Hablo de Oliver Stone, que antes de forjar su éxito como realizador a través de filmes –como Platoon (1986) o JFK: Caso abierto (1992)- en los que levantaba acta de su iconoclasta y crítica percepción de su nación, dejó bien clara esa impronta motivacional en la firma del libreto de la película, pues el relato constituye sin margen de duda una parábola brutal de los excesos del capitalismo, despachada desde ese prólogo con imágenes reales de los barracones de acogimiento (o más bien reclusión) de la inmigración procedente de Cuba hasta su contraste en la minuciosa descripción de la opulencia a la que se ve abocado Montana. Stone deja patente a través de la progresión dramática que la falta de escrúpulos y de cualquier atisbo de moralidad son al mismo tiempo la coda de funcionamiento y el vicio endémico del capitalismo, y (me parece igualmente importante) que en esa coyuntura cualquier inquietud cultural carece de relevancia (o, relacionado con lo anterior, es directamente contraproducente, pues suele implicar una aprehensión de la vida en términos morales, lo que a menudo entra en conflicto con el éxito económico). Los instintos de Tony Montana carecen de censura: intenta agredir al acólito de Robert Loggia (F. Murray Abraham) cuando aún no es más que un pinche de cocina, más adelante aniquila a su mejor amigo cuando se siente agredido porque mantiene una relación sentimental con su hermana. Pero en esos instintos radica la ambición que es la clave de su éxito: la que le saca de la cárcel por asesinar a un político disidente, la que está a punto de finarlo bajo el filo de una sierra mecánica y acaba abriéndole las puertas al negocio; la que le lleva a enamorarse de la mujer-objeto que adorna a su jefe y a casarse con ella; la que le lleva a cometer todos los excesos absurdos del nuevo rico, tales como comprarse un leopardo. Pero esa clave del éxito se corresponde, por propia y lógica mecánica, con la ola de fariseísmo que invade al personaje en los últimos compases de la función, su afición a la droga, y su muerte (en ese sentido, interesa apreciar que uno de los primeros síntomas del inevitable fracaso se parangona con el que quizá es su único destello de moralidad: cuando se niega a asesinar a un burócrata porque su hija pequeña viaja con él en el coche que va a hacer explosionar).
 Tras la cámara, De Palma supo plasmar ese relato de rebatos hiperbólicos en estrictos códigos de cine negro, al socaire de los designios hawksianos, y templando por tanto sus apetencias manieristas, aunque –por suerte- no lo suficiente como para desnaturalizar su autoría: su pulso late con fuerza en diversas de las set piéces más memorables del filme: los travellings laterales de la secuencia de la sierra mecánica; los mecanismos de relojería con que se despachan secuencias como la del (ya citado) frustrado asesinato en las puertas de Naciones Unidas; la brillante planificación y ejecución de las secuencias clímax, cuales son el intento de asesinato de Tony en el local de fiestas y, claro, el desenlace final. Revisada más de veinte años después, Scarface da muestras de una buena salud inesperada: temáticamente sigue marcando el son de los tiempos que corren, visualmente mantiene intacta su mala baba y su oportuno efectismo (Tarantino, que es un director consciente de sus referentes, le rinde sincero homenaje en Kill Bill (2003-2004): por algo será). Y eso por no hablar de su aura mítica: nadie olvida el sintetizador de la partitura de Giorgio Moroder y a Pacino, tras eliminar a Robert Loggia, y esperando para llevarse a su mujer, Michelle Pffeifer, mirando al cielo, y revelando su credo no en un demiurgo personificado por la inmensidad del firmamento, sino en un cartel publicitario de un zepelín colgante, que reza “El mundo es tuyo”.
Tras la cámara, De Palma supo plasmar ese relato de rebatos hiperbólicos en estrictos códigos de cine negro, al socaire de los designios hawksianos, y templando por tanto sus apetencias manieristas, aunque –por suerte- no lo suficiente como para desnaturalizar su autoría: su pulso late con fuerza en diversas de las set piéces más memorables del filme: los travellings laterales de la secuencia de la sierra mecánica; los mecanismos de relojería con que se despachan secuencias como la del (ya citado) frustrado asesinato en las puertas de Naciones Unidas; la brillante planificación y ejecución de las secuencias clímax, cuales son el intento de asesinato de Tony en el local de fiestas y, claro, el desenlace final. Revisada más de veinte años después, Scarface da muestras de una buena salud inesperada: temáticamente sigue marcando el son de los tiempos que corren, visualmente mantiene intacta su mala baba y su oportuno efectismo (Tarantino, que es un director consciente de sus referentes, le rinde sincero homenaje en Kill Bill (2003-2004): por algo será). Y eso por no hablar de su aura mítica: nadie olvida el sintetizador de la partitura de Giorgio Moroder y a Pacino, tras eliminar a Robert Loggia, y esperando para llevarse a su mujer, Michelle Pffeifer, mirando al cielo, y revelando su credo no en un demiurgo personificado por la inmensidad del firmamento, sino en un cartel publicitario de un zepelín colgante, que reza “El mundo es tuyo”.