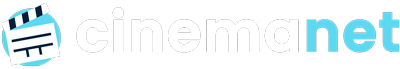Woody Allen vuelve a las salas de cine con Café Society una revisión nostálgica del ambiente del Hollywood clásico, una nueva e inspirada variación en los temas que el director lleva tratando toda su vida.
 |
Título Original: Café Society |
SINOPSIS
Los Ángeles, años 30. Bobby Dorfman (Jesse Eisenberg), sobrino de un poderoso agente y productor de Hollywood (Steve Carrell), se enamora de la guapa secretaria (Kristen Stewart) de su tío al llegar a la ciudad desde su Brooklyn natal.
¡Debate esta película en nuestros foros!
CRÍTICAS
[Sergi Grau. Colaborador de CinemaNet]
Jesse Eisenberg, Bobby Dorfman en la película, encarna a un prototipo de personaje alleniano: un joven que acude a Los Angeles para abrirse camino en el negocio del cine con la ayuda de su tío –Phil Stern (Steve Carell), un prestigioso representante de actores–, que se enamora de una chica, Vonnie (Kristen Stewart) a quien termina teniendo para después perder de forma cruel, regresando a Nueva York para vivir otra vida que es como un segundo e indeseado plato. Eisenberg ya había participado en uno de los segmentos de A Roma con amor (2012), y no es de extrañar que el director neoyorquino le confíe un protagonismo absoluto, pues por su fisonomía, planta y expresividad encarna de forma bastante precisa esos elementos categóricos que definen a los personajes allenianos.

Estos son básicamente tres, fuertemente imbuidos de lo introspectivo, y complementarios: la capacidad de observación, la soledad y el desencanto. No es difícil, por ejemplo, ver las similitudes entre este Bobby y el arribista sin escrúpulos que Jonathan Rhys Davies encarnó en Match Point (2005), a quien una insuperable soledad invadía de principio a fin al moverse en ese círculo social respetable y fuera de su alcance a no ser por el desprecio a la moralidad; al Joaquin Phoenix de la reciente Irrational Man (2015), otro personaje dostoyevskiano incapaz de hallar su lugar y una aspiración de equilibrio en el microcosmos universitario en el que se movía; al cineasta a quien daba vida un convincente Kenneth Brannagh en Celebrity (1998), inerme en su cruzada entre la creatividad y lo que de caprichoso rodea el mundo del movie-making; o, remontándonos aún más atrás, al inolvidable Martin Landau de Delitos y faltas (1989), otro personaje atormentado no sólo por cuestiones de moralidad, sino por su sensación de aislamiento, su incapacidad de revelar de puertas afuera severas angustias existenciales.
Son ejemplos dispares pero que sirven para reflexionar sobre algo importante: que Woody Allen, además desde hace muchos años, pertenece a esa clase de cineastas que imprimen tanta personalidad en sus obras que invitan al espectador, ya conocedor de las mismas, a avanzar por ellas como si de una plantilla de motivos se tratara. Motivos que ese espectador fiel reconoce fácilmente de modo tal que lo interesante, lo que exprime de cada relato, no son otra cosa que variaciones, asimismo por supuesto infinitas, sobre el compás de esa cosmogonía propia.

No se trata sólo de que Allen escoja aquí texturas evocadoras de una determinada época pretérita que le interesa –y que además sintoniza a la perfección con el tipo de score jazzístico con el que el cineasta trufa sus obras–, visitada en muchas ocasiones, desde Días de radio (1987) hasta Magia a la luz de la luna (2014), pasando por La rosa púrpura del Cairo (1984), Balas sobre Broadway (1994) o La maldición del escorpión de Jade (2001), y me dejo alguna. No se trata de que nos hable de Hollywod y de la fauna del show business –ese “parque de los ciervos”, como los definió Norman Mailer–. Ni siquiera se trata de la narración de encuentros y desencuentros amorosos.
Se trata de la forma de encarar los relatos desde su pulida escritura, de definiciones anímicas de sus personajes, de fórmulas de storytelling, de métrica dramática, de estrategias para encarar los gags, de la ciencia del diálogo… Pero también de una dirección de actores a la búsqueda de una determinada expresividad, de economía narrativa inserta en un montaje que también es herramienta de interesantes asociaciones por encadenados o cortes, y un largo etcétera.
En el título de esta película se alude al nombre del local de fiesta que Bobby y su hermano, gángster, Ben Dorfman (Corey Stoll) regentan en Manhattan. Y ese “Café Society” elevado a título sugiere que Allen quiere centrarse en algo más que la historia individual de Bobby. Esta intención de radiografía colectiva se materializa, de entrada, en un diseño de producción más aparatoso y una hechura escenográfica más esmerada de lo habitual en el cineasta en estos últimos tiempos –no por deficiencia, sino por elección narrativa más minimalista: sírvase de ejemplo categórico lo trabajado, para recrear diversas épocas, en Midnight in Paris (2012)–.

No obstante, Allen encuentra un sentido plenamente narrativo más allá de esa superficie más sofisticada de lo habitual en, por un lado, el cierto peso que las subtramas de los miembros de la familia Dorfman, padres y hermanos, juegan en el relato y, por el otro, en la infinidad de one-liners que Allen describe de un plumazo para dar una visión de conjunto del mundillo que rodea a Phil Stern, el hombre de Hollywood.
Eso no significa para nada que la cruzada emocional de Bobby se vea diluida por esa colectividad, sino, bien al contrario, que ese contexto -doble, dos mundos que se carean teniéndole a él de engarce- se utiliza sabiamente para enfatizar los avatares dramáticos del protagonista, como tilde despiadada al discurso romántico. Semejante modo de operar revela, de nuevo, a un Allen más ávido por explorar territorios extramuros de lo que en él es habitual, en una operación zanjada con mucho equilibrio entre los requerimientos de esa radiografía de contexto y las propias reglas que, antes anotaba, delinean lo alleniano.
En este equilibrio -y lo subrayo- Allen se muestra capaz de evocar referentes literarios de mucha enjundia. Pienso en Truman Capote, especialmente en su faceta como cuentista; en Edward Lewis Wallant –malogrado escritor judío de obras pobladas de personajes solitarios cuyo angst se halla a latitudes cercanas del que caracteriza a los personajes allenianos–, o muy especialmente en Francis Scott Fitzgerald. A este escritor, también profundo conocedor de la fauna de Holywood de la época evocada en el filme –como consignó en El último magnate (1939) y diversos de sus relatos breves–,Allen rinde un hermoso tributo trabajando con materiales reconocibles del autor que escribió aquello de que “no hay segundo acto en la vida americana”, aforismo con el que Bobby Dorfman seguramente estaría de acuerdo.

Antes hemos hablado del inteligente uso del montaje por parte de Allen. En el filme que nos ocupa, por ejemplo, hallamos un maravilloso encadenado entre un primer plano de los ojos de Vonnie, tras tomar una triste decisión, en Los Angeles, y un plano panorámico del puente de Brooklyn, lo que podría resumir uno de los temas que bullen en el imaginario alleniano –ya desde tiempos de Annie Hall (1975)– y que aquí se superpone con el resto de cuestiones dramáticas vía metáfora.
Hablo de la dicotomía entre esas dos ciudades, la luminosa Los Angeles/Hollywood y la azulada Nueva York. Vittorio Storaro, uno de los responsables técnicos imprescindibles del filme –cuya sintonía con Allen es absoluta, tanto que resulta sorprendente que ésta sea la primera obra en la que sus trayectorias se cruzan– juega con el contraste de esas dos texturas dispares de forma notable. Allen, por su parte, exprime la metáfora: los tonos áureos, no sólo por el sol de California, sino por el embeleso que le produce a Bobby la mujer que ama, la bella y sofisticada Vonnie; los tonos acuosos de Manhattan como reflejo de un sentimiento, al fin y al cabo, de derrota.
No estaría fuera de lugar ver, a partir de esta dicotomía, otra metáfora, ya metanarrativa, que nos habla del constante desencuentro entre Woody Allen, el director de tilde intelectual siempre resguardado en su amada ciudad neoyorquina, y ese Hollywood –o gran público– que alguna vez le ha jaleado, pero que suele mirar con recelo lo que hace, aprovechando incluso su vida personal como fuente de gossip con mucho más empeño que el consagrado a analizar su obra.

O quizá el argumento es forzado, y Allen ya hace tiempo que no espera nada de Hollywood. Lo que está claro es que confía en su fórmula mágica, en esas variaciones nobles sobre una partitura narrativa y anímica igual de noble, para seducir a quienes admiramos su obra. La verdad es que, a pesar de dar a veces la sensación de estar de vuelta de todo, los últimos títulos que nos ha venido entregando, de Blue Jasmine (2013) a las citadas Magia a la luz de la luna o Irrational Man, revelan que está en muy buena forma.
Y es que la confianza en lo que hace no debe confundirse con adocenamiento creativo, por la sencilla razón de que sus relatos siguen siendo fértiles, siguen teniendo cosas que decir, siguen invitando a reír, siguen conmocionando cuando eleva la nota dramática, siguen siendo fuente de reflexión sobre esa materia tan explorada y tan desconocida, las relaciones humanas.
¡Debate esta película en nuestros foros!