Muchos escritores y cineastas se acercaron desde bien temprano a la infancia. La transmisión de ese concepto (“la infancia”) mediante la literatura o los filmes varía básicamente en un asunto. El escritor puede plasmar sus recuerdos y la idealización de sus primeros días sobre el papel y las ideas se transmitirán al lector se de forma directa. Sin embargo, en el cine, hay una separación entre lo que el autor quiere decir y lo que le llega al espectador (más allá de guiones, editores, etc.): el actor-niño que se pone ante la pantalla.
[María Iserte. Colaboradora de Cinemanet]
La infancia en el cine I (1900- IIª Guerra Mundial)
 Ellen Key dijo en 1900 que esa centuria se constituiría en “el siglo de los niños” y no iba mal encaminada. Se bebe del concepto de infancia que construyeron intelectuales como Théodore Rousseau, y no le falta razón a Philippe Ariès cuando dice que la infancia es un “invento de la modernidad”.
Ellen Key dijo en 1900 que esa centuria se constituiría en “el siglo de los niños” y no iba mal encaminada. Se bebe del concepto de infancia que construyeron intelectuales como Théodore Rousseau, y no le falta razón a Philippe Ariès cuando dice que la infancia es un “invento de la modernidad”.
Muchos escritores y cineastas se acercaron desde bien temprano a la infancia. La transmisión de ese concepto (“la infancia”) mediante la literatura o los filmes varía básicamente en un asunto. El escritor puede plasmar sus recuerdos y la idealización de sus primeros días sobre el papel y las ideas se transmitirán al lector se de forma directa. Sin embargo, en el cine, hay una separación entre lo que el autor quiere decir y lo que le llega al espectador (más allá de guiones, editores, etc.): el actor-niño que se pone ante la pantalla. (La recepción por parte del espectador y la comparación con su propia experiencia no es algo que se vaya a tratar aquí).
Debemos comprender que la fascinación por el cine en esos momentos no viene solamente por la presencia de los pequeños en la pantalla: se trataba de un invento novedoso y resultaba un entretenimiento asequible. Pero sí que es cierto que ver en pantalla la vida de algunos niños recordaba a la inocencia, al paraíso perdido, y por unos momentos ayudaba al espectador a olvidar su dura cotidianeidad.
Por aquel entonces en Estados Unidos se respiraba un ambiente progresista, sobre todo hasta 1915, que abogaba por un especial cuidado de la infancia: el trabajo, la higiene, la educación,… los niños representaban la esperanza del mañana.

Antes de la Iª Guerra Mundial, el tratamiento de la infancia en las pantallas no era tan significativa, siendo lo niños interpretados por actores adultos. Un ejemplo, es Broken Blossoms (D.W. Griffith, 1919), en el que la niña Lucy es interpretada por Lillian Gish.
Poco después se estrenó la película The Kid (Charles Chaplin, 1921). A partir de los años 20 los niños interpretaban sus papeles: en este caso, el personaje del infante sí que estaba interpretado por un niño de cinco años, llamado Jackie Coogan. Chaplin dijo sobre él “Jackie is inspiring and inspired. Just to be in his presence is to feel inspiration” (1). Este fue el primer largo con un niño como co-protagonista. En esta película se observa el deseo de los norteamericanos de ver en el niño la inocencia y, más todavía, la obligación de ser bondadosos con ellos. A partir de esta película, el pequeño Coogan protagonizó varias películas; entre ellas: Peck’s Bad Boy (1921), Oliver Twist (1922), My Boy (1922), Daddy (1922) o Circus Days (1923).
 Con él comenzó el llamado “child-star”, con nombres como los de Baby Peggy Montgomery, Baby June Hovich o Mickey Rooney. Tuvo su punto álgido en 1925 y siguió con la Gran Depresión, pues la sociedad americana estaba necesitada de la alegría y optimismo que estos niños mostraban en la pantalla. La figura más importante en los años de la Gran Depresión fue la de Shirley Temple, que con la película Bright Eyes (1934) tuvo la ocasión de representar el primer papel que se escribía expresamente para alguien en concreto. Los papeles que solía representar eran los de una niña que había perdido a uno de sus dos progenitores o que era huérfana. Esto sugería que los niños debían ser independientes, pero lanzaba un mensaje más fuerte a la sociedad americana: con un sistema económico poco estable, los padres solían ausentarse y los niños se quedaban solos. Los niños debían madurar.
Con él comenzó el llamado “child-star”, con nombres como los de Baby Peggy Montgomery, Baby June Hovich o Mickey Rooney. Tuvo su punto álgido en 1925 y siguió con la Gran Depresión, pues la sociedad americana estaba necesitada de la alegría y optimismo que estos niños mostraban en la pantalla. La figura más importante en los años de la Gran Depresión fue la de Shirley Temple, que con la película Bright Eyes (1934) tuvo la ocasión de representar el primer papel que se escribía expresamente para alguien en concreto. Los papeles que solía representar eran los de una niña que había perdido a uno de sus dos progenitores o que era huérfana. Esto sugería que los niños debían ser independientes, pero lanzaba un mensaje más fuerte a la sociedad americana: con un sistema económico poco estable, los padres solían ausentarse y los niños se quedaban solos. Los niños debían madurar.
El productor de películas cómicas Hal Roach también supo ver el filón que suponían los niños en la pantalla. Buscaba niños reales que representasen niños reales, y con esta idea en mente inventó el concepto Our Gang. Bajo este nombre se encontraban cortos cómicos que hablaban sobre los problemas, miedos, deseos y sueños de los más pequeños. Estas historias tuvieron mucho éxito, pues mostraban conceptos cercanos a la corriente psicológica que estaba en boga en esos momentos (Jean Piaget,…). Estos cortos plasmaron una idea que se repetirá en el tiempo: los niños pobres son felices y se divierten, mientras que los ricos no tanto.
Todas estas obras ayudaron a tener una mayor simpatía por los niños. Ya no se les veía como una carga, sino como un igual. Seguramente este ambiente de confianza ayudó a que se firmasen los derechos de los niños en el año 1930, en el contexto de la tercera “Conferencia sobre la protección y la salud infantil de la Casa Blanca”.
Sin embargo, se estaba dando una gran contradicción en la sociedad americana: mientras la aceptación institucional de la infancia crecía, miles de niños estaban viviendo en la más absoluta miseria durante la Gran Depresión. Acaso haya en ello, y en las películas mismas, “un alto grado de culpabilidad subconsciente” (2). Una culpabilidad que se intentaba paliar con vidas en otros mundos, como la de Dorothy en The Wizard of Oz (1939), con un personaje justo, bondadoso y dispuesto a resolver cualquier problema.

Bibliografía:
1. The Child Stars. Norman Zierold. 1965.
2. Images of Children in American Film. A Sociocultural Analysis. Kathy Merlock Jackson. 1986.
¡Debate este artículo en nuestros foros!
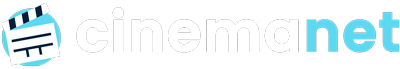



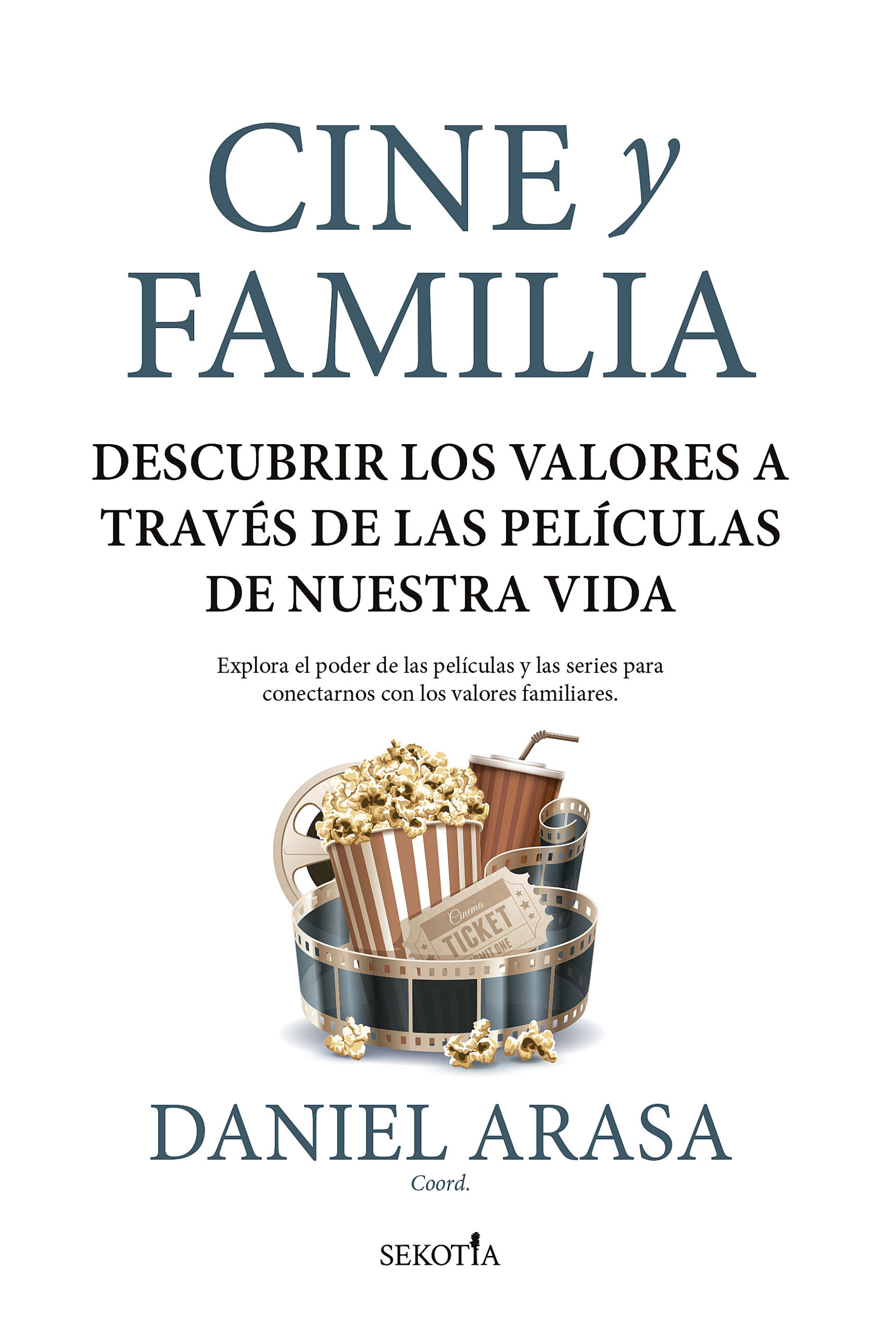
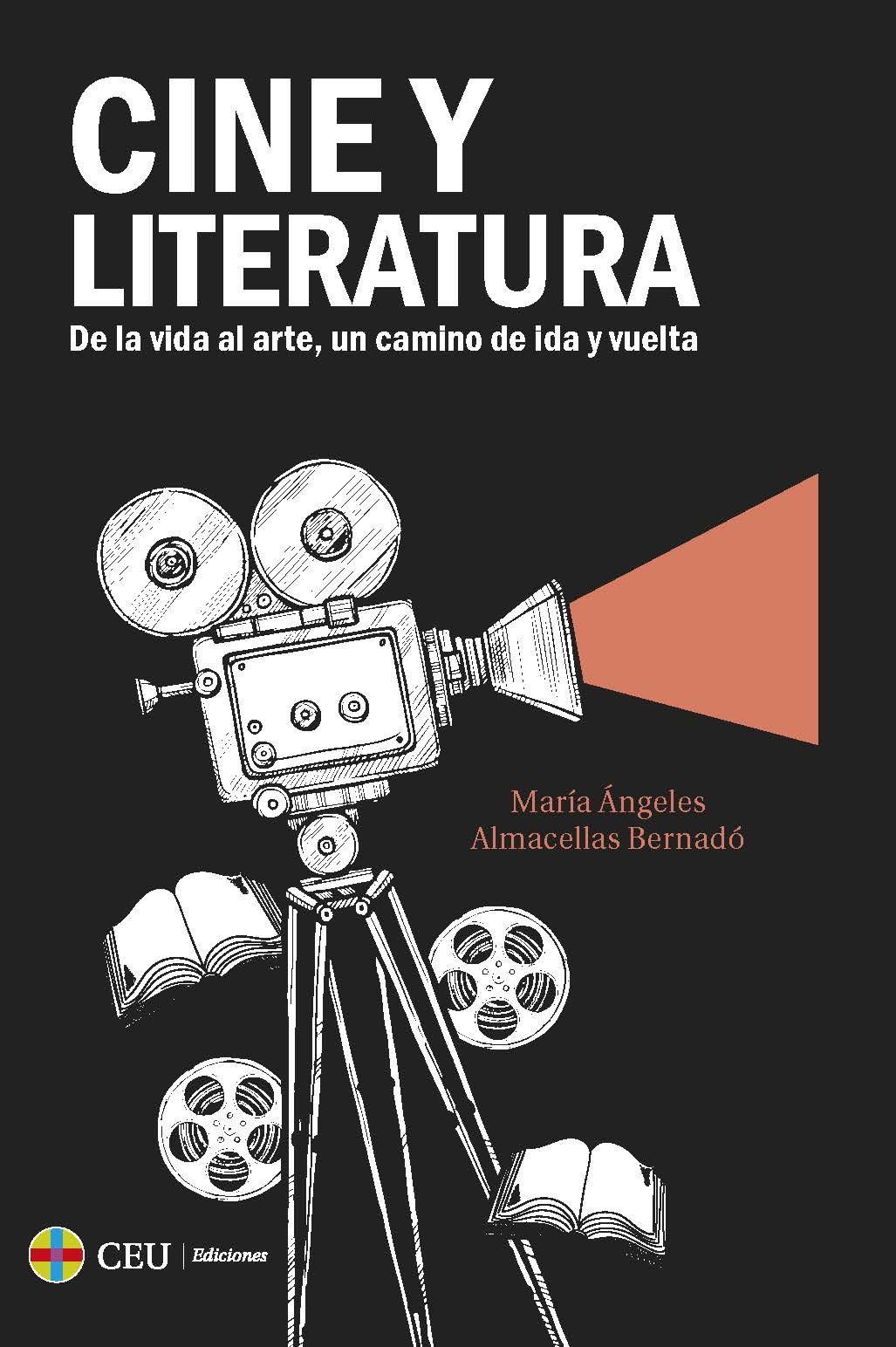
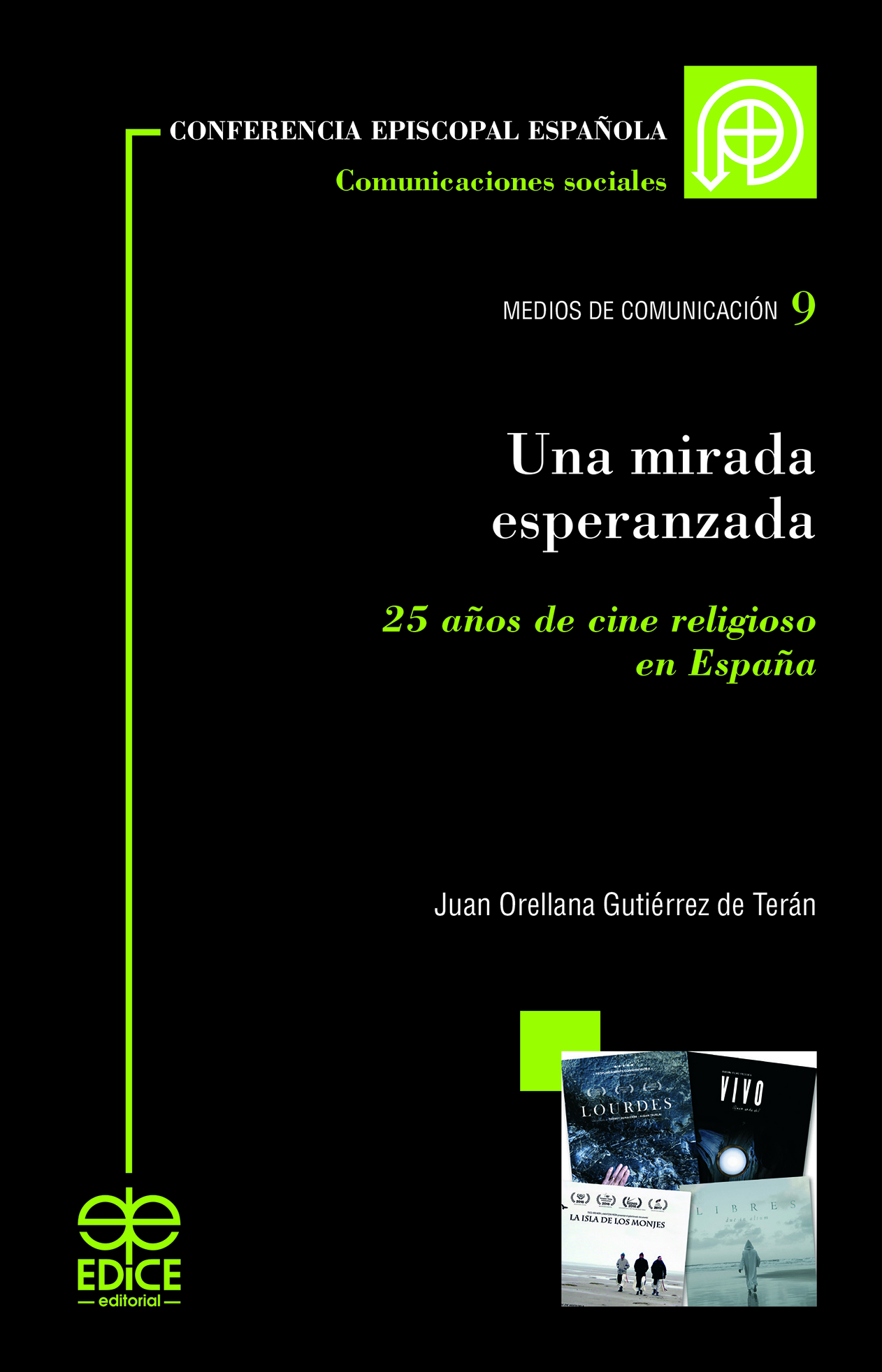





Confieso que nunca me había parado a pensar en los orígenes de los niños frente a la pantalla. Gracias por hacer un recorrido inicial tan ameno, sencillo e interesante.
De todas formas, la frase esa de «en el cine, hay una separación entre lo que el autor quiere decir y lo que le llega al espectador», suscita en mí alguna que otra réplica, porque no estoy seguro de que se cumpla en todos los casos.
Gran artículo.
Y tendrías toda la razón, Guillermo. Lo cierto es que quería hacer hincapié en la figura del niño-actor como esa separación que se da entre una parte y la otra: el infante como actor de otra infancia idealizada.
Pero creo que no termina de cuajar…
Guillermo… siempre he pensado que la triple relación en influencia entre autor-intérprete-espectador es tan compleja que ninguno de ellos puede controlarla a su manera… Y siendo intérpretes un niño es aún más complicada, pues cualquier cosa que interprete lleva el sello de la infancia… a veces será inocencia, otras sufrimiento… y todo eso es aún más difícil de enseñarlo el autor y en cambio el espectador lo percibe mejor pues un niño suele transmitirlo todo en estado puro… ¿qué pensáis?
Sí, creo que tienes razón, Carmen. También creo que el grado de involucración de un niño en una película puede ser muy grande. Es como si careciera de los recursos necesarios para protegerse. De ahí que a veces no exista esa separación entre niño en la realidad-niño representado.
Un abrazo.