[Guillermo Callejo. Colaborador de Cinemanet]
Si volvemos la vista atrás sobre las películas más clásicas de Disney, es frecuente que nos invada una sensación de nostalgia. ¡Con cuántos personajes nos identificamos durante aquellos visionados repetidos hasta la extenuación, cuando éramos pequeños! Nos reímos, nos pusimos ansiosos, lloramos, sufrimos y, en fin, experimentamos toda una suma de sentimientos puros difíciles de igualar.
No soy ningún experto en el cine de animación, y sin embargo tengo algunas hipótesis acerca de esa honda atracción que la mayoría de las personas sienten por los dibujos animados. Éstos consiguen, por un lado, desplegar unos efectos visuales suculentos y llenos de colores y dinamismo que nos sorprenden e incluso cautivan. Es una mera ley cinematográfica: cuanto mejor está recreado un escenario, mayor es la empatía potencial del espectador. De igual manera que Avatar o King Kong nos fascinan por su realismo.
Por otro lado, y quizá por encima de cualquier otro motivo, los productos animados poseen la virtud de mostrar de un modo sencillo lo complejo: de desnudar a todo ser humano, de despojarlo de sus apariencias, de mostrarlo tal cual es, con sus equivocaciones, sus ridiculeces, sus contradicciones y sus miserias. Pero también con sus puntos fuertes, con su carisma y con sus dones, que lo convierten, a la postre, en alguien único y digno de estima.
Todo eso, a mi entender, es mérito del guion. Pixar lo ha sabido explotar con creces, componiendo historias nuevas y, cada una a su manera, elogiosas de la familia, la amistad, la sinceridad, la valentía, la dignidad de cada individuo, los sacrificios… cuestiones que a todo niño le cautivan. Y los adultos, muchas veces emponzoñados por los errores, las cobardías y las miserias que le hicieron perder la inocencia y lo lanzaron a la vida adulta, la de las responsabilidades, entrevemos esas verdades. ¿Por qué arrasó Toy Story en las taquillas? ¿O Los increíbles, o Buscando a Nemo, o Monstruos S.A.? Porque en todas ellas aparecen unos personajes y criaturas en los que nos vemos reflejados –los malos o detestables de la narración, por lo general- y otros a los que nos gustaría parecernos –los protagonistas, los héroes-.
Lo mismo ocurre, claro está, con obras ajenas a la factoría Disney. La princesa Mononoke, Hugo y Arriety y el mundo de los diminutos, sin ir más lejos, nos resultan igual de encantadoras y cercanas. Cine de animación no equivale a cine infantiloide o inmaduro.
A todo niño le gusta saber qué está bien y qué no. Tal vez luego no actúe correctamente, de acuerdo, pero eso no quita que desde un principio reconociera lo apropiado. Como adultos, en cambio, nos cuesta reconocer esas verdades evidentes, hasta el punto de, quizá, avergonzarnos cuando las ignoramos y luego alguien nos las reclama. El buen cine de animación nos ayuda a reconocer esas incoherencias, demostrándonos, una vez más, que el arte, bajo la forma que sea, nos obliga a encontrarnos a nosotros mismos.
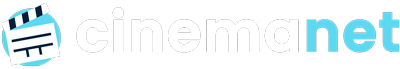




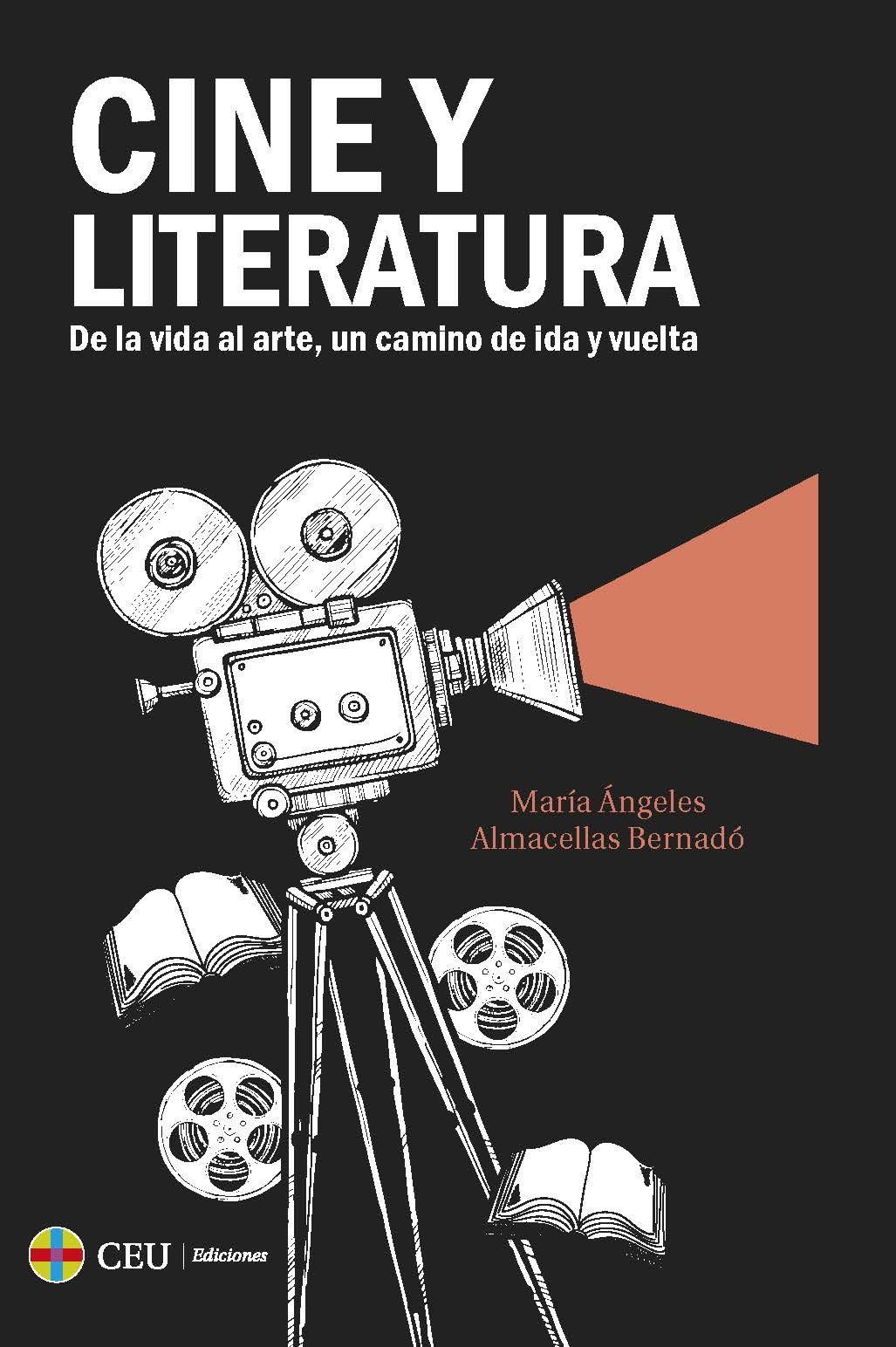
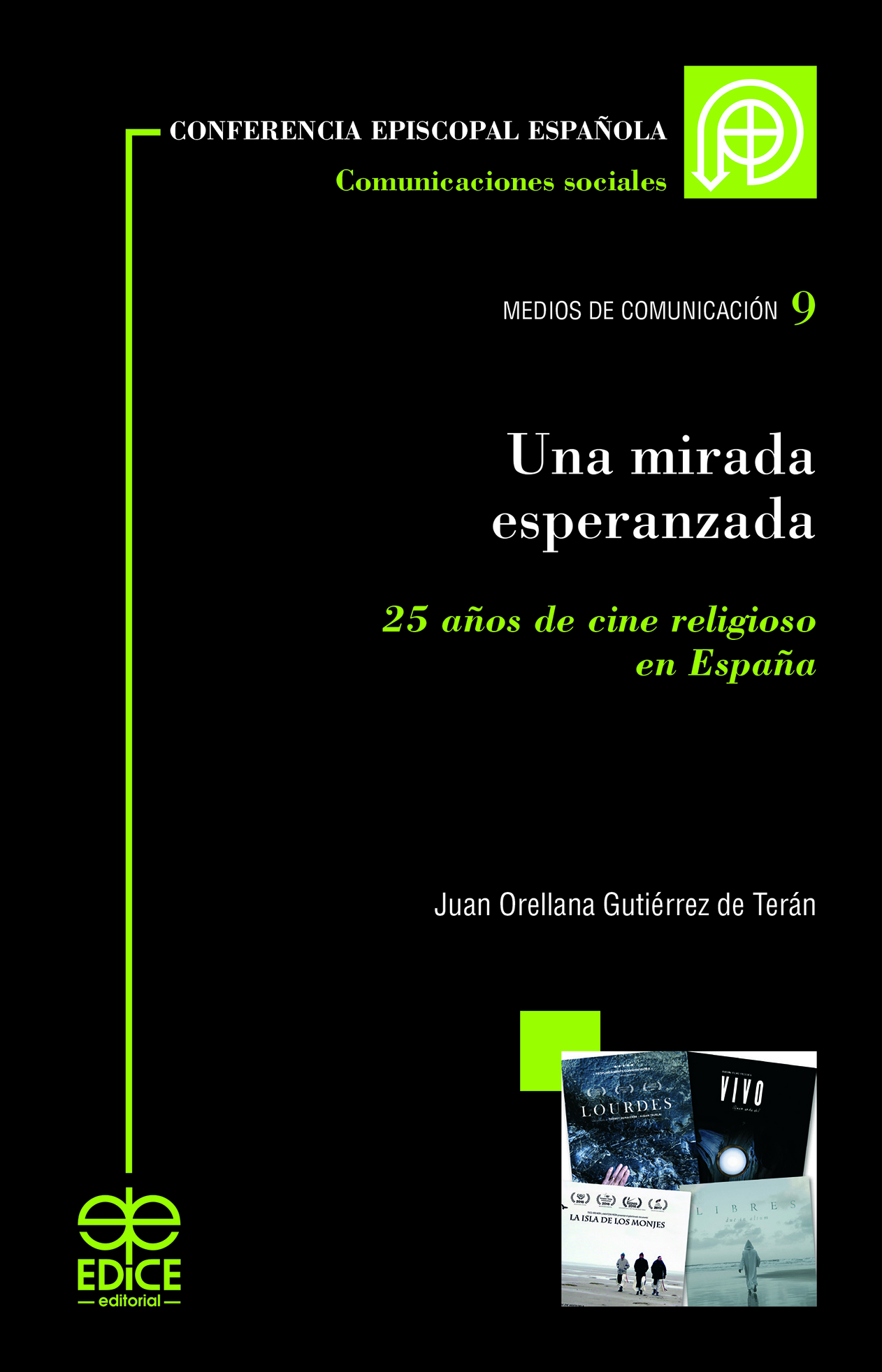





Guillermo, muy buen artículo, aunque yo matizaría en un detalle: el mérito de mostrar de manera simple lo complejo no es del guion al 100%, el diseño y el acting colaboran en la comunicación de las ideas, y esa es una de la bazas que emplean películas como las que citas.
Lo dicho, me ha gustado mucho leer tu artículo,.