Steven Spielberg es, en buena parte, sinónimo de magia, fantasía e ilusión: «Mi amigo el gigante» sigue la senda de sus clásicos infantiles y ofrece un magnífico cuento para soñar y llevarnos a tiempos mejores y más sencillos, a una historia de amistad de las de antes.
 |
ESTRENO RECOMENDADO POR CINEMANET Título Original: The BFG |
SINOPSIS
Adaptación del cuento de Roald Dahl sobre una niña (Ruby Barnhill) que une fuerzas con la Reina de Inglaterra y con un gigante bonachón, conocido como el BFG -Big Friendly Giant en inglés, o Gran Gigante Bonachón-, para detener una invasión de malvados gigantes que se preparan para comerse a todos los niños del país.
¡Debate esta película en nuestros foros!
CRÍTICAS
[Ramón Ramos. Colaborador de CinemaNet]
Spielberg lleva a la gran pantalla el imaginario del autor de cuentos Roald Dahl con la adaptación de El gran gigante bonachón. La historia de una niña huérfana que una noche ve a un gigante y éste se la lleva para que no pueda delatarlo, llevándola al país donde habita. En un lugar poblado por gigantes robustos y primitivos que devoran niños, el protagonista del film es un gigante enclenque, más pequeño que los demás, anciano y repudiado por los más fuertes. Es un forjador de sueños, un poeta que habita entre depredadores. A pesar de su existencia tan poco alentadora, es un ser entrañable, de gran corazón, de forma que entre él y la niña nacerá una profunda amistad.
Una película dirigida por Steven Spielberg es ya, desde hace décadas, una garantía de calidad. Unas películas le salen más redondas que otras, pero todas cumplen unos mínimos de aportar algo positivo para que valga la pena pagar la entrada. Mi amigo el gigante cumple con esas expectativas, si bien hay que decir que no es de las mejores del Rey Midas de Hollywood.

El film tiene a favor unas interpretaciones sensacionales de la pareja protagonista: por un lado Mark Rylance, con quien Spielberg ya trabajó en El puente de los espías, por la que recibió el Oscar a Mejor Actor de Reparto, en la piel del gigante que da título al film. Por otro lado su partenaire en la pantalla, la niña Ruby Barnhill, que debuta en cine con este film. Cabe destacar entre los secundarios a la veterana actriz británica Penelope Wilton en el papel de la Reina de Inglaterra, muy reconocible especialmente para los seguidores de la serie televisiva Downton Abbey. En cine se le ha podido ver en títulos como El exótico hotel Marigold o Match Point.
La película es técnicamente deslumbrante, como cabía esperar del maestro Spielberg, si bien no sólo en la ejecución de los efectos visuales, sino también en la conceptualización visual, de manera que crea un universo particular que consigue envolver al espectador y hacerle vivir ese mundo imaginario.
Ahora viene la gran pregunta: si tiene buenas interpretaciones y visualmente es absorbente, ¿por qué la película no resulta redonda? Tras un arranque muy bueno, que nos introduce de lleno en el mundo de la niña protagonista, y un desenlace frenético, con ecos de los clásicos Disney como Mary Poppins o La bruja novata, Mi amigo el gigante tiene un tramo central de metraje que resulta excesivamente descriptivo y en el que la historia apenas avanza. Resulta muy poético visualmente, pero se nota que la caída de ritmo en la narración lastra el resultado global del film. La película dura dos horas, y en mi opinión, creo que le sobra metraje en esa parte central de excesivo regodeo descriptivo.
Con todas y con esas, Mi amigo el gigante es una película muy agradable de ver, con personajes de buen corazón, con una historia de amistad pura e incondicional, con la ingenuidad propia de los cuentos, y con un tratamiento gráfico que consigue momentos de gran belleza visual.
[Sergi Grau. Colaborador de CinemaNet]
Roald Dahl escribió El gran gigante bonachón (The Big Friendly Giant, o BFG) en 1982, pero la primera mención a aquel gigante se halla en una obra pretérita suya, Danny, el campeón del mundo (1975), donde el protagonista se refiere a un cuento de los que se cuentan antes de acostarse los niños, protagonizado por un gigante que captura los “sueños buenos” y los sopla en las habitaciones de los niños para que los sueñen. Quizá Dahl ya estaba dándole vueltas en 1975 al personaje-concepto, o quizá se le ocurrió entonces y, atendiendo su potencial, se vio motivado a escribir una novela que lo tuviera como protagonista. El gran gigante bonachón alcanzó rápidamente notoriedad, alzándose con diversos premios, pero sobre todo convirtiéndose en un long-seller y en una obra que aparece en las antologías de títulos recomendados en los foros educativos, carisma al que es de imaginar que el título de Spielberg seguirá coadyuvando, por mucho que los resultados inmediatos en taquilla de la película estén siendo más bien discretos.

Sin contar la aportación del propio Dahl a Un mundo de fantasía ni las diversas películas animadas para televisión (existe una, estimable, de la novela que nos ocupa, El buen amigo gigante, firmada en 1989 por Brian Cosgrove, y que puede verse en Youtube, en este enlace), las primeras adaptaciones al cine de novelas de Dahl tuvieron lugar a mediados de los años noventa, una de Danny De Vito, Matilda (1996), y otra de Henry Selick que ha alcanzado status de filme de culto, James y el melocotón gigante (1996). En la siguiente década, y en correspondencia con la cotización culterana creciente asociada con el imaginario de Dahl, dos creadores de reputación autoral se sirvieron (y sólo en cierto modo se apropiaron) de material del escritor en las sucesivas Charlie y la fábrica de chocolate y Fantástico Sr Fox. A Tim Burton y Wes Anderson se les une, con esta Mi amigo el gigante, Steven Spielberg, cineasta que, a la luz de los intereses temáticos demostrados en su filmografía, no es extraño que sintonizara con el universo creativo de Roald Dahl, ni de forma precisa con una historia, la de este gigante bonachón, que contiene una bonita metáfora sobre el poder liberador de la fantasía: un gigante que accede nada menos que al lugar en el que germinan los sueños, que son una suerte de mariposas-puntos de luz de diversos coloridos, los cuales el gigante guarda en frascos para engrosar su formidable colección, pero también para “soplárselos” a los niños durmientes en la gran ciudad, que visita de noche a escondidas.
Quizá por el hecho de venir el guion firmado por Melissa Mathison (a quien va dedicada la película, pues murió poco antes de poder verla terminada, a finales de 2015), publicistas y críticos se han apresurado en señalar las concomitancias que la película guarda con E.T, el extraterrestre (1982). Esas concomitancias son obvias, por cuanto refieren la amistad de un niño, o en este caso, niña, con un ser mágico. En aquel caso, un niño perdido extraterrestre y aquí, un gigante recolector de sueños; pero debe decirse que las diferencias de planteamiento también son notables, de modo que la película más bien se acerca a las latitudes de Hook (1991) si de hallar parentescos en el cine pretérito de Spielberg se trata.
Se acerca a aquel relato derivado de la obra literaria escrita por J. M. Barrie en su despliegue de un mundo de fantasía paralelo al nuestro (en convivencia, de hecho, con la misma ciudad, una Londres de acento victoriano) al que se llega tras cruzar una frontera que no es otra, claro, que la de la imaginación. Podríamos decir que el paralelismo entre Elliott/Sophie y ET/Gigante es válido para las secuencias de elevación mesmerizante por encima de la anodina realidad (y podemos remitirnos, al respecto, al icono de la bicicleta sobre la luna: Spielberg regresa una y otra vez a sus liturgias y ritos fantastique). Sin embargo, si aquélla era, primordialmente, el relato protagonizado por un niño en el que el elemento mágico –el íntimo amigo llegado del espacio– “se colaba” en la realidad para filtrar la experiencia de hacerse mayor (el divorcio y la ausencia del padre eran importantes en la dramaturgia allí invocada), aquí no queda tan claro que sea Sophie la protagonista, al menos en el sentido de esa proyección dramática. Si hiciéramos el símil honestamente, equipararíamos el periplo de Sophie a un viaje de Elliott al planeta de ET, siendo por tanto un viaje iniciático de bien distinta ralea, donde otras reglas y otra lógica dirimen el funcionamiento natural de las cosas, sea el tamaño de los seres que habitan en el lugar, sea el acceso a un reflejo invertido de una caudal de agua donde pueden encontrarse… sueños en estado puro.

Spielberg, un cineasta de lo ideal, no de lo real, vistió antaño de propiedades rayanas en lo místico el acceso humano a lo fantástico; más adelante hizo una parada casi obligatoria –de resultados cuestionables, irregulares, aunque no mediocres– en el citado universo de Peter Pan; en el cambio de milenio adecuó un relato sobre inteligencia artificial a la fábula melancólica de Pinocho; y en los últimos tiempos demostró su insistente necesidad de subvertir, a través del trabajo con la imagen, una realidad tozudamente cruel en la extraordinaria War Horse (2013), no otra cosa que el relato de los periplos, durante la guerra, de… un caballo. Todos estos antecedentes casan bien con la elección de visitar el país de los gigantes imaginado por Dahl, pues supone para el imaginario spielbergiano otro salto de fe pura en el poder de la imagen en el sentido hitchockiano del término, aunque según las muy otras prioridades discursivas del cineasta de Cincinnatti.
Spielberg de hecho llevaba años detrás del proyecto, pues en los anales constan, desde nada menos que 1991, referencias al primer desarrollo que los productores Frank Marshall y Kathleen Kennedy trabajaron con el material de Dahl. Pero en el lapso de un cuarto de siglo, concretamente el de la instauración –y mal que pese a algunos– consolidación de la era digital, el concepto de “live-action film” ha cambiado mucho, por lo que termina siendo indisociable esa exposición de temas/discurso con el trabajo con técnicas cinematográficas de fusión entre la imagen real y la recreación digital o CGI (donde, por cierto, la presencia de la Weta Digital nos invita a la asociación de todos esos temas y abordajes visuales de este Spielberg con la cosmogonía de Peter Jackson). Secundado por un John Williams en la estela de sus mejores aportaciones a la saga de Harry Potter y por un Janusz Kaminski pletórico en la transcripción anímica de ese discurso spielbergiano a través de la luz, Mi gran amigo el gigante busca su valor no tanto en la historia de amistad entre el gigantón y la niña huérfana –que se resuelve sin la carga de emotividad de la que el cineasta sabe hacer gala cuando quiere– sino en la necesidad, cada vez más insistente en su cine, de despreciar la realidad y trocarla por ideales, siendo los de la infancia aquéllos propios de la imaginación desbordada igual que son los de la edad adulta los que personifican los personajes interpretados por Tom Hanks en otras películas del director.
La película cautiva merced del aroma gulliveriano en la exposición de ese otro mundo, y especialmente la descripción de la morada del gigantón, en una labor que asume algunos hallazgos de Jack el cazagigantes (2013), principalmente la utilización del ojo de la cámara como instrumento de constante disquisición entre dos puntos de vista, el humano y el prodigioso, que parte de infinitos y llamativos contrastes. Ese parentesco fílmico no resulta nada extraño teniendo en cuenta el gusto por/partido que los dos cineastas saben extraer de la elucidación “clásica” a través de la puesta en escena, si bien Spielberg, aquí, alcanza a menudo lo pletórico, tanto si busca lo inquietante (los primeros compases del filme), lo bufo (la secuencia en la que los otros gigantes se ensañan con el protagonista, al que llaman Ñajo), lo lírico (la habitación del ausente Peter) o, ya trascendiendo el código gulliveriano, la celebración pura de la magia (la secuencia, antológica, puro festín spielbergiano de luces y colores y movimiento, de la visita al árbol donde nacen los sueños).

Inevitablemente, Spielberg se halla cada vez más lejos de los designios del gran público, porque sus intereses, que hace décadas tan bien sintonizaron con el gusto mainstream (lo que, recordemos, llevo a cierta facción de la crítica a decidir que Spielberg tenía la culpa de todos los males del cine comercial), ahora no lo hacen, no tanto porque su discurso se haya radicalizado con los años (que también, en parte) como porque los cánones del cine de gran aparato que hoy nos llega de Hollywood se distancia cada vez más de las maneras spielbergianas. Por otro lado, parte de la crítica censura la película proponiendo involuntariamente el desprestigio de Dahl, pues el desconocimiento del material de partida no es óbice para acusar al director de plantear situaciones que ya se hallan en el sustrato.
Probablemente, pasajes tan grotescos (y francamente hilarantes) como el del palacio de Buckingham se pueden aceptar de un cineasta de maneras histriónicas como las de Tim Burton (quien se quedó mucho más lejos que Spielberg de hacer justicia al relato dahliano en la antes citada película de 2005), pero resultan inapropiadas para un director del supuesto pedigree de Spielberg, del mismo modo que si filma la historia de un caballo se le critica que frivoliza una cosa tan seria como la guerra y si filma una fábula capriana en un aeropuerto se le acusa de pasarse con la melaza. Spielberg, felizmente, hace ya muchos años que perdió los complejos y que filma lo que le viene en gana, buscando incesante la fórmula mágica que inventa imágenes según códigos incorruptos, tan sencillos que son alérgicos a la sofisticación, y de infinitas palpitaciones y colores, tal como si de sueños se tratara. Sueños materializados y que, sean o no sean como los nuestros, revelan el genio que hay tras la cámara.
¡Debate esta película en nuestros foros!
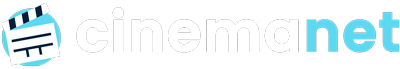












Una pelicula muy bella, como ya nos tiene acostumbrados este director