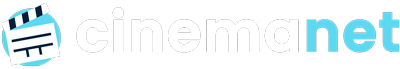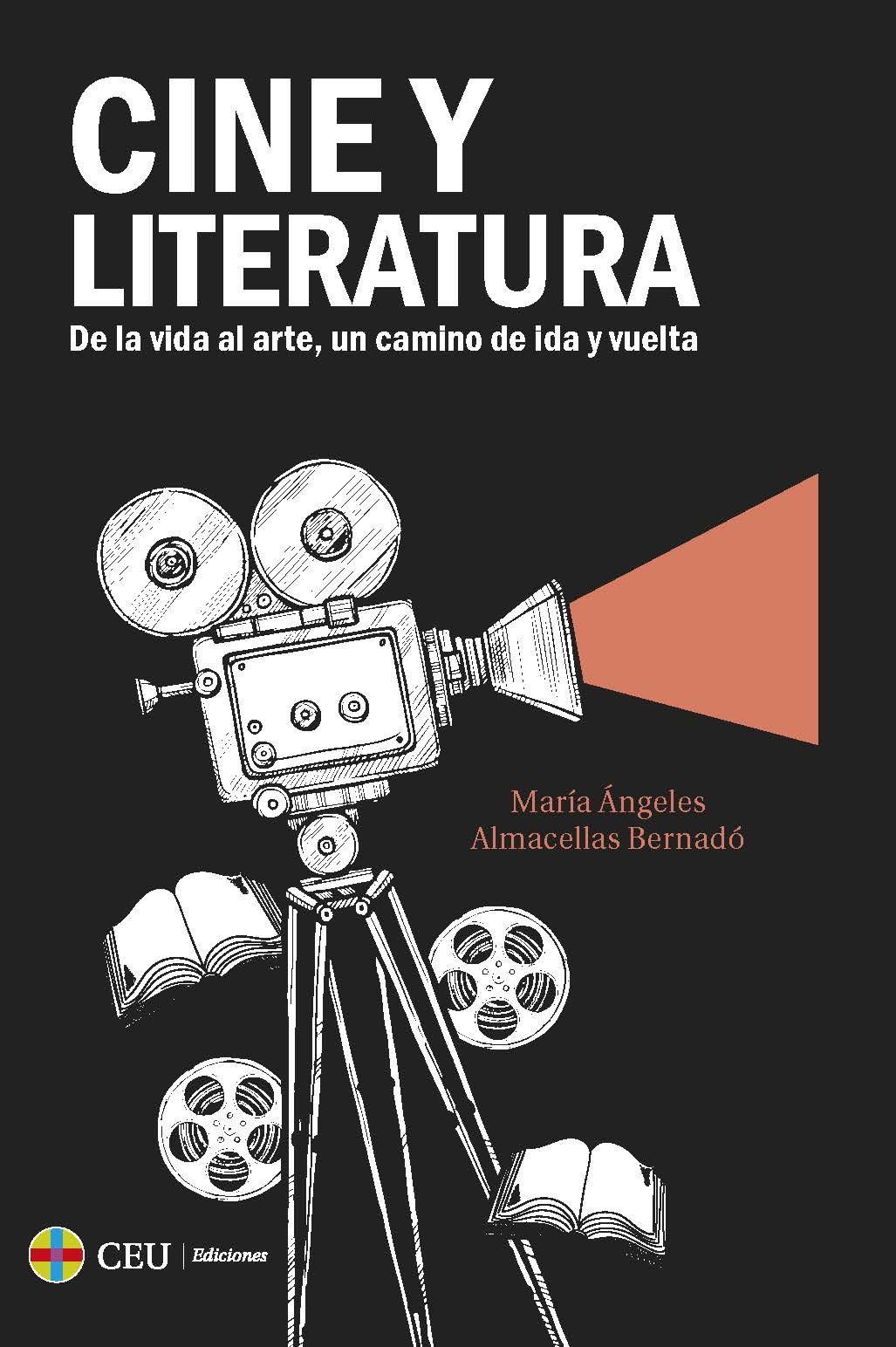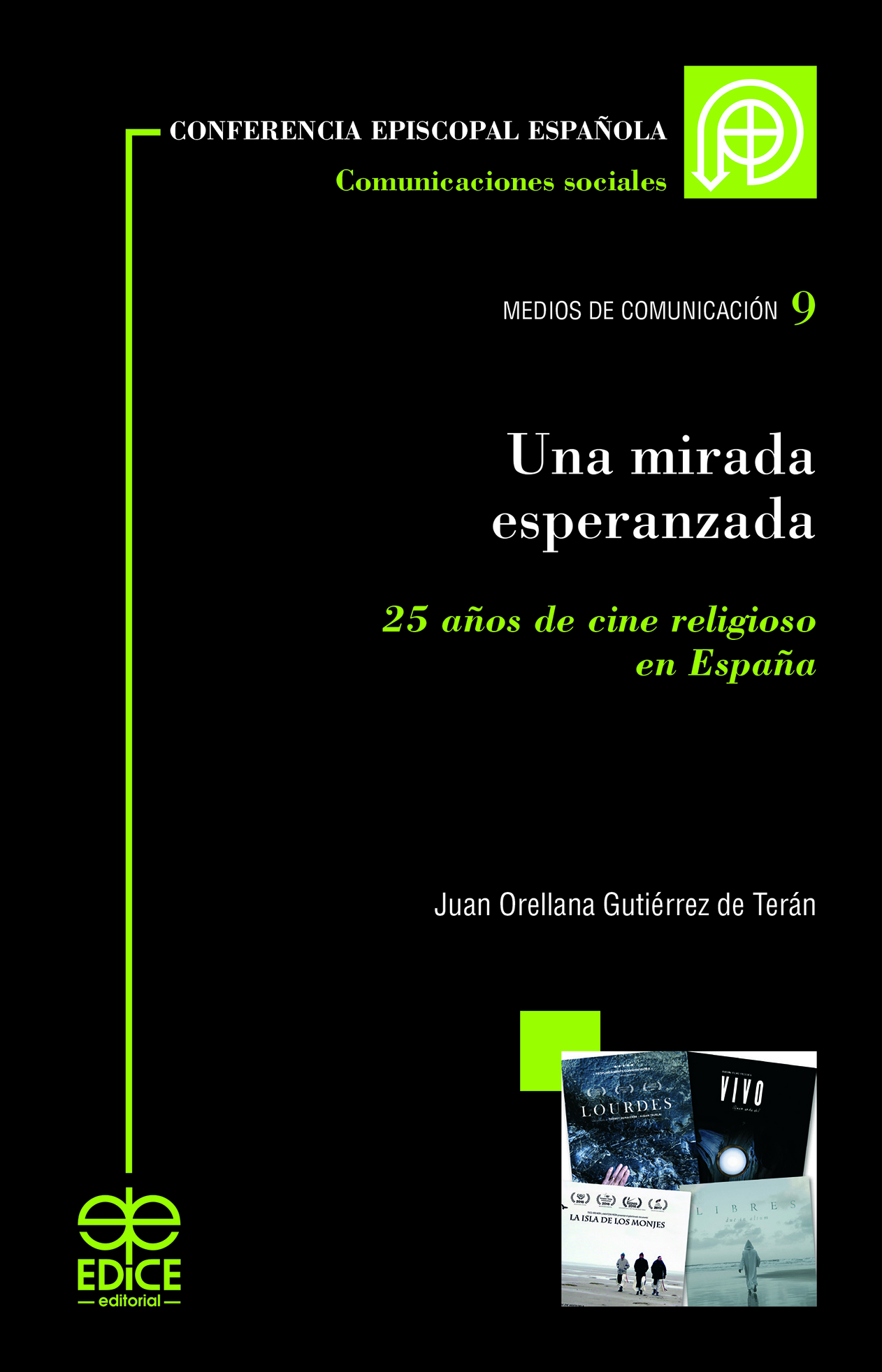La historia de Agua tiene lugar en 1938, cuando Gandhi lucha por lograr la independencia del país. En este momento, ante la muerte de su esposo, tres son las posibilidades para una mujer: quemarse en la misma pila funeraria, casarse con el hermano pequeño de su marido -si la familia lo permite- o entrar en un ashram, una casa de viudas, y pasar allí el resto de su vida.
En Agua, vemos desarrollada esta tercera opción: una niña de ocho años, la pequeña Chuyia, queda viuda al día siguiente de su boda. Tras ser rapada, ingresa en un ashram, una residencia de viudas, una muerte en vida. Las mujeres viven -o malviven- en total abandono por parte de la sociedad. Privadas de cualquier derecho, su único objetivo es sobrevivir.
A través de los ojos inocentes de Chuyia conocemos las costumbres de la India, dominada por un tremendo clasismo generador de injusticias que no se conoce en Occidente. Aquí solo nos han llegado técnicas de relajación y otros adornos exóticos, al igual que un norteamericano puede situar a España cercana a México y repleta de toreros y flamencas.
La película es una poesía amarga. Pese a su dureza, el filme fluye como el agua, elemento omnipresente en toda la cinta, como imagen de la cultura india. Su ritmo es acorde al compás vital del ashram, un tempo que nos facilita permearnos del mundo y las vivencias de las viudas que viven junto a Chuyia.
El contexto y la denuncia
Dos coordenadas son fundamentales para situar la película en el contexto adecuado, y situarnos en perspectiva ante la denuncia que realiza su directora, Deepa Mehta. Lo primero es que hoy la situación de las viudas sigue siendo igual de penosa en muchas zonas de la India actual. No se trata de un pasado superado; millones de viudas viven en la misma situación.

En segundo lugar, Agua -que se estrenó en 2005- empezó a filmarse en la ciudad de Benarés en el año 2000, pero el rodaje fue totalmente imposible ya que los fundamentalistas entendieron que atacaba la religión hindú, y obligaron a Mehta a esperar más de cuatro años para empezar de nuevo el rodaje. Esta vez fue en Sri Lanka, con muchas medidas de seguridad, siempre con el temor a atentados o disturbios.
El talento de la cineasta
Mehta sabe contar historias, tiene talento, puede denunciar una realidad muy dura. Su grandeza estriba en no omitir ninguna arista del dolor, del abuso social de la mujer, sin acudir al fácil recurso de escenas burdas, u obscenas. Por ello Agua se sitúa lejos de aquellas cintas de bajo presupuesto, que pretenden obtener éxito mediático y colocarse dentro del “podio de la denuncia», o en el paraguas del victimismo mediático.
La denuncia no está reñida con el arte, y aquí existe calidad estética. Es algo que pocos directores saben hacer, ya que el recurso más fácil es acudir a escenas escabrosas o de mal gusto.
La pureza ideológica de Deepa Mehta
Agua recibió en 2006 el Premio a la libertad de expresión que concede la National Board of Review, una agrupación norteamericana de críticos cinematográficos. La película es un ejemplo de denuncia y un cántico a la feminidad, pero el feminismo de Mehta está lejos de intereses ideológicos. No hace uso del caballo de Troya de otros «derechos» que no paran de mutar hasta el punto de que la defensa de la mujer y su grandeza en su esencia quedan diluidas.
Metha evita repetir el antiguo error gnóstico según el cual la mujer, para salvarse, debe dejar de ser mujer y transformarse en hombre. Tampoco minimiza la diferencia de sexos, reduciéndola a un producto de la cultura: “Mujer no se nace, sino que se hace”, afirmaba Simone de Beauvoir en El segundo sexo.
La prostitución
Metha no infiltra adherencias ideológicas y, sin embargo, no calla nada de ninguna forma de explotación de la mujer: de la pederastia a la prostitución. Esta última aparece reflejada en Agua por dos personajes: el gobernante del ashram, Madhumati -interpretado por Manorama-, y el proxeneta Gulabi (Raghuvir Yadav), un enérgico eunuco travestido.

Ambos empujan a la segunda viuda más joven, Kalyani (Lisa Ray), a prostituirse. Este personaje nos suaviza el dolor, y abre la puerta a la esperanza: pues si bien la han querido corromper por fuera, su corazón no llega a corromperse, y se convierte en la mejor amiga de Chuyia.
¿Quién alza la voz por estas mujeres? En la India y en nuestras ciudades, atrapadas para lucrar a mafias internacionales, entre el mercado del narcotráfico y el juego ilegal. Siempre me ha sorprendido que las voces histriónicas del feminismo más radical se olviden de estas mujeres, víctimas de tantas injusticias. Alguna respuesta poco ética debe existir para que se mantenga este silencio cómplice.
El fruto final de Deepa Mehta es una película que combina la estética, el arte y la denuncia. Once millones de viudas merecen que conozcamos su situación; quizás así también podremos situarnos en nuestro propio contexto.