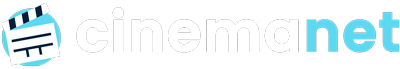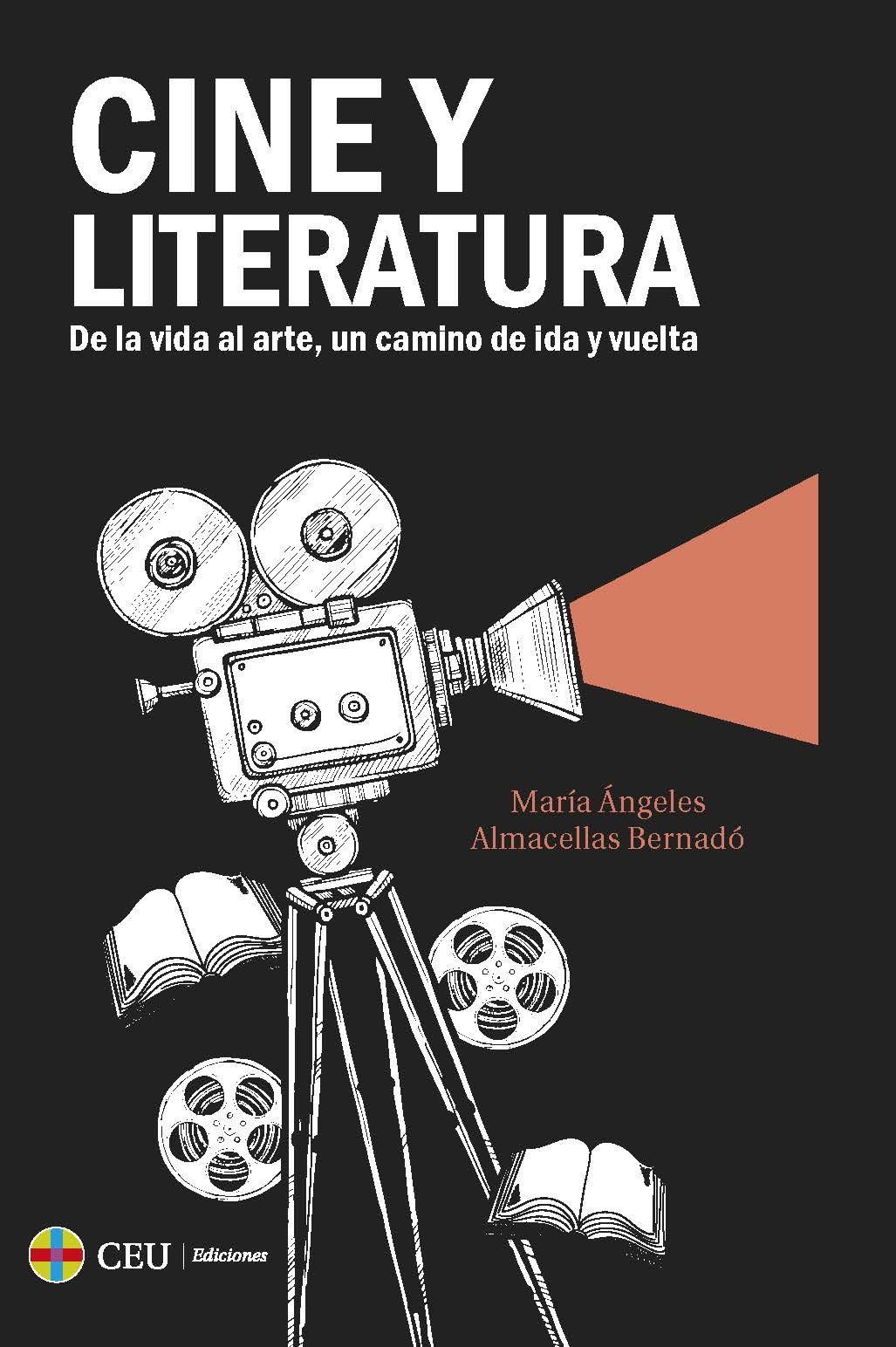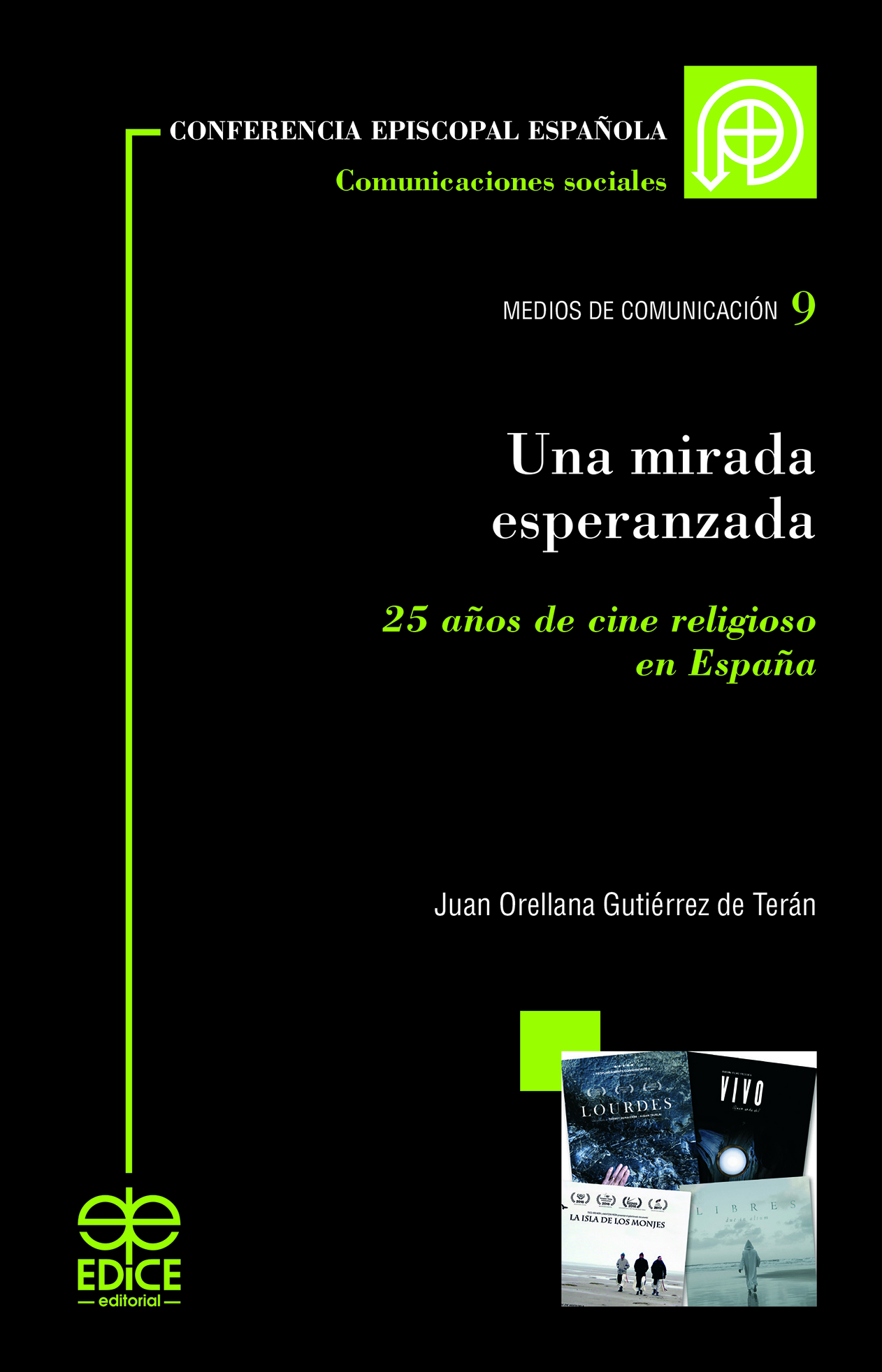Anne Christine Girardot nació en Francia, pero vive en Holanda, país en el que se mira con cariño cierta isla apodada “de los monjes”, por las congregaciones que habitaron en ella hace 500 años. A ese lugar se dirigen los religiosos protagonistas de ‘La isla de los monjes’, el nuevo documental de esta directora, que se estrena mañana. Hablamos con ella para explorar, de su mano, el universo místico de estas personas fascinantes.
La isla de los monjes sigue a una comunidad cisterciense tan menguada que no puede mantener económicamente su propio monasterio, ¿sigue teniendo sentido que existan monjes hoy en día?
Es una pregunta que se responde en la película, y que responden los propios monjes de un modo que a mí me fascina. Cuando da su testimonio, uno de ellos lo dice explícitamente: “no tenemos ninguna utilidad, nuestra única razón de existir es ser presencia de Dios en el mundo”. Me pareció un contraste precioso con nuestro mundo de consumo, en el que lo medimos y comparamos todo, desde los likes de Facebook a cuánto ganas en el trabajo.
¿Una respuesta viviente al materialismo?
Sí, pero no solo eso: una respuesta a una sociedad en la que solo tienes valor si eres útil. Hoy todo lo medimos en términos de utilidad y prestaciones –lo vemos, por ejemplo, en el trato a las personas ancianas, que se convierten en un problema precisamente por su falta de utilidad inmediata-, y los monjes nos traen un mensaje de esperanza: nos dicen “tu valor infinito no está en lo útil que eres, o en lo que haces, sino en tu dignidad como hijo de Dios”.
Un mensaje, además, que transmiten simplemente existiendo.
Claro, por eso durante toda la película utilizo mucho la metáfora del faro. Es una construcción que está quieta y erguida, se mantiene firme con el paso de los años y produce luz para guiar a quien quiera mirar hacia él. Es lo mismo que hacen los monjes: el mundo cambia, pero ellos siguen estando, para que quien se cruce con ellos experimente algo de la luz y el amor de Dios.

En esta misma línea, escenas como esa en la que se reúnen a orar en una habitación cualquiera, como si no hubieran dejado su monasterio, cuestionan la necesidad de lo material, ¿no?
Exacto, con su vida ellos nos enseñan el valor de desprenderse de lo accesorio y quedarse en lo esencial. Al fin y al cabo, puedes vivir tu relación con Dios en cualquier momento y lugar, no necesitas un espacio concreto. Esto no significa que un ambiente de recogimiento no pueda ayudarte, pero lo que yo veo es que en muchos casos el lugar, más que ayudar, asfixia. En el caso de los protagonistas de La isla de los monjes, les asfixia porque no pueden mantenerlo, y deciden dar el paso –no sin cierto dolor- de liberarse de aquello que les sujetaba, de aquello que podían llegar a pensar que era esencial sin serlo.
Usted es la única persona que ha podido filmar este proceso de venta del monasterio de Sion, ¿cómo comenzó todo?
En realidad, todo comienza con mi tía, que es monja carmelita. Ella me contaba cómo había vivido en un mismo monasterio en los Alpes durante 45 años y cómo había tenido que mudarse por cuestiones de salud. Y yo le decía “¡qué bonito sería poder seguirte con una cámara!”, pero me contestó que no era posible. Cuando me enteré de la historia de La isla de los monjes, lo vi como una segunda oportunidad.
Se puso en contacto con ellos.
Sí. Yo vivo muy cerca del monasterio, y cuando me enteré por un vecino que lo venderían y se marcharían a la Isla de los Monjes, me pareció estar viendo la semilla de una historia universal. Pasó bastante tiempo hasta que contestaron a mi mensaje, pero me dijeron que querían conocerme. Así empezó todo.
Comienza a rodar, comienza a conocer a los siete monjes que forman la comunidad y ellos comienzan a abrirse frente a la cámara, a contar sus testimonios…
Fue un proceso largo, de muchos meses. Algunos abrieron su corazón antes que otros, creo que les gustaba que alguien externo se interesase por sus historias personales. Otros tardaron más, necesitaron más tiempo para dejarme entrar en su intimidad, pero al final conseguimos que nos dieran su confianza. Esa es la base de un documental auténtico.

En la película aparecen todas estas historias, ¿qué te llevas tú personalmente de ellas? ¿Hay alguna que te haya marcado especialmente?
Todas me gustaron mucho, y también el hecho de que cada uno de ellos tenía una historia distinta: Ninguno nació monje, sino que descubrieron su vocación de manera distinta. Me parece muy bonita la historia del hermano que es ex punki, porque ves que era una persona en búsqueda. Una persona sin nada que ver con Dios ni la religión –de hecho, pensaba que la fe era para débiles-, pero que se sentía incapaz de amar a los demás y a sí mismo.
Y encontró a Dios…
Sí, y de hecho ahora es el más místico de todos ellos. Él cuenta que el corazón de lo que significa ser monje es dejarse llevar por Dios, contemplarle a Él… y se emociona, porque para él –que es un hombre muy racional- eso le parece lo más lindo.
Personalmente, me llama la atención cómo todos los testimonios, de alguna manera, desafían los prejuicios sobre la vida monacal: todos hablan de su vocación en términos de amor, de deseo.
Claro. Además, tenemos la idea preconcebida de que los monjes, por el mero hecho de serlo, ya son santos y perfectos, y no es así. Son hombres corrientes, como tú y como yo, que se han embarcado en una aventura apasionante con Dios, pero siguen teniendo sus caídas y fallos, sus dudas y emociones. Ver la humanidad que hay en cada uno de ellos me parece, también, de lo más lindo de la película.
Y el público, ¿cómo reacciona frente a esta historia?
En Holanda no hay mucha gente creyente, pero –seamos cristianos o no- la búsqueda de trascendencia es universal. Yo creo que nos pasamos la vida buscando nuestra vocación, queriendo avivar esa vela interior que todos tenemos. En este sentido, después de ver la película, muchos espectadores se acercaban y me decían “no soy creyente, y no entiendo el modo de vida de estos monjes, pero sí entiendo sus emociones y su búsqueda”.