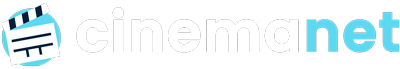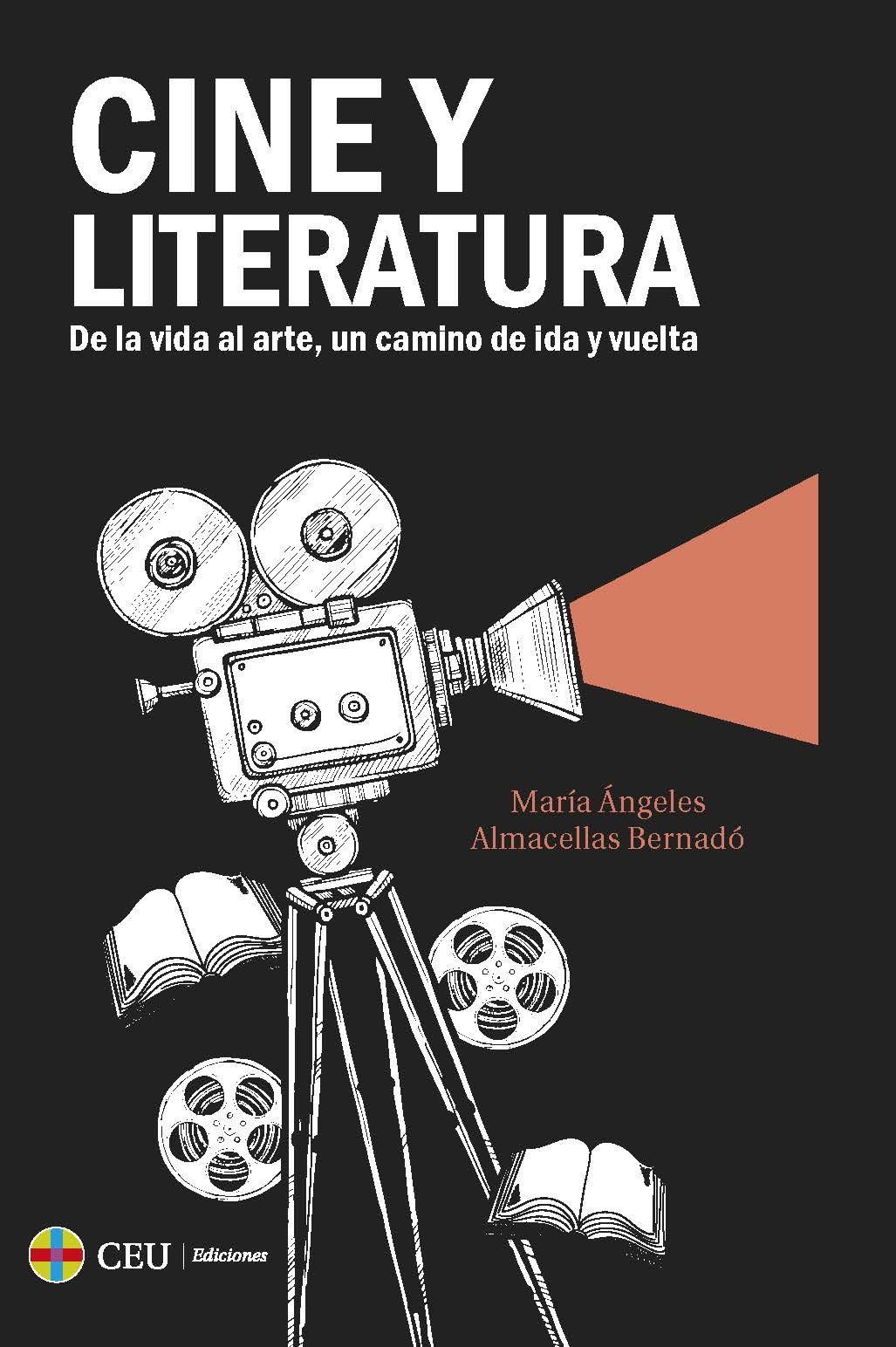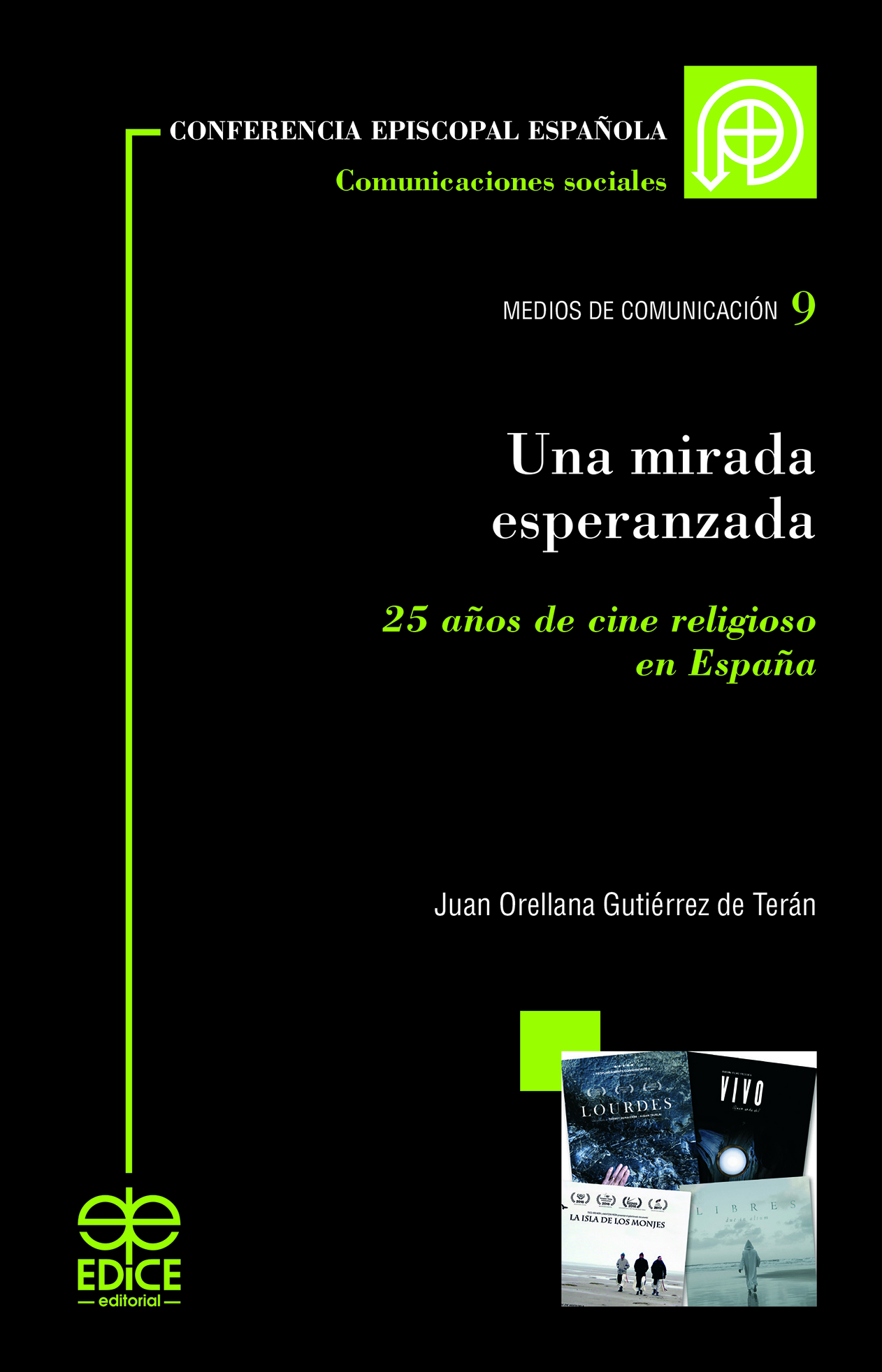(Artículo cedido por su autor y publicado originalmente en su blog, Cartas en el olvido)
Hace ya unos días pude ver esta magnífica película, Cielo de octubre. La vi en el colegio, con mis alumnos, e hicimos un Cinefórum. La recomiendo con todas mis fuerzas. Para adolescentes. Y para padres. Mejor aún si se ve unos con otros, porque uno de los suculentos temas de los que se puede hablar -el más importante, tal vez- es la relación padre-hijo.
No obstante, en este artículo me quiero centrar en otro de ellos, algo más secundario. La historia, basada en hechos reales, narra la historia de los inicios de la profesión de un científico de la NASA: el asombro, que es siempre la chispa que enciende la pasión intelectual, la pasión por el conocimiento, por la verdad. En su caso, por el espacio.
Vamos a dedicar unas líneas a eso mismo: al amor a la verdad, en sus múltiples aspectos, como único motor imparable.
En la película, como ya hemos dicho de refilón, hay un personaje clave: el padre. Es minero desde siempre: en el pueblo donde viven es la ocupación mayoritaria. Además, es el jefe de la mina. Se enfrenta, con gran severidad pero mayor justicia, a los miles de problemas que da el trato humano en un trabajo como ese. Y otro además: por lo visto, el carbón se está acabando y hay quien piensa en cerrar la mina.

A todas esas, su hijo menor, el protagonista, después de un hecho clave que no pienso revelar, decide que quiere trabajar en un cohete y que le interesa mucho más el espacio que la mina. Ante esta situación, la frase del padre a su mujer es demoledora: «A nuestro hijo tenemos que darle una educación; no, falsas esperanzas».
Digamos para empezar que, en educación y enseñanza, es básico que haya esperanzas verdaderas. Tomemos «básico» en el sentido fuerte: la base sobre la que se construye: un porqué por el que estudiar o por la cual educar a nuestros hijos o alumnos.
Pues bien -y esto va a sonar como algo fuerte e inamovible porque así es y así se ha pensado durante muchos siglos-, solo el amor a la verdad pueden cumplir hasta el final ese papel de base educativa. Eso incluye, obviamente, la existencia de la verdad y la posibilidad de alcanzarla. Los demás sucedáneos fracasan tarde o temprano: trabajar por dinero, por la fama, por el éxito, o por lo que sea sin la verdad, no funciona.
El hombre es un animal muy especial: abierto a lo espiritual –zoon logon, decía Aristóteles-, y que se alimenta no sólo de comida, sino de la verdad en sus múltiples variantes. Por eso a nadie le gusta que le engañen, como bien recordaba Agustín de Hipona -San Agustín, sí- en sus Confesiones de modo genial: «He conocido a muchos a quienes les gusta engañar a los demás; pero a nadie que quiera ser engañado».

Por cierto, un día me dijo un chico: «Pues sí: a veces una madre se deja engañar por su hijo pequeño, o no tan pequeño». Es una falsa excepción, como se comprende fácilmente: si se deja engañar es porque sabe que le engañan, lo cual ya no es un engaño, sino una clase de teatro por parte de la madre.
Podrá decirse que hay quien trabaja sobre hipótesis. Así es, pero las hipótesis presuponen la verdad, a la que quiere llegarse con ellas. Mejor dicho: esas hipótesis cumplen -como si de teatro se tratara- el papel de la verdad, de modo que, en la investigación, se trata de ver si ese papel es el suyo o hay que seguir buscando.
Por suerte, nos falta mucho por saber. Pero ya hay cosas que sí sabemos. Negarlo es, paradójicamente, afirmarlo sin querer. Ahí está la gran tontería de un cierto relativismo torpe, por poco matizado y poco reflexivo, tal vez.
Resumen posible: lo que el anhelo de ir al cielo -y conocerlo- es para el protagonista, hemos de encontrarlo -la verdad está en cada cosa- para cada alumno. Y ahí se unen educación personalizada y verdad. Y no en el tan equivocado «que cada cual llegue a su verdad». Son matices, pero de lo más importantes. La verdad -la realidad- pasa por delante.
Para acabar, citar un librazo imprescindible -así lo digo, sí- de Christofer Derrick, de título clarísimo y de subtítulo todavía más claro: «Huid del escepticismo. La educación como si la verdad importara algo».