En estas mismas fechas de 2019, entré en el cine para ver 1917 por primera vez. Me senté donde siempre: fila 9, butaca 15. Lo más centrado posible. A media altura para poder observar con detenimiento todos los detalles. Recuerdo con prístina memoria el movimiento inquieto de mis piernas. Era inconsciente. Entonces, se apagaron las luces y empezó la película.
Un plano general de un campo verde arrancaba la narrativa y me di cuenta de que no se cortaba, que seguía en una misma secuencia. Mi mente reaccionó y persiguió a la cámara, como ella seguía a los personajes que recién se levantaban de su descanso por orden de su superior. Observé todo lo que englobaba ese encuadre tan espectacular, con un atrezo y dirección artística digna de admiración. Para mi asombro, el plano seguía sin tener final.

En ese momento, mis piernas se relajaron, pero mis sentimientos estaban a flor de piel cada vez que discurría el metraje. Las metáforas narrativas se mezclaban con mis sentimientos, haciendo que mi mente se cubriese de experiencias jamás vividas ante una pantalla. Sentí la guerra de la manera más inmersiva. Sentí lo que fue un campo de batalla. Sentí la tierra, el cielo, la hierba, el polvo, el agua, el alambre de espino, el cansancio, la sangre, el frío, el miedo, la pena, la muerte, la esperanza. Mi cerebro trabajaba a un ritmo acelerado. Y, de esta montaña rusa, entre la calma y el desconcierto, pensé, contemplé, escuché.
Analicé los diálogos del binomio; dignos, elocuentes, magistrales. Y los relatos sobre el valor de las medallas, que nunca se mostraba ante nuestros ojos, me ayudaban a reflexionar sobre la importancia de los logros conseguidos por un hombre en vida. Elementos como las flores blancas que caían de los árboles me recordaban a la promesa del deber cumplido de aquellos soldados que, bajo un mismo credo, no dejaban a nadie atrás.

La combinación de la música y el sonido ambiente me pusieron los pelos de punta en dos ocasiones; la primera, al mostrarse la vuelta a casa, el hogar y los seres queridos de manera diegética a través de un canción titulada Poor Wayfaring Stranger, además de una mujer que cuidaba a un bebé sin nombre, a quien le era otorgado un sorbo de leche como un presente filosófico, divino, esperanzador; la segunda, cuando el protagonista corría ante las bombas, y me hacía pensar en el peso de la vida y de la muerte, del sufrimiento y la sinrazón de la guerra.

Y, entonces, todo acabó.
Las lágrimas de un hermano y el deber cumplido de un compañero. En un árbol iniciaba la aventura y en un árbol acababa la historia. Simbolismo al puro estilo «tolkeniano». Mi mente por fin descansaba, ante la música de los créditos finales, y, sin decir nada, aplaudí en silencio, maravillado por el gran plano secuencia que acababa de visionar de una cruda, épica y esperanzadora victoria.

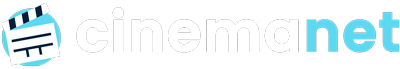









Extraordinario ,sin ver la película la sientes claramente a través de estas magníficas palabras escritas y sentidas.