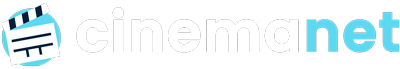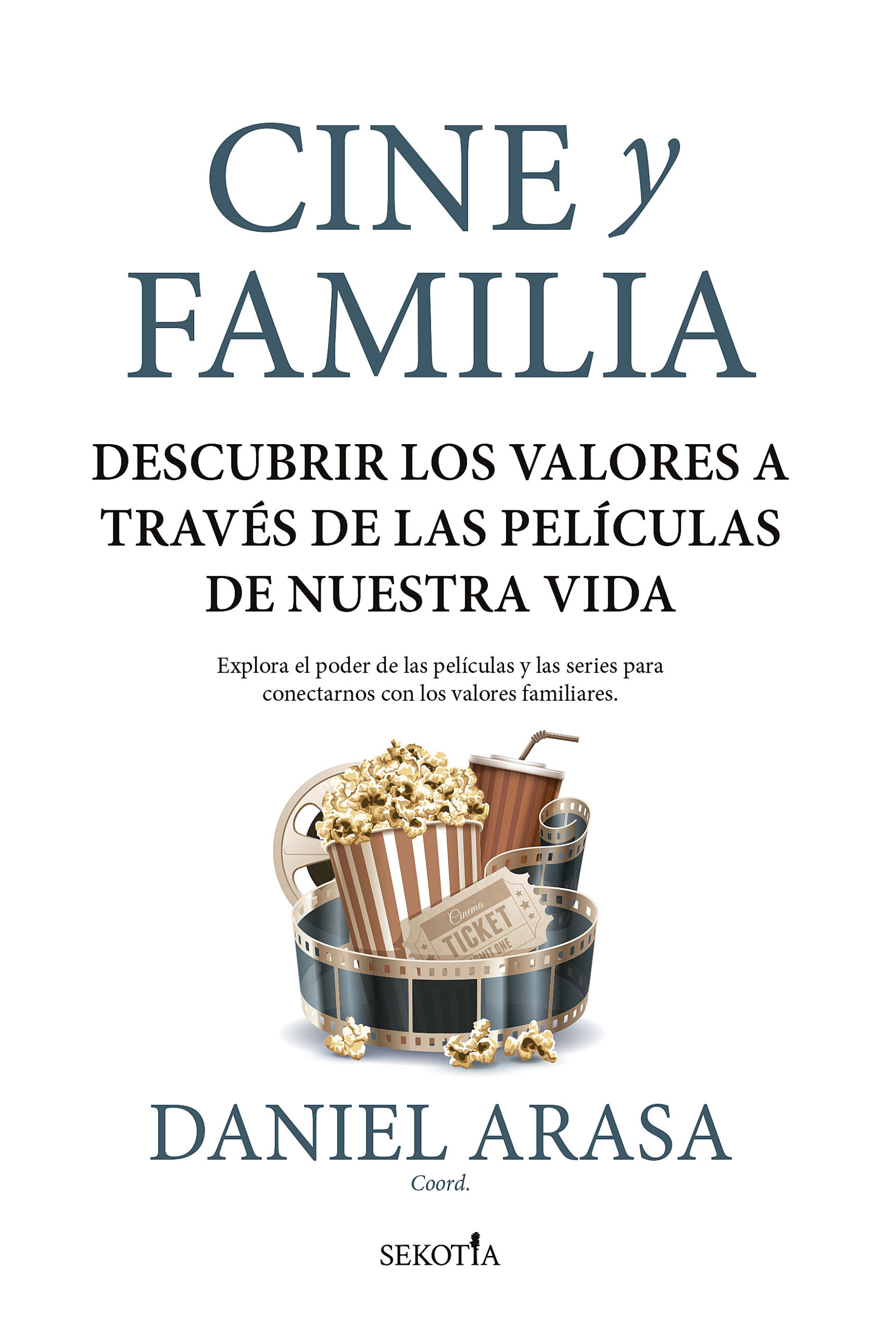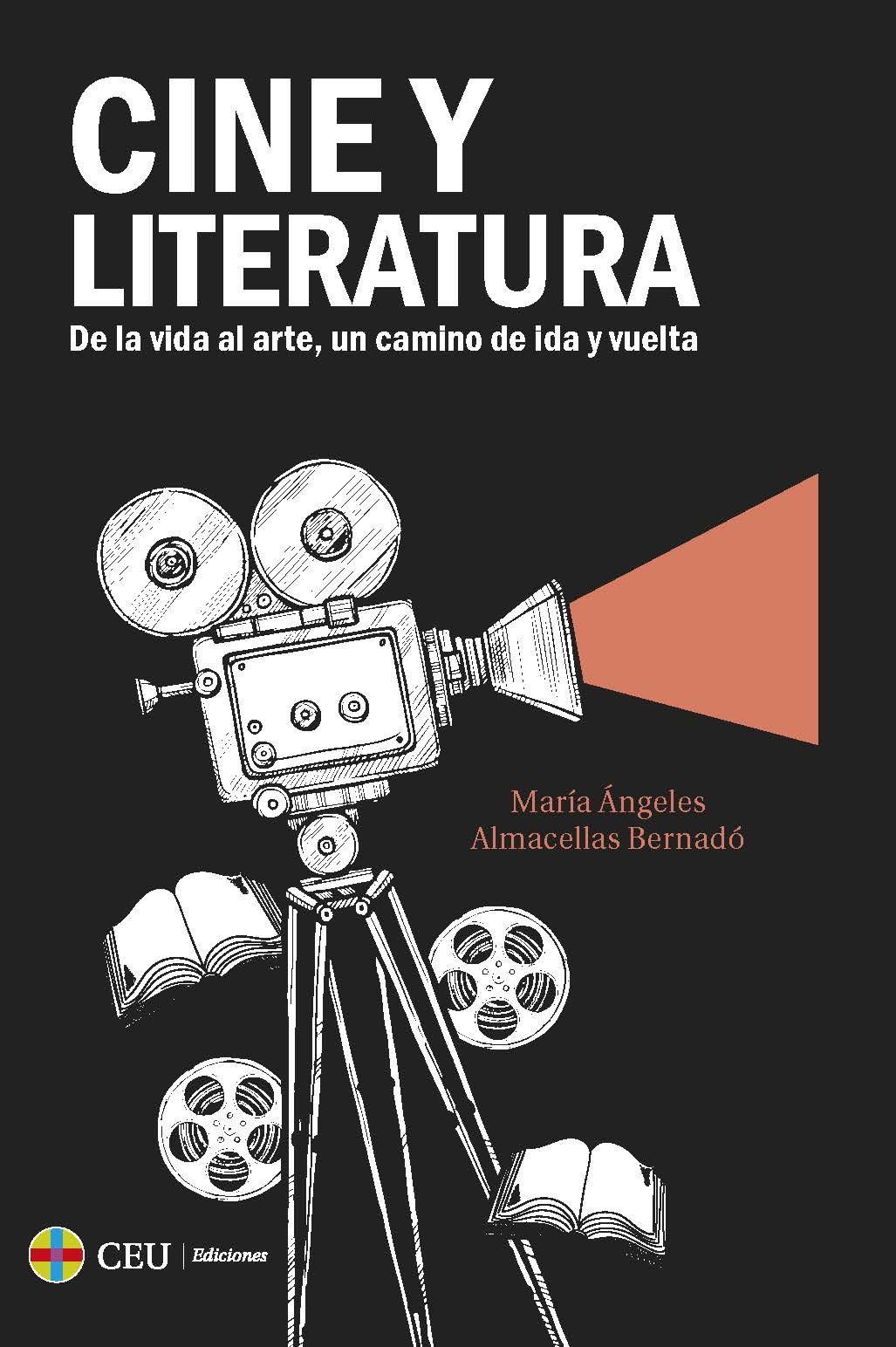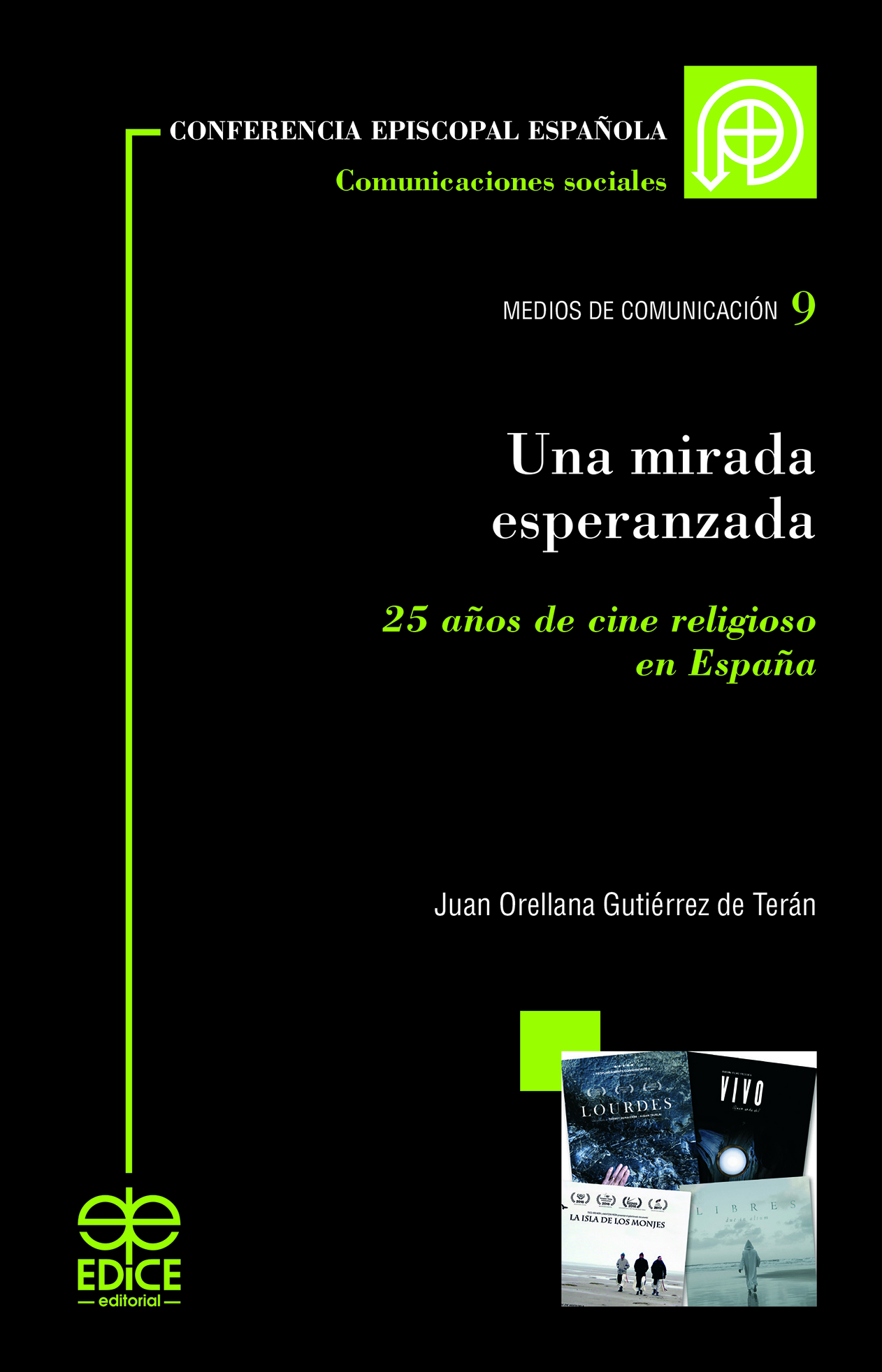Primera parte de la famosa trilogía que hace justicia a la espléndida obra de Tolkien. Sin violar nunca las reglas propias de ese mundo secundario, los hechos épicos se enriquecen con conflictos morales de hondo calado y nítidamente planteados desde la antropología cristiana de la que parte Tolkien, especialmente en lo referente al sentido redentor del sacrificio, al valor de la solidaridad frente al materialismo egoísta y a la conjunción de acción humana y providencia divina. En este sentido, la película incluye sutiles elementos icónicos de carácter religioso —el porte demoniaco de Saurón y los orcos, la actitud maternal de Galadriel, los signos y ritos funerarios de Aragorn…— que permiten superar una reducción de la obra de Tolkien a simples parámetros políticos, ecológicos o New Age.
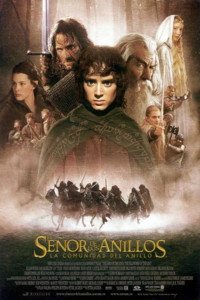 |
PELICULA RECOMENDADA POR CINEMANET Título Original:The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring |
SINOPSIS
Hace mucho tiempo, en la Segunda Edad de la Tierra Media, se forjaron diecinueve Grandes Anillos que otorgaban larga vida y poderes mágicos a quienes los llevaban. Pero Sauron, el Señor Oscuro de Mordor, mezclando el oro líquido con su sangre y la fuerza de su vida, fabricó a traición un Anillo Regente que pretendía gobernar todos los otros Anillos. En las profundidades del Monte del Destino lo forjó y allí pronunció el hechizo del Anillo que le daría la vida. El mal de Sauron nunca llegó a tocar los tres Anillos de los Elfos, y los Anillos de los Enanos resultaron inaccesibles para su voluntad; pero los nueve de los Hombres sucumbieron y quienes los llevaban fueron esclavizados, condenados a caminar en el crepúsculo permanente del Ojo en forma de Espectros del Anillo. La sombra de Sauron se extendía por la tierra a medida que iba esclavizando cruelmente a los Pueblos Libres de la Tierra Media. La desesperación y el miedo cayeron sobre el mundo hasta que, en un intento desesperado de quebrar el poder de Sauron, se forjó la ÚIltima Alianza de los Elfos y los Hombres, liderada por el Rey Elfo Gil-galad y Elendil, Rey Supremo de Gondor.
¡Debate esta película en nuestros foros!
CRÍTICAS
[Jeronimo José Martín – COPE]
En 1978, el iconoclasta Ralph Bakshi dirigió una tétrica y decepcionante adaptación en dibujos animados de los primeros dos libros de El Señor de los Anillos. De ahí que muchos aficionados a la obra maestra de J.R.R. Tolkien miraran con prevención la ambiciosa versión en tres películas que estaba preparando Peter Jackson. No en vano, el joven cineasta neozelandés se hizo famoso con dos filmes de terror gore —Mal gusto y Braindead— y con Criaturas celestiales, un drama interesante pero con una visión del hombre alejada de la del católico filólogo inglés. Tampoco la terrorífica película que Jackson rodó en Hollywood —Agárrame esos fantasmas— mejoraba las expectativas. Sin embargo, a la hora de la verdad, Peter Jackson ha realizado una espléndida versión de la primera parte de la trilogía heroica, fiel a la obra original por fuera y por dentro.
Esta fidelidad era un reto muy difícil. En primer lugar, porque en sí mismo no era fácil resumir el largo y peligroso viaje hacia el Este del hobbit Frodo y de una representación de las principales especies de la Tierra Media, con el fin de destruir un anillo mágico para que no caiga en manos de las fuerzas del mal. Y, sobre todo, porque ese relato es la encarnación suprema de la profunda doctrina literaria de Tolkien, que entronca su obra con los grandes mitos.

El rico legado de Tolkien
Antes que novelista, John Ronald Reuel Tolkien (1892-1973) fue prestigioso filólogo, profesor de anglosajón e historia del Inglés en Leeds y Oxford, y amante esposo y padre de familia. En cualquier caso, desde que publicó El Señor de los Anillos, entre 1954 y 1955, esa trilogía heroica se ha convertido en uno de los libros más populares del mundo, con más de 100 millones de ejemplares vendidos en 25 idiomas. Y también se ha convertido en uno de los libros con interpretaciones más variopintas, algunas de ellas muy reductivas de sus grandes cualidades literarias.
Resulta ciertamente parcial el enfoque hiperecologista y contracultural de ciertos movimientos contestatarios de finales de los años 60, que llenaron los campus universitarios con el lema “Frodo vive”, a veces junto a la efigie del Che o junto a pintadas a favor del amor libre y la legalización de las drogas. En realidad, solo veían al Tolkien amante de la naturaleza y declarado enemigo del deshumanizante proceso de industrialización de las sociedades occidentales. Y también cabe considerar reduccionistas las interpretaciones ideológicas que El Señor de los Anillos sufrió años más tarde, cuando fue catalogado como una alegoría antifascista y anticomunista de tintes reaccionarios y escapista en sus planteamientos fantásticos.
Alegoría y mito
Esta última interpretación molestaba especialmente a Tolkien, que siempre rehuyó las interpretaciones alegóricas o simbólicas de sus obras de ficción. “El libro de Tolkien no es una alegoría, forma que a él no le gusta —señalaba a propósito de El Señor de los Anillos el escritor y apologista C.S. Lewis, íntimo amigo de Tolkien y filólogo como él—. La raíz de su idea sobre el arte narrativo es la subcreación, el hacer un mundo secundario. Lo que la gente llamaría un bonito cuento para niños sería para él más serio que una alegoría. Mi opinión es que un buen mito es algo superior a una alegoría, pues en ésta el autor sólo puede poner lo que ya sabe, mientras que en un mito pone lo que no sabe y a lo que no podría llegar por ningún otro camino”.
Ese viaje de los mitos tolkienianos hacia el pasado o hacia la intemporalidad, y hacia un mundo secundario, alternativo al nuestro, está en la base de su doctrina de la subcreación. Una doctrina que entronca con la rica la tradición de siglos de un tipo de relato muy popular, que ha sido la válvula de escape de la creación imaginativa de cientos de generaciones. La mitología clásica de autores como Homero o Virgilio; la oriental de obras como el Gigalmesh; la germánica y anglosajona del Beowulf, los cuentos celtas y las Eddas escandinavas; toda la novela de caballería, especialmente el ciclo artúrico; las visiones imaginativas al estilo de El paraíso perdido de John Milton; los cuentos de hadas de los Grim, Perrault, Afanasiev, Andersen…; los remakes caballerescos de románticos como Carlyle o Tennyson; las aventuras de Alicia de Lewis Carrol, o Edgar Allan Poe y sus Narraciones extraordinarias…; todas estas obras y algunas más han dejado su huella en la saga tolkieniana.

En el reino de las hadas
El propio filólogo inglés sistematizó sus ideas sobre la fantasía en su importante conferencia Sobre los cuentos de hadas, publicada en España por Minotauro dentro del volumen Los monstruos y los críticos y otros ensayos. En ella, Tolkien llega a decir que las historias de este tipo son supremas entre las obras de literatura, pues convierten la imaginación en Arte. Según Tolkien, con la fantasía, el autor literario trata de llevar a cabo, en el reino ilimitado de la imaginación, de las cosas que nunca existieron ni existirán, la que para Tolkien era “la actividad más humana y a la vez más divina: la creación artística”. En ese inventarse seres, valores y lugares, el escritor realiza plenamente su creatividad, al paso que ilumina desde nuevas perspectivas el hombre y el mundo reales. Por eso, Tolkien considera y reclama la fantasía como un auténtico derecho humano: “Hacemos a nuestra medida y a nuestra manera derivativa porque nos hacen; y no sólo nos hacen, sino que nos hacen a imagen y semejanza de un Hacedor”.
Además de esta dignidad filosófica de los mitos, Tolkien les atribuye una alta dignidad literaria, pues, si son buenos, ofrecen al lector “fantasía, renovación, evasión y consuelo”. La fantasía se refiere sobre todo a esa creación imaginativa de todo un universo propio, que refleje el universo real, pero que en sí mismo pueda presentarse de una manera realista. De ahí el enorme despliegue descriptivo de la Tierra Media que realiza Tolkien en El Señor de los Anillos, así como su afán por resaltar lo estrictamente lingüístico como importante elemento definitorio de especies, tipos y lugares. No hay que olvidar que Tolkien antes que nada era filólogo, y un gran apasionado de las lenguas —manejaba bien 17 de ellas—, y que su ciclo heroico en cierto modo surge para otorgar coherencia y verosimilitud al mundo donde se hablan los dos lenguas creadas por el propio Tolkien: el quenya y el sindarin.
Una visión clara y consoladora
Por su parte, la renovación se centra en los valores morales que —según Tolkien— deben tener las obras fantásticas. Sin necesidad de caer en el alegorismo, los relatos de fantasía han de ofrecer renovación, es decir, han de llevar hacia una visión clara del ser humano, de su dignidad y de las leyes morales que rigen su mundo. En la obra del ferviente católico Tolkien —al igual que en la del luterano converso Lewis—, esta renovación se concreta en una visión cristiana de fondo, netamente optimista y luminosa, aunque no exenta de dificultades. Así lo reflejan múltiples detalles, que van desde el mero goce sensitivo de la belleza del mundo creado por Eru, el Único, hasta la exaltación de las virtudes humanas y sobrenaturales características del cristianismo, entrando incluso, a veces, en la relación entre la criatura y la divinidad.
Y de esta característica de la buena literatura fantástica, se derivan las otras dos: la evasión y el consuelo. Por evasión entendía Tolkien la huida del mundo y de las preocupaciones cotidianas del hombre normal, haciéndole vivir la misma aventura —el tan manido viaje iniciático— que goza o sufre el protagonista del relato. Para él, en todo libro de fantasía que se precie este elemento aventurero es fundamental. El héroe tiene que conseguir algo importante después de superar infinitas dificultades, y con la sola ayuda de sus virtudes y de una serie de medios que se le proporcionan.
Finalmente, para Tolkien, la conclusión de ese escape tiene que ser consoladora, es decir, la historia debe acabar bien, en un final feliz. Esto no significa que en la última página necesariamente tengan que casarse el chico y la chica, el malo se arrepienta, salga por fin el sol y coman todos perdices. Tolkien no quiere decir eso: se refiere más bien a la consolidación de la personalidad del propio héroe que, tras su fatigosa aventura, y acabe ésta como acabe, ha de haber crecido en conocimiento de sí mismo, desarrollado sus propias virtudes personales y, en definitiva, aprendido algo positivo para su vida futura. Es, según los términos de Tolkien, el gozo tras la eucatástrofe, que puede llegar a ser “un lejano destello, un eco del evangelium en el mundo real”. El propio autor se refería en esos términos a la historia de la Encarnación y Muerte de Jesucristo, “una historia que comienza y termina en gozo”. Por eso, para Tolkien, que “el Evangelio no ha desterrado las leyendas; las ha santificado, en particular el final feliz”.

Magia y religión
Delimitado este rico contexto básico de la subreación, Tolkien se atreve a dar cumplida respuesta a todas las cuestiones que suscita la literatura fantástica. Una literatura que, según él, se alimenta en “la marmita de los cuentos”, permanentemente hirviendo desde hace siglos, y a la que cada generación añade nuevos ingredientes, a través de todas esas historias reales y leyendas que acaban convirtiéndose en mitos.
Especialmente luminosas son sus reflexiones sobre la supuesta confusión entre magia y religión, tema ahora en el candelero por el éxito de la saga de Harry Potter, y que ya sufrió el propio Tolkien, que fue acusado por algunos de fomentar tendencias New Age, neopaganas y neognósticas. Para Tolkien, todos los cuentos de hadas, es decir, todos los relatos de fantasía, tienen tres caras: “la Mística, que mira hacia lo Sobrenatural; la Mágica, hacia la Naturaleza; y el Espejo de desdén y piedad, que mira hacia el Hombre”. Para él, la cara esencial de Fantasía es la segunda, la Mágica, y no cabe confundirla con las otras. Por eso, por muchos hechizos y portentos que haga Gandalf a lo largo de El Señor de los Anillos, esos hechos se presentan siempre dentro de un ámbito natural, mucho más cercano a la ciencia y a la tecnología —es decir, al manejo de las cualidades naturales de cada ser o de las creaciones humanas—, que a la religión. El propio Tolkien los explicaba así: “Sobrenatural es una palabra peligrosa y ardua en cualquiera de sus sentidos, ya sea estricto o impreciso, y es difícil aplicarla a las hadas, a menos que sobre se tome meramente como prefijo superlativo. Porque es el hombre quien, en contraste con las hadas, es sobrenatural (y a menudo de talla reducida), mientras que ellas son naturales, muchísimo más naturales que él. Tal es su sino”.
Una fiel versión fílmica
Consciente de toda esa riqueza y complejidad de la obra de Tolkien, Peter Jackson se muestra siempre muy cuidadoso en su recreación de hechos, tipos y paisajes. Así, resuelve con impactante vigor, a lo Braveheart, las brutales escenas de guerra; pero las monta de modo que no resulten excesivamente morbosas. Por otra parte, da tiempo para que cada personaje despliegue su drama interior; pero oxigena los momentos trágicos con otros líricos, oníricos o cómicos. Además, en todo momento logra que sus excelentes actores vivan realmente sus personajes, que mantienen incluso las proporciones diversas que asigna la novela a cada una de las especies de la Tierra Media. Y todo ello, asignando a los paisajes y ambientes el importante papel dramático que tienen en la novela, y sin abusar casi nunca de la música, ni de la fotografía, ni de los efectos especiales; sino empleando esos elementos con la habilidad, decisión y sutileza de los buenos directores.
De todos modos, el primer gran valor de la película es su guión, que sintetiza muy bien la novela, sacrificando solamente el complejo capítulo de Tom Bombadil. Cabe elogiar sobre todo su cautivador tono mágico, piedra clave del afán de Tolkien por convertir la historia de la Tierra Media, primero en leyenda y después en un mito capaz de dar luces sobre las grandes cuestiones de nuestro propio mundo. “Mi desafío era crear un mundo fantástico a gran escala, pero en el contexto de un fuerte realismo —ha señalado Peter Jackson—. Y abordar tres tema básicos: la lucha del Bien contra el Mal, la naturaleza contra las máquinas y la amistad vencedora de la corrupción”. Ha logrado plenamente cada uno de esos objetivos.
De este modo, sin violar nunca las reglas propias de ese mundo secundario, los hechos épicos se enriquecen con conflictos morales de hondo calado y nítidamente planteados desde la antropología cristiana de la que parte Tolkien, especialmente en lo referente al sentido redentor del sacrificio, al valor de la solidaridad frente al materialismo egoísta y a la conjunción de acción humana y providencia divina. En este sentido, la película incluye sutiles elementos icónicos de carácter religioso —el porte demoniaco de Saurón y los orcos, la actitud maternal de Galadriel, los signos y ritos funerarios de Aragorn…— que permiten superar una reducción de la obra de Tolkien a simples parámetros políticos, ecológicos o New Age. En fin, que esta primera parte hace justicia a la espléndida obra de Tolkien.
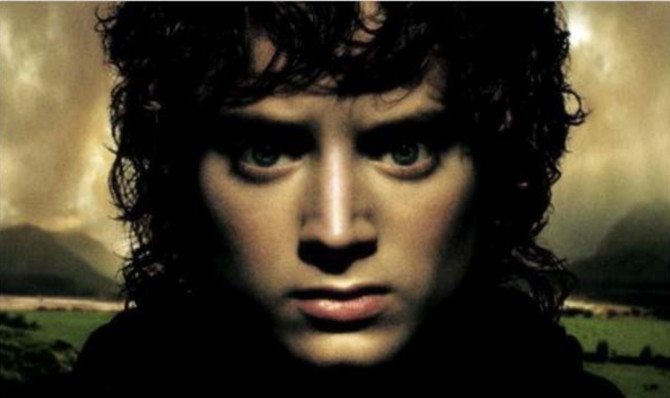
¡Debate esta película en nuestros foros!