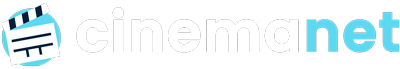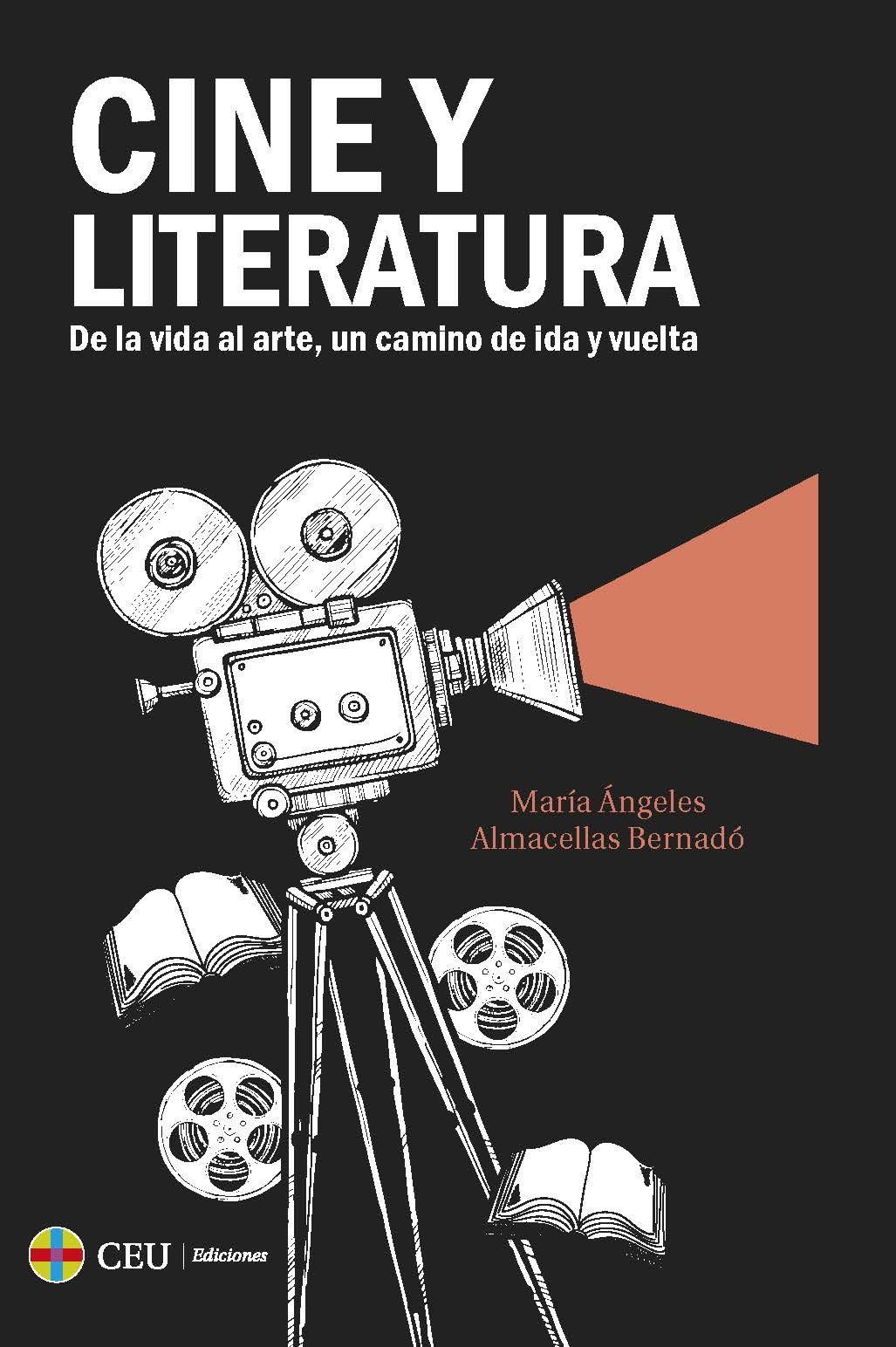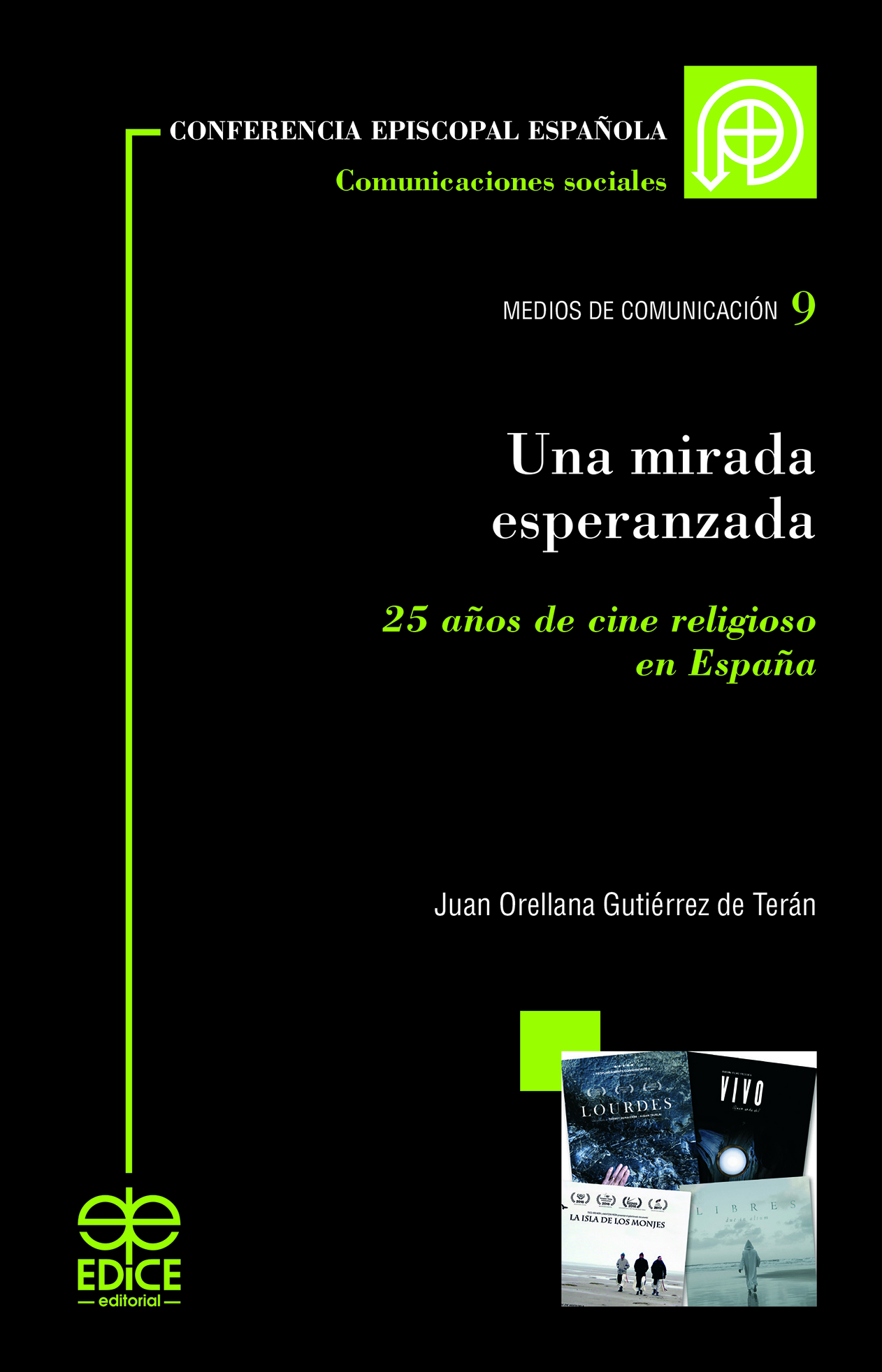[Guillermo Callejo. Colaborador de Cinemanet]
Son más las películas basadas en libros que los libros basados en películas. En eso cabe poca discusión. La polémica surge, en cambio, cuando nos preguntamos por el grado de correspondencia que debe existir entre unos y otros. Entonces aparecen los fans incondicionales de tal o cual escritor o director… y se desata la guerra.
Empiezo con la conclusión, para que quede clara: ninguna película tiene por qué ser totalmente fiel al libro en el que se inspira. Es más, ni siquiera debe serlo de modo parcial, puesto que cualquier producto audiovisual aspira a gozar de un valor por sí mismo.
 ¿Quién no ha oído frases tan típicas como: “el libro es mucho mejor que la película” o “ese director es tan bueno que convierte al texto original en un simple borrador”? Nuestro afán por comparar no conoce límites, y en el caso del binomio libro-película esto se hace más patente que nunca.
¿Quién no ha oído frases tan típicas como: “el libro es mucho mejor que la película” o “ese director es tan bueno que convierte al texto original en un simple borrador”? Nuestro afán por comparar no conoce límites, y en el caso del binomio libro-película esto se hace más patente que nunca.
En los últimos meses, por ejemplo, se ha hablado mucho de la adaptación cinematográfica de El Hobbit llevada a cabo por Peter Jackson. Está claro que a todo lector de Tolkien le gusta comprobar cómo el neozelandés logra poner en pantalla lo que antes se reducía a un simple bosquejo en la imaginación de cada uno, y le encanta admirarse con la fidelidad con la que el director se ha mantenido respecto a los textos originales. Pero, creo, eso no tenía por qué haber sido así. Siempre y cuando Jackson lograra un filme de calidad, sus referencias más o menos exactas no importaban en absoluto.
Una película, como obra artística, debe poseer una perfección en sí misma, sin entrar a evaluar cuántos productores, guionistas, maquilladores, editores, actores o directores hayan intervenido en ella. Lo relevante es el resultado: las dos, tres o cuatro horas que el espectador ve -a ser posible, libre de prejuicios- en la televisión o en el cine. Por eso a veces ocurre que en un mismo festival de cine coincidan una superproducción hollywoodiense y un filme independiente de bajo coste, siendo los dos largometrajes igual de respetables y merecedores de las mismas alabanzas. Así de maravilloso y universal es el séptimo arte.
Claro que esto es la teoría. En la práctica, ¿a quién no le molesta que la saga cinematográfica de Harry Potter, que ha pasado por las manos de tantos directores, carezca de la intensidad y la emoción que suscitan las páginas primitivas escritas por J.K. Rowling? ¿O que las incontables adaptaciones shakesperianas (Ricardo III, Hamlet, El mercader de Venecia, Otelo…) no suelan estar a la altura? Por dentro sentimos un cierto resquemor siempre que comprobamos un desajuste entre las dos obras, la escrita y la cinematográfica.
Hay excepciones, por supuesto, como las versiones que hicieron Rob Marshall de Memorias de una geisha, Tim Burton de Charlie y la fábrica de chocolate, Roman Polanski de El Pianista o Robert Mulligan de Matar un ruiseñor. Son trabajos que parecen estar a la altura de los textos originales. Es más, a veces incluso el oficio del director y su equipo logran superarse: véanse los casos de El Padrino (Mario Puzo’s The Godfather), Cadena Perpetua (Rita Hayworth y la redención de Shawshank, de Stephen King) y Jurassic Park (creado inicialmente por Michael Chrichton).
La pregunta que sigue es: ¿deben dichas películas todo su reconocimiento al libro al que remiten? Ni muchísimo menos. Se inspiran en escritos valiosos, por supuesto, pero su calidad es autónoma. Si alcanzan la categoría de obra maestra es fruto del esfuerzo de los cientos de personas que se involucraron en el filme, y punto. De ahí que mientras veamos tales películas podamos apreciarlas en su justa medida sin necesidad de habernos leído el manuscrito publicado anteriormente.