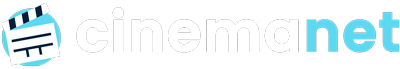[Eduardo Navarro Remis – CinemaNet]
Para muchos se trata de una obra cumbre cuya importancia irá creciendo con el paso del tiempo, una obra en la que queda reflejada esta travesía por el desierto y la vida plena que Cristo nos concede y de la que nos habla el Santo Padre.
 El 11 de octubre de 2012 comenzó oficialmente el Año de la Fe proclamado por el Papa Benedicto XVI, en el 50 aniversario de la inauguración del Concilio Vaticano II. En palabras del Papa, la intención es que sea un tiempo para «dar un renovado impulso a la misión de toda la Iglesia, para conducir a los hombres lejos del desierto en el cual muy a menudo se encuentran en sus vidas a la amistad con Cristo que nos da su vida plenamente» (carta apostólica Porta Fidei).
El 11 de octubre de 2012 comenzó oficialmente el Año de la Fe proclamado por el Papa Benedicto XVI, en el 50 aniversario de la inauguración del Concilio Vaticano II. En palabras del Papa, la intención es que sea un tiempo para «dar un renovado impulso a la misión de toda la Iglesia, para conducir a los hombres lejos del desierto en el cual muy a menudo se encuentran en sus vidas a la amistad con Cristo que nos da su vida plenamente» (carta apostólica Porta Fidei).
Dentro de este contexto y el de la Nueva Evangelización se planteó el reto de encontrar una película que pudiera representar su aspiración y significado. Y la propuesta es El árbol de la vida (2011). Para muchos se trata de una obra cumbre cuya importancia irá creciendo con el paso del tiempo, una obra en la que queda reflejada esta travesía por el desierto y la vida plena que Cristo nos concede y de la que nos habla el Santo Padre. Escrita y dirigida por Terrence Malick es la quinta película en la larga y poco prolífica filmografía de este norteamericano de ascendencia sirio-libanesa con la que ganó, entre otros muchos premios, el Premio 2011 de la Crítica Internacional (Fipresci) y la Palma de Oro en Cannes 2011.
Alabada por los críticos y los más cinéfilos, no ha sido igual de bien recibida y digerida por buena parte del público que abandonaba las salas de cine abrumado por unas imágenes que, aunque de indudable belleza, le resultaban ininteligibles. Como anécdota se puede contar que en una sala de EE.UU. confundieron de orden las dos bobinas de la película y el cambio pasó inadvertido (seguramente por la merecida fama que precede a Malick de perfeccionista y excéntrico con los montajes finales). Pero también es un signo de estos tiempos de alejamiento de la fe y de pérdida de cultura religiosa. Una muestra de ello es el error de traducción al español en el inicio de la cinta, cuando la voz en off que lee la cita del libro de Job confunde el capítulo con el versículo, o el que se produce poco después al traducir «way of grace» como «camino de lo divino», en vez de «camino de la gracia» (el camino del hombre no puede ser el divino, sino el humano de la gracia que perfecciona la naturaleza y le permite participar de la intimidad de la vida divina).
Terrence Malick es, sin duda, uno de los directores contemporáneos con un estilo más personal e inconfundible. Educado en Harvard y Oxford, filósofo de formación y profesión (tradujo a Heidegger y fue profesor en el MIT), sus señas de identidad se han agudizado con el paso de los años: voces en off, constante preocupación por el alma humana y los temas existenciales abiertos a la trascendencia, mezcla de lo real con lo onírico y sobrenatural, omnipresencia de escenas y sonidos de la naturaleza, ausencia casi total de diálogos puros, iluminación natural, narrativa no lineal y uso de la música como potente medio narrativo. El árbol de la vida es su gran obra de madurez, donde estas señas alcanzan su punto álgido y su cine conquista lo que siempre aspiraba ser. No en vano su primer esbozo se remonta a finales de los 70 con un proyecto llamado «Q» sobre el origen del universo y que finalmente ha visto la luz, transformado, más de 30 años después en este grandioso poema visual.
Hacer la sinopsis de esta película es complicado. Lo que mejor la simboliza es uno de sus carteles promocionales: un mosaico formado por numerosas instantáneas de temática individualizada pero que forman parte de un conjunto. Porque se trata de eso, un mosaico impresionista que ofrece un viaje universal a través de la historia del tiempo y del ser humano centrado en una familia donde la vista y el oído (hasta se podría decir que el tacto) preparan a la razón y a los sentimientos. Un canto a la vida y a la gracia donde el macrocosmos y el microcosmos se funden para insinuarnos que si detrás de la creación hay algo, tiene que ser alguien; que si hay alguien, tiene que ser amor; y que si ese alguien es amor, el destino final del hombre está en manos de una providencia que lo conducirá a la vida y felicidad eternas.
formado por numerosas instantáneas de temática individualizada pero que forman parte de un conjunto. Porque se trata de eso, un mosaico impresionista que ofrece un viaje universal a través de la historia del tiempo y del ser humano centrado en una familia donde la vista y el oído (hasta se podría decir que el tacto) preparan a la razón y a los sentimientos. Un canto a la vida y a la gracia donde el macrocosmos y el microcosmos se funden para insinuarnos que si detrás de la creación hay algo, tiene que ser alguien; que si hay alguien, tiene que ser amor; y que si ese alguien es amor, el destino final del hombre está en manos de una providencia que lo conducirá a la vida y felicidad eternas.
De un modo más clásico, diríamos que nos narra la historia de los O’Brien, una familia católica de clase media que vive en Waco (Texas) en una época situada entre los años 50 o 60 del siglo XX. La familia está formada por un matrimonio (interpretado por Brad Pitt y Jessica Chastain) y sus tres hijos Jack, R.L. y Steve, magníficamente caracterizados por unos niños que debutan en el cine pero que parecen haberse criado entre bastidores. Destaca la interpretación de Hunter McCracken en el papel de Jack, el hermano mayor. Son precisamente los recuerdos de Jack adulto (Sean Penn) los que nos introducen en la historia a través de un trágico suceso familiar que sirve de conector.
¿Pero qué tiene de peculiar El árbol de la vida en relación con la fe? Lo primero que se puede decir es que la propia película es fruto de la visión de fe de alguien que, para el caso, es director de cine. Es una síntesis personal de su experiencia de la fe. Con esto no se pretende valorar ni juzgar la calidad e intensidad de la fe de Terrence Malick, pues este aspecto nos es desconocido y carece de relevancia para lo que nos ocupa. Pero lo que resulta patente en su filmografía es que contemplamos la obra de un creyente.
Un dato clave que despeja muchos interrogantes sobre la película es que contiene numerosos elementos autobiográficos del director. Terrence Malick nació en 1943 y pasó su infancia en Waco (Texas), donde se desarrolla la acción. Es el mayor de tres hermanos, junto a Chris y Larry Malick. Sus abuelos paternos fueron inmigrantes sirio-libaneses de religión cristiana. Su padre, Emil, era un geólogo que en esa época trabajaba en la industria petrolífera. Su madre, Irene, era un ama de casa de origen irlandés. Asimismo, su hermano pequeño, Larry, compartió el trágico destino de R.L. a la misma edad que en el filme. No es por tanto casual que esta sea la película más personal de toda su carrera, ya de por sí personalista. Porque en Malick el protagonista indiscutible es la persona, ya sea humana o divina. Sus personajes ansían encontrar un sentido trascendente e incluso se podría decir que la búsqueda de la comunión perdida es una de las constantes en todos ellos.
 En la historia del cine nos encontramos títulos que toman la Biblia como inspiración argumental. Utilizan una aproximación histórica para, a partir de unos hechos contenidos en ella, contarnos una trama más o menos ficticia. Se podrían citar, a modo de ejemplo no exhaustivo, películas como Quo Vadis (1951), Los diez mandamientos (1956), Ben-Hur (1959), Barrabás (1961) u otras en las que se aborda más directamente la vida de Jesucristo, como Rey de reyes (1961), La historia más grande jamás contada (1965) o La Pasión de Cristo (2004), que en esta relación entre argumento-fidelidad histórica pretendió ser lo más real posible. Y parece que esta inspiración no se detiene. En la actualidad están en marcha varios títulos de temática bíblica: Darren Aronofsky (Cisne negro) ya rueda una sobre Noé, Steven Spielberg (E.T., La lista de Schindler) prepara otra con su visión del libro del Éxodo y hasta Ridley Scott (Alien, Blade Runner) se ha atrevido con el personaje de Moisés y ya rueda en tierras españolas.
En la historia del cine nos encontramos títulos que toman la Biblia como inspiración argumental. Utilizan una aproximación histórica para, a partir de unos hechos contenidos en ella, contarnos una trama más o menos ficticia. Se podrían citar, a modo de ejemplo no exhaustivo, películas como Quo Vadis (1951), Los diez mandamientos (1956), Ben-Hur (1959), Barrabás (1961) u otras en las que se aborda más directamente la vida de Jesucristo, como Rey de reyes (1961), La historia más grande jamás contada (1965) o La Pasión de Cristo (2004), que en esta relación entre argumento-fidelidad histórica pretendió ser lo más real posible. Y parece que esta inspiración no se detiene. En la actualidad están en marcha varios títulos de temática bíblica: Darren Aronofsky (Cisne negro) ya rueda una sobre Noé, Steven Spielberg (E.T., La lista de Schindler) prepara otra con su visión del libro del Éxodo y hasta Ridley Scott (Alien, Blade Runner) se ha atrevido con el personaje de Moisés y ya rueda en tierras españolas.
Pero la audacia de El árbol de la vida va más allá. Consiste en ofrecer con el lenguaje propio del cine y modulado por este estilo poético, sensorial y lleno de simbolismos de su director, enseñanzas y hechos (no necesariamente históricos) de la Sagrada Escritura. ¿Cómo se puede trasladar a imágenes la queja de Job a Dios ante su infortunio y la majestuosa respuesta divina? ¿Cómo mostrar con rigor científico que Dios ha creado al hombre, por puro amor, y ya pensaba en él desde antes de la creación del universo que narra el Génesis? ¿Cómo hacernos ver que el hombre es el centro del cosmos y la providencia divina le cuida dentro del seno materno, antes incluso del momento de la concepción? ¿Cómo podemos llevar a la gran pantalla los salmos? ¿Y el himno a la caridad de Corintios I 13 y otras enseñanzas paulinas sobre los caminos de la naturaleza y de la gracia? ¿Y los nuevos cielos y la nueva tierra, la resurrección y las bodas del Cordero del Apocalipsis? Bien, pues todo eso, y más, aparece en El árbol de la vida. Para tratar de mostrarlo vamos a proponer un método: revisar y contrastar la película con el compendio de las verdades de la fe cristiana, el Credo.
Creo en Dios Padre, creo en Jesucristo, creo en el Espíritu Santo. El protagonista de la película es Dios mismo: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es más, la cámara adopta en muchas ocasiones el punto de vista de alguien cercano a la acción, como si estuviera al lado de los personajes y, a la vez, los continuos saltos en el tiempo parecen mostrar la perspectiva de alguien situado, precisamente, fuera de él. Y tal punto de vista no puede ser otro que el de Dios.

(Continuará)