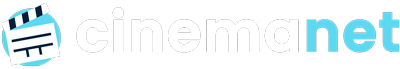A FONDO
[Sergi Grau. Colaborador de Cinemanet]
EL SIGLO XX A TRAVÉS DEL CINE
14. PAUL SCHRADER
 Películas: Hardcore (un mundo oculto) y Auto Focus (Desenfocado)
Películas: Hardcore (un mundo oculto) y Auto Focus (Desenfocado)
Temática: Crisis de valores. Años setenta y ochenta
Aún en activo en el momento de escribir estas líneas, Paul Schrader es sin duda un outsider, casi me atreviría a decir una auténtica rara avis en el paisaje creativo del cine norteamericano contemporáneo. Su prestigio proviene principalmente de su feliz asociación con Martin Scorsese como libretista de películas como Taxi Driver (1975) y Toro salvaje (1980), obras maestras inapelables que de hecho coayudaron a definir su tiempo en términos cinematográficos. Pero Schrader ha desarrollado una larga trayectoria en solitario, como director y muy a menudo guionista de sus películas, en la que a menudo ha evidenciado las señas de carácter heredadas de su bagaje personal. Educado en una comunidad cerrada de estricta fe calvinista, resulta llamativo que, hasta cumplir los 18 años de edad, no había visto ninguna película. Quizá por ello, su forma de acercarse al hecho cinematográfico, tanto como espectador –fue crítico de cine antes que cineasta, y rubricó textos memorables, como el que nos habla de El estilo trascendental en el cine de Ozu, Dreyer y Bresson (ensayo publicado en España por Ediciones JC)- como tras las cámaras está siempre filtrado por una muy marcada subjetividad que, desmarcándose en buena medida de los postulados de la modernidad y posmodernidad, incide en elementos categóricos de la personalidad humana filtrados por su condición cultural.

En este texto recogemos dos películas, Hardcore (un mundo oculto), su segunda película, realizada en 1979, y Auto Focus (Desenfocado), una de sus últimas obras, firmada en 2002; dos películas que, procediendo como vemos de dos momentos bien distantes de su filmografía, establecen no pocos vasos comunicantes en lo que cuentan pero también en lo que trasciende del dramatis personae puesto en liza, pues se trata en ambos casos de relatos protagonizados por hombres abocados, por necesidad, deformación profesional o vicio, a un progresivo descenso a los infiernos, un proceso de perdición espiritual que, por otro lado –y es lo que interesa a esta serie de textos, que versan sobre circunstancias relevantes del pasado siglo puestas en la perspectiva particular de grandes directores de cine- es puesta en férreo contexto social y cultural, en ambos casos en el frágil paisaje de valores de la cultura occidental en los años setenta y ochenta del siglo XX.
A grandes trazos, Hardcore relata la tortuosa historia de Jake (un inolvidable George C. Scott), un hombre de una pequeña localidad del medioeste norteamericano, miembro de una comunidad cerrada y ultraconservadora, que sigue la pista de su hija adolescente, que desapareció cuando viajaba a California con su instituto y que, descubre fatídicamente, se ha internado en el mundillo de la industria del porno de baja estofa, terreno hostil del alma en el que ese sufrido padre deberá introducirse para recuperar a quien más quiere. Por su parte, Auto Focus toma como punto de partida una especie de (falso) biopic de Bob Crane (Greg Kinnear), una celebridad televisiva en Estados Unidos que murió asesinado en extrañas circunstancias, pero el filme desprecia el retrato criminalístico y se centra antes bien en la crónica de una perdición moral, en este caso la creciente y descontrolada adicción al sexo de este personaje representativo en su fachada mediática de los valores tradicionales y familiares del presuntamente inmaculado american way of life. Una y otra obras, en fin, se adentran y proponen meditaciones abstractas, desde perspectivas distintas (Jake, desde fuera; Bob Crane, desde dentro), sobre una cuestión en realidad compleja y abrupta, como lo es el modo en que la liberalización de los mercados relacionados con el sexo afectaron, desde el doble enfoque de lo crematístico y lo moral, a las prácticas culturales y sociales de la ciudadanía.
 Es cierto que, dados los antecedentes biográficos de Schrader, no es difícil ver en Hardcore una doliente parábola autobiográfica: en esta lóbrega y atribulada historia de un hombre de fe intachable internándose en los entresijos del turbio submundo del porno duro y aprendiendo dolorosas lecciones de vida (las que conciernen a la hija que en realidad no conocía) resuenan sin duda, ni que sea anímicamente, los ecos traumáticos y/o catárquicos del radical cambio de vida y costumbres del cineasta cuando abandonó su pueblo natal para dirigirse a Los Angeles e iniciar su carrera en el mundo del cine. En cualquier caso, en esta obra en la que Schrader se halla lejos de tener un estilo depurado, sí se hace harto evidente cómo su puesta en escena apunta a su esencia discursiva: planos descriptivos conjugados con primeros planos de la perenne tribulación del personaje encarnado por Scott, y una narración seca, sobria, que sabe encauzar el abismo que se le abre al protagonista (que culmina narrativamente con explícitos, desgajados instantes de una violencia muy cruda), y que, por su vena hiperrealista conjugada con el febril subjetivismo, da vida cinematográfica al horror que palpita, en o más allá de las imágenes, en los sentimientos y posos de sinceras frustraciones que refleja la película, en los que, de una forma tan honesta como en realidad humilde, el cineasta deja abiertas constataciones a ambos lados del espejo, pues del mismo modo que glosa cómo el padre aprende a buscarse la vida en un contexto harto hostil para él, propone en las motivaciones de su hija la posibilidad de una huida (por supuesto, a cualquier precio) de una educación que le resultaba castrante.
Es cierto que, dados los antecedentes biográficos de Schrader, no es difícil ver en Hardcore una doliente parábola autobiográfica: en esta lóbrega y atribulada historia de un hombre de fe intachable internándose en los entresijos del turbio submundo del porno duro y aprendiendo dolorosas lecciones de vida (las que conciernen a la hija que en realidad no conocía) resuenan sin duda, ni que sea anímicamente, los ecos traumáticos y/o catárquicos del radical cambio de vida y costumbres del cineasta cuando abandonó su pueblo natal para dirigirse a Los Angeles e iniciar su carrera en el mundo del cine. En cualquier caso, en esta obra en la que Schrader se halla lejos de tener un estilo depurado, sí se hace harto evidente cómo su puesta en escena apunta a su esencia discursiva: planos descriptivos conjugados con primeros planos de la perenne tribulación del personaje encarnado por Scott, y una narración seca, sobria, que sabe encauzar el abismo que se le abre al protagonista (que culmina narrativamente con explícitos, desgajados instantes de una violencia muy cruda), y que, por su vena hiperrealista conjugada con el febril subjetivismo, da vida cinematográfica al horror que palpita, en o más allá de las imágenes, en los sentimientos y posos de sinceras frustraciones que refleja la película, en los que, de una forma tan honesta como en realidad humilde, el cineasta deja abiertas constataciones a ambos lados del espejo, pues del mismo modo que glosa cómo el padre aprende a buscarse la vida en un contexto harto hostil para él, propone en las motivaciones de su hija la posibilidad de una huida (por supuesto, a cualquier precio) de una educación que le resultaba castrante.
En Auto Focus, los términos son en realidad mucho menos ambiguos. Una primera y evidente lectura del filme puede versar sobre los estigmas psicológicos que trae consigo la fama. Pero el discurso se halla muy lejos de agotarse ahí. ¿Por qué actúa Crane como lo hace? ¿Qué inercia lo zarandea? Revelando ecuaciones psicológicas bien confusas, el filme nos muestra a un hombre atrapado entre su apariencia, su imagen pública y su naturaleza auténtica. Debatiéndose entre lo primero y lo segundo, parece que sus impulsos terminan llevándolo, más que a participar de una doble moral, a un estado de amoralidad, en el que se ofrece cada vez más y más peligrosamente a sus vicios sexuales sin otra censura que esa propia apariencia que finalmente es incapaz de controlar y que terminará devorándole del todo.
 Y de este escenario dramático aflora un ítem temático distinto, que se superpone a los otros tejidos narrativos y que abunda con maestría en el sustrato sociológico: hablamos del papel del televisor y del video (grabador/reproductor) como mecanismos audiovisuales privados y que, por tanto, pueden ser utilizados sin otra limitación que la de la propia moralidad (que en este caso, no existe). El voyeurismo de Crane ya es plausible al inicio del filme, pero muy tímidamente (las revistas pornográficas), y eclosiona y alcanza una dimensión mucho más poderosa (y nociva) cuando el actor conoce a Carpenter (Willem Dafoe), un experto en lo audiovisual, que le suministra una de las primeras –y tan revolucionarias en su día- videocámaras. En una secuencia de la película, Carpenter, personaje de clara vocación simbólica, que representa los demonios internos de Crane, acude a casa de su amigo y le instala el video; la esposa de Crane le pregunta por su utilidad, y Crane sonríe y responde con orgullo: “¡pues para hacer videos domésticos!”; la interpelación correcta, y no formulada, tendría que ver con el contenido que designa la palabra “doméstico”, concepto indeterminado que sólo los actos de Crane irán llenando de contenido: Crane no sólo da rienda suelta a cualquier impulso de su líbido, sino que también la inmortaliza en video y luego la reproduce como medio de despertar de nuevo su excitación: quizá Schrader está retratando una simiente (psicológica y también histórica) de la misma realidad por la que transitó en Hardcore, un mundo oculto: los paraísos artificiales del porno en el submundo de la noche angelina; pero principalmente nos habla de los peligros o distorsiones de ese progreso tecnológico que, entre otras cosas, trae consigo la banalización de la imagen.
Y de este escenario dramático aflora un ítem temático distinto, que se superpone a los otros tejidos narrativos y que abunda con maestría en el sustrato sociológico: hablamos del papel del televisor y del video (grabador/reproductor) como mecanismos audiovisuales privados y que, por tanto, pueden ser utilizados sin otra limitación que la de la propia moralidad (que en este caso, no existe). El voyeurismo de Crane ya es plausible al inicio del filme, pero muy tímidamente (las revistas pornográficas), y eclosiona y alcanza una dimensión mucho más poderosa (y nociva) cuando el actor conoce a Carpenter (Willem Dafoe), un experto en lo audiovisual, que le suministra una de las primeras –y tan revolucionarias en su día- videocámaras. En una secuencia de la película, Carpenter, personaje de clara vocación simbólica, que representa los demonios internos de Crane, acude a casa de su amigo y le instala el video; la esposa de Crane le pregunta por su utilidad, y Crane sonríe y responde con orgullo: “¡pues para hacer videos domésticos!”; la interpelación correcta, y no formulada, tendría que ver con el contenido que designa la palabra “doméstico”, concepto indeterminado que sólo los actos de Crane irán llenando de contenido: Crane no sólo da rienda suelta a cualquier impulso de su líbido, sino que también la inmortaliza en video y luego la reproduce como medio de despertar de nuevo su excitación: quizá Schrader está retratando una simiente (psicológica y también histórica) de la misma realidad por la que transitó en Hardcore, un mundo oculto: los paraísos artificiales del porno en el submundo de la noche angelina; pero principalmente nos habla de los peligros o distorsiones de ese progreso tecnológico que, entre otras cosas, trae consigo la banalización de la imagen.