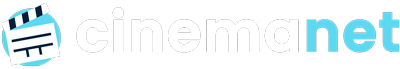[Guillermo Callejo. Colaborador de Cinemanet]
La labor del guionista no tiene nada de sencilla. Sin ser un experto en el tema, me atrevo a suponer que su labor desafía la creatividad de los escritores más imaginativos. Piensen, si no, en la dificultad que entraña prolongar durante varias temporadas las historias de series tan buenas como Breaking Bad, 24, Los Soprano o In Treatment. Además de narrar hechos que atraigan, deben dar consistencia a los personajes y transmitir un mensaje que aporte algo al espectador.
 Tal vez convenga partir de una premisa que a menudo, creo, olvidamos: resulta imposible partir de cero. Es decir, no existe el argumento cien por cien original. Desde hace milenios, al ser humano se le han ocurrido todo tipo de tramas y ha procurado, con más o menos acierto, plasmarlas en el papel. Los guionistas no son más que unos escritores renovados que, a fin de cuentas, hablan de personajes concebidos previamente por Homero, Sófocles y Cervantes.
Tal vez convenga partir de una premisa que a menudo, creo, olvidamos: resulta imposible partir de cero. Es decir, no existe el argumento cien por cien original. Desde hace milenios, al ser humano se le han ocurrido todo tipo de tramas y ha procurado, con más o menos acierto, plasmarlas en el papel. Los guionistas no son más que unos escritores renovados que, a fin de cuentas, hablan de personajes concebidos previamente por Homero, Sófocles y Cervantes.
No se me entienda mal: siempre se podrán crear escenarios y protagonistas valiosos que nos sorprendan y que escondan acciones insospechadas, pero en el fondo esconderán ideas que ya habremos visto antes. La inteligencia humana es infinita y, al mismo tiempo, lleva un sello indeleble: que precisamente es humana y, por tanto, sólo puede improvisar acciones que todos nosotros comprendemos de alguna manera. “Ya está todo el bacalao vendido”, como dirían en España.
Teniendo en cuenta estos antecedentes, pienso que el debate sobre el oportunismo de las adaptaciones cinematográficas de libros desaparece. ¿Por qué? Pues porque no tiene nada de malo llevar a la gran pantalla una obra escrita con anterioridad, sea cuando sea, del mismo modo que es perfectamente legítimo tomar prestados personajes e ideas de los autores clásicos para confeccionar un guion desde cero.
¿Que ya se han hecho muchas versiones de Sherlock Holmes, de El Quijote, de La Odisea troyana, de los Tres mosqueteros de Dumas, de Dracula? ¿Y cuál es el problema? Hay personas que ven eso como algo verdaderamente malo: que el mero intento de representar  algún pasaje de la Biblia, de la historia de Dr. Jekyll y Mr. Hide o de los comics de Marvel ya es injusto. La pregunta es: ¿injusto con quién o con qué? Estoy seguro de que Sam Raimi (con la saga de Spider-Man), Peter Jackson (El Señor de los Anillos), Gary Fleder (El jurado), David Fincher (Los hombres que no amaban a las mujeres) o Károly Makk (El jugador) no pretenden ocultar a qué libros remiten sus producciones. De hecho, éstas constituyen un reconocimiento a la calidad de tales obras: si los libros originales fueran una pérdida de tiempo o no valieran la pena, no hubieran invertido en ellos decenas de millones de dólares y meses de trabajo.
algún pasaje de la Biblia, de la historia de Dr. Jekyll y Mr. Hide o de los comics de Marvel ya es injusto. La pregunta es: ¿injusto con quién o con qué? Estoy seguro de que Sam Raimi (con la saga de Spider-Man), Peter Jackson (El Señor de los Anillos), Gary Fleder (El jurado), David Fincher (Los hombres que no amaban a las mujeres) o Károly Makk (El jugador) no pretenden ocultar a qué libros remiten sus producciones. De hecho, éstas constituyen un reconocimiento a la calidad de tales obras: si los libros originales fueran una pérdida de tiempo o no valieran la pena, no hubieran invertido en ellos decenas de millones de dólares y meses de trabajo.
Propongo, pues, que cuando nos enfrentemos a una película, tratemos de analizarla según dos dimensiones. Por un lado, la del contenido, se corresponde básicamente con el guión, con la historia o trama. Es el qué del filme: los protagonistas, los sucesos, el inicio, el desarrollo y el final. En otras palabras, es una tarea que depende del guionista y de nadie más. La otra dimensión hace referencia al cómo, a la forma, al modo en que dicha trama se ejecuta fotograma a fotograma. Ahí es donde comparece la pericia del director, de los actores, de los editores, del compositor musical, de los maquilladores, de los ambientadores, de los responsables del vestuario y de otros muchos profesionales.
Detrás de ambas dimensiones hay un esfuerzo tremendo. Y conviene reconocer esa tarea, tanto la del guionista como la del descomunal equipo que pone por obra su trabajo.
Se plantea ahora un segundo debate: el de cuán fieles deben ser las películas a los textos de los que nacieron. Lo veremos en el próximo artículo.