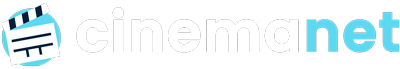Becket se sitúa por méritos propios como una de las grandes producciones de la historia del cine; no en vano tiene el sello de Hal Wallis, productor, durante los años dorados en Hollywood, de clásicos imprescindibles como Robin de los Bosques, Casablanca o Duelo de Titanes, entre otros.
Peter Glenville, que ya había dirigido en teatro la obra Becket o El honor de Dios de Jean Anouilh, llevó también a la gran pantalla la historia del santo sajón. Contó con Peter O’Toole y Richard Burton, dos grandísimos actores que encarnaron los papeles del rey Enrique II y de Tomás Becket, respectivamente. Pero no sólo los actores son sobresalientes en esta película; es que la fotografía, el vestuario, los decorados, los exteriores, la solemnidad de algunas escenas… todo contribuye a que Becket sea una gran producción.
Y por si esto fuera poco, los temas que toca Becket son apasionantes, porque implican la existencia entera del hombre. El amor humano, las fidelidades, la amistad, la fe, la conciencia, el honor, la política, las relaciones Iglesia-Estado, el testimonio de la fe, la coherencia y sus consecuencias, la santidad de vida… y seguro que faltarían por nombrar algunos más.
Conviene situar en su contexto histórico esta película. Durante el siglo XII habrá guerras constantes entre sajones y normandos, conflictos entre reyes, nobles y clérigos… El rey quiere afianzar su poder ante la nobleza y la Iglesia, y a la vez les necesita para ello. Enrique II puede quedar como un rey más de la larga lista de monarcas ingleses, pero si decimos que su mujer fue Leonor de Aquitania y uno de sus hijos Ricardo Corazón de León, seguro que podemos encuadrarlo un poco mejor en el hilo de la Historia.

La película arranca con la vida disipada que comparten Tomás y Enrique; borracheras, mujeres y escapadas junto con confidencias de amigos. Tomás demuestra su fino instinto y lo acertado de sus consejos, de ahí que el rey le nombre Canciller de Inglaterra, decisión que no gustará ni a los nobles ni a la jerarquía eclesial inglesa; no en vano, Tomás es sajón, enemigo de los normandos.
Tomás vive una existencia mundana, de lujos y excesos, aunque es un hombre de palabra, justo y de buen corazón; pero se siente vacío, no muestra interés por nada. Quiere descubrir cuál es su verdadero honor, qué puede mover su vida de verdad, cambiarla.
Y la oportunidad se presentará cuando el rey Enrique, con el propósito de controlar a la Iglesia, proponga a Tomás Becket como nuevo Primado de Inglaterra y Arzobispo de Canterbury. Tomás se resiste al nombramiento puesto que implicará un cambio de vida radical, pero no tiene más remedio que aceptar. El rey Enrique se aprovecha de su amistad para pedirle a Tomás un favor demasiado caro. Es muy interesante la conversación en que ambos discuten sobre la conveniencia o no de que los dos anillos, el de Canciller y el de Arzobispo, estén en la misma mano; y esa mano, controlada por el rey.
A pesar de la oposición de los nobles y de los clérigos, Tomás se propone desempeñar su papel de arzobispo de la mejor manera posible, defendiendo la causa de la Iglesia y sin permitir ninguna intromisión del rey o de los nobles. Y lo que empieza siendo un encargo más, irá transformando su vida, hasta el punto que podemos hablar de una verdadera conversión en Becket, y un incipiente camino de fe.

Es impresionante la oración en voz alta que Becket tiene delante del crucifijo, donde reconoce que todo está siendo fácil, demasiado fácil, y pide a Dios poder despojarse de algo que le duela de verdad; por fin empieza a descubrir qué es amar verdaderamente y, sobre todo, que el verdadero honor de Becket es cumplir la voluntad de Dios. Por fin ha encontrado su honor, lo que mueve su vida de verdad. Aquello por lo que merece entregar la existencia.
Becket y Enrique VII se irán distanciando, pero la ruptura definitiva se producirá en una nueva intromisión del rey en los asuntos eclesiales. Becket defenderá su autonomía y, simbólicamente, devolverá al monarca el sello de Canciller de Inglaterra; en verdad, es difícil llevar los dos sellos honorablemente. Ya sabemos que no se puede servir a dos señores, aunque Enrique insista en que el honor del rey está por encima del honor de Dios.
En la cabeza de Enrique va creciendo la idea de deshacerse de Becket. Antes amigos, ahora enemigos. ¿Hubo verdadera amistad entre ellos? ¿O es que la cuestión de estado, la alta política y la defensa de los intereses del rey están por encima de la amistad? Enrique se debate entre el amor y el odio a su amigo del alma; reconocerá incluso que nadie en el mundo le ha querido como Becket y que su amistad cambió su vida, pero Tomás es ahora una molestia para el rey. La película incidirá en muchos momentos en la soledad del rey; soledad del gobernante, soledad del amigo, con una familia a la que no quiere.
La imagen que se ofrece en la película de la Iglesia es muy lamentable; una curia más interesada en las intrigas, el poder temporal y los bienes materiales; y frente a esa imagen, Tomás Becket será un verdadero pastor preocupado por los suyos; hasta el punto de que el rey de Francia, Luis VII, se pregunte intrigado cuál es la seguridad del arzobispo, perseguido por todos pero que no rehúye de sus obligaciones, mostrando siempre un gran sentido común y un gran realismo.

La escena final es simplemente soberbia. Se juntan la solemnidad de la celebración litúrgica con la dignidad humana y eclesial del arzobispo Becket, frente a la pusilanimidad, el miedo y el odio de los enviados del rey. Con razón Becket dirá al final: “Oh Señor, qué pesado de sostener es tu honor.”
La historia de Tomás Becket y Enrique II nos recordará a otra pareja de amigos ingleses que también acabó mal; Tomás Moro y Enrique VIII. A ambas historias les separan varios siglos, pero comparten los mismos problemas y asuntos. Un rey, un santo, una conciencia iluminada por Dios y una Verdad por la que merece la pena dar la vida.
Becket no es una película de género religioso, pero al contar la historia del santo sajón, las referencias son obligadas. Y, en este sentido, no descarrila en absoluto, ofreciendo escenas de una belleza estética extraordinaria, unos diálogos de mucha enjundia, con unos actores soberbios y una puesta en escena impecable. Muestra evidente de que el buen cine, además de entretener, también puede transmitir buenas ideas y buenos ejemplos de vida.